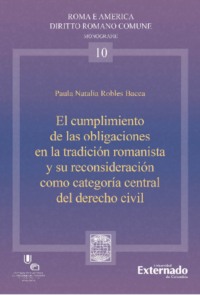Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil», sayfa 8
1.4.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DEL MCR COMMON FRAME OF REFERENCE
El MCR Common Frame of Reference hace parte del conjunto de iniciativas europeas dedicadas al objetivo de uniformar y armonizar el derecho europeo, tal como los Principios Unidroit, los Principios Lando, los PECL y el Avant-projet Catala. En 2003, la Comisión Europea reconoce la necesidad de alcanzar una mayor coherencia al interior del derecho contractual europeo por medio de un cuadro común de referencia, publicado en su versión definitiva en 2009.
El MCR se conforma de tres tipos de normas: aquellas que contienen la enunciación de principios194, aquellas que contienen definiciones195 y, por último, normas que contienen reglas modelo, que son “aquellas reglas distribuidas en los diez libros del Proyecto que no tienen fuerza normativa, sino que representan un soft law, al estilo de los Principios de derecho contractual europeo de la Comisión Lando, destinados a servir, precisamente, de modelo al legislador comunitario y al legislador nacional para uniformar y mejorar, respectivamente, el acquis y la normativa interna”196.
Consideramos importante resaltar que en el contexto del MCR Common Frame of Reference se encuentra mejor precisada, respecto de otros proyectos similares, la relación contrato-obligación. Así, se ofrece una definición de contrato como “an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some other legal effect. It is a bilateral or multilateral juridical act” (art. II. - 1:101 (1)), y se consolida el concepto de obligación como vínculo que nace de ella. Relevante para nuestra materia resulta el hecho de que se habla específicamente de terminación del contrato (conclusion) y de cumplimiento de la obligación (performance). De dicha perspectiva, más clara acerca de la dinámica contrato-obligación, resulta el hecho de que la regulación sobre el cumplimiento (performance) y sobre los remedios en caso de incumplimiento (remedies for non-performance) fue trasladada de la parte relativa al contrato a la parte general de las obligaciones197.
Es igualmente importante poner de presente que los redactores del proyecto reconocen abiertamente que existe una herencia común europea, sobre la cual se han construido las grandes semejanzas que existen entre los ordenamientos jurídicos nacionales, y aunque no se dice explícitamente que dicha matriz común a todos los ordenamientos internos nacionales está constituida por el complejo de principios y reglas heredados del derecho romano, no hay duda de que esta es la fuente principal del ius commune europaeum198.
Pasemos ahora a hacer mención a algunas normas concretas sobre la regulación del cumplimiento contenida en el MCR Common Frame of Reference. Hemos de señalar que la materia está tratada en el Libro III, Obligaciones y derechos correspondientes, Capítulo 2, Cumplimiento (Performance). Aunque previamente, en el Capítulo 1, el artículo III. - 1:102 (2) define el cumplimiento en los siguientes términos: “‘Performance’, in relation to an obligation, is the doing by the debtor of what is to be done under the obligation or the not doing by the debtor of what is not to be done”. Dicha norma, según nuestra perspectiva, debe ser leída junto con la norma del artículo III. - 2:114, la cual prevé que el cumplimiento extingue la obligación únicamente cuando se ejecutó en conformidad con los términos de la obligación o cuando sea de tal naturaleza que, de conformidad con la ley, pueda permitir al deudor alcanzar su liberación199. Esta norma aporta ulteriores elementos para comprender el concepto de cumplimiento en el contexto del MCR, puesto que no se limita únicamente a la conducta de hacer o no hacer prevista por la obligación, sino que se agrega la posibilidad de valorar la conducta del deudor integralmente y de conformidad con el ordenamiento jurídico en su totalidad.
Así mismo, es pertinente en materia de cumplimiento la norma del artículo III. - 1:104 que prevé el deber de cooperación entre deudor y acreedor para contribuir, en la medida de lo razonable, al cumplimiento del deudor200. La norma debe leerse en coherencia con el deber general de buena fe y lealtad negocial previsto en el artículo III. - 1:103, de manera que el deber de cooperación del acreedor con el cumplimiento de la prestación resulta ser una expresión de dicho principio, por lo que reviste de carácter inderogable y exige de una aplicación ajustada al caso concreto que pueda “tomar en consideración la especificidad de la relación obligatoria, la naturaleza de los intereses en juego, así como el nivel de corrección generalmente esperado en el sector económico y social en el que la relación tiene lugar”201; a esto precisamente se refiere la norma en cuestión cuando establece que la cooperación del acreedor es exigible “when and to the extent that this can reasonably be expected for the performance of the debtor’s obligation”.
Resulta relevante mencionar que dentro de este marco de derecho común se prevén dos hipótesis de mora creditoris, disponiendo en favor del deudor mecanismos que le permitan depositar su prestación y alcanzar la liberación. Dichas hipótesis son las de property not accepted (art. III. - 2:111) y money not accepted (art. III. - 2:112). Conforme a la primera de las normas, cuando alguien debe restituir o entregar una cosa corporal sin poder hacerlo por una conducta imputable al acreedor, tiene la obligación de “to take reasonable steps to protect and preserve it”. Sin embargo, puede alcanzar la exoneración de la obligación de restitución o entrega, así como de aquella de custodia, por medio de dos mecanismos establecidos por el numeral 2 del artículo III. - 2:111: el primero, “by depositing the property on reasonable terms with a third person to be held to the order of the creditor, and notifying the creditor of this”; el segundo mecanismo estaría constituido por la posibilidad de enviar “the property on reasonable terms after notice to the creditor, and paying the net proceeds to the creditor”202.
La norma del artículo III. - 2:112 sobre money not accepted prevé por su parte que cuandoquiera que el acreedor no acepte el dinero correctamente ofrecido por el deudor, este último tiene la posibilidad, luego de notificarlo al primero, de liberarse de su obligación “by depositing the money to the order of the creditor in accordance with the law of the place where payment is due”203.
De otra parte, las normas del MCR regulan los aspectos relacionados con las coordenadas de tiempo y lugar del cumplimiento. Respecto de este último resalta la norma del numeral 2 literal a del artículo III. - 2:101[204], que hace referencia al caso de que una de las partes cuente con la existencia de más de una sede para sus actividades principales, hipótesis en la cual deberá cumplir en aquella sede que presenta más estrecha relación con la obligación. El literal b fija el lugar residual en la residencia habitual, cuando la parte no tenga sede principal de actividades o la obligación no sea pertinente al objeto de la obligación principal.
Acerca del tiempo del cumplimiento, el artículo III. - 2:102[205] en sus numerales 3 y 4 regula las hipótesis específicas de contratos con consumidores. El numeral 3 dispone que el profesional debe cumplir en un plazo máximo de treinta días las obligaciones contraídas a distancia que versen sobre la entrega de bienes muebles, otros bienes o servicios. El numeral 4 hace referencia específica a la hipótesis de reembolso al consumidor del dinero recibido por virtud de las obligaciones anteriormente descritas, caso en el cual señala que se debe proceder a la devolución en un plazo razonable no mayor a treinta días.
Este es, brevemente, el panorama de los proyectos de armonización del derecho que consideramos más aceptados y difundidos en la actualidad. Como pudimos verificar, se trata principalmente de reglas que permitan resolver problemas que se presentan comúnmente en el ámbito del comercio internacional, aunque resulta relevante que tanto en el ámbito de los Principios Unidroit como en el del MCR el cumplimiento se comprende como una materia susceptible de integración y cuya valoración requiere de un análisis del caso en concreto, sobre la base del principio de la buena fe y las reglas de la corrección, la lealtad y la diligencia.
De esta manera, concluimos el estudio del status quo doctrinal y legislativo de la valoración del cumplimiento de las obligaciones en algunos de los ordenamientos que integran el sistema de derecho romano. Dicho estudio nos permitió detectar que nuestra materia de investigación se encuentra limitada, por regla general, a su consideración como mero mecanismo de extinción de las obligaciones, de lo que resulta que sea visto dentro del contexto de su muerte, en abierta contradicción con el rol que en realidad le corresponde como la mejor expresión de su florecimiento.
El sinsabor que nos deja la señalada situación nos motiva a buscar respuestas en el derecho romano, pues sabemos que por medio de su estudio podremos penetrar en las profundidades, matices y sutilezas que con seguridad reposan en el trasfondo del cumplimiento como categoría del derecho civil. Acudir al derecho romano nos abre, por una parte, las posibilidades de comprender el principium, el origen de nuestra categoría y, en esa medida, alcanzar la completitud de su comprensión; y, por otra parte, el ius romanum se ofrece como la mejor herramienta disponible para encontrar respuestas con vocación de aplicación universal a los problemas que conforman el núcleo de este trabajo y, en esa medida, hace posible que aspiremos a contribuir en la construcción de mejores respuestas en lo que hace a la valoración de la conducta humana en el ámbito del cumplimiento de las obligaciones206.
CAPÍTULO 2
El cumplimiento de las obligaciones en derecho romano se identificaba con el concepto de solutio, el cual abarcaba inicialmente un sentido formal (disolver) y, posteriormente, uno sustancial (cumplir) *
2.1. LA SOLUTIO ARCAICA COMO REPRESENTACIÓN SOLEMNE DE LA LIBERATIO DE UNA SUJECIÓN A LA MANUS INIECTIO
Para comprender el cumplimiento de las obligaciones en derecho romano es pertinente, primero, remontarse a su configuración durante el periodo arcaico, en el cual la obligatio como categoría jurídica aún no había surgido, razón por la cual es necesario tanto entender cuáles eran las estructuras arquetípicas que entonces se usaban para establecer vínculos entre los miembros de aquella sociedad, como comprender de qué manera los mismos, más que cumplirse, se disolvían, pues, como lo veremos, en esta época el recurso a mecanismos considerablemente agresivos, tales como la damnatio y el nexum, determinó que el rol de la solutio fuera eminentemente liberatorio del pesado fardo que representaba la inmediata exposición a la manus iniectio.
2.1.1. LIBERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE DAMNATUS POR MEDIO DEL RITO DE LA SOLUTIO PER AES ET LIBRAM
El sintagma damnas esto expresó, de conformidad con las evidencias más antiguas de las que se tiene conocimiento, anteriores incluso a las estructuras contenidas tanto en el testamento como en la ley de las XII Tablas, una construcción imperativa que implicaba una sujeción inminente, sin proceso de conocimiento previo, a la manus iniectio que, por regla general, podía ser enervada por medio de un dare de una suma de dinero, que se materializaba con el rito de la solutio per aes et libram1.
Por lo tanto, resulta notoria la función eminentemente liberatoria que se reconocía al concepto de la solutio en este escenario, caracterizado por la existencia de una condición muy gravosa en cabeza del damnatus y que en aras de disolverla (solvere) proveía al pago de una suma de dinero que le permitiera salir de la misma y superar de esa manera la exposición inminente a la ejecución personal que lo amenazaba con tanta dureza.
La damnatio, en el contexto de los ilícitos, se considera el arquetipo predecesor de las obligationes ex delicto puesto que, en edad republicana, por obra de un trabajo de reinterpretación de los prudentes, varias hipótesis que en edad arcaica contenían referencia al damnas esto fueron reconducidas dentro de la categoría de obligatio. Sin embargo, el sintagma damnas esto también se encontraba presente en escenarios no relacionados con la comisión de ilícitos. Así, por ejemplo, sobresale su recurrencia en el ámbito religioso en el votum; en el ámbito testamentario, por medio del legado per damnationen y del legado sinendi modo, y en el ámbito de la damnatio ex lege, dentro de la que sobresale el rol del damnum decidere2.
Uno de los más antiguos vestigios del uso de la damnatio, así como de su conjugación con el oportere, se encuentra en el votum3, que fue “un acto unilateral4 con el cual el vovens (persona que hacía la promesa) se empeñaba frente a una divinidad con la pronunciación de palabras solemnes (nuncupare) y con la precisa enunciación del comportamiento que se promete asumir en favor de esta, cuandoquiera que resulte concedida”5 una determinada gracia.
El votum tuvo una importancia mayor en la vida romana, tanto a nivel público como privado; en este último ámbito servía para ofrecer homenaje a los dioses familiares, insertándose y reflejando muchos de los eventos típicamente vinculados a la familia, tales como nacimientos, aniversarios, deseo de buen viaje, conservación de la salud de sus miembros6. Igualmente, el contenido del votum abarcaba una amplia variedad de comportamientos que podía representarse en el ofrecimiento a la divinidad de cosas o actividades, como liberar a un esclavo (manumissio sacrorum causa), erigir un altar o una inscripción ornamental en piedra, sacrificar animales, ofrecer una suma de dinero para la construcción o restauración de un templo7, etc. Quien recurría al votum, el vovens, tenía un oportere frente a la divinidad; por lo tanto, en esta fase, que va desde la celebración del votum hasta antes de que la divinidad conceda la solicitud a ella elevada, se le consideraba voti reus o reo del votum; una vez acaecido el evento esperado en el votum, el vovens adquiría la condición de damnatus, dando lugar a su consideración como voti condemnatus o condenado por el votum; es decir que, habiendo sido concedida la realización del evento esperado, la divinidad ‘condenaba’ al vovens a hacer lo por él prometido a través de la solutio8. Con lo cual resultaba mucho más gravosa la posición de aquel cuyas súplicas ya hubieran sido favorablemente acogidas por la divinidad, reflejándose así la existencia de una diferencia entre sentido del deber (oportere) y aquello que forzosamente se ha de cumplir (damnatio).
Lo anterior no significa que el vovens solo esté comprometido con la divinidad en caso de que sus plegarias hayan sido favorablemente acogidas, sino que desde el momento en que se celebraba el votum perfeccionado con la nuncupatio9 surge un vínculo entre el hombre y la divinidad10, que los pontífices calificaron como un oportere que puede ser cumplido, incluso, antes de recibir el beneficio rogado11. Sin embargo, si el evento esperado tenía lugar, el reus se encontraba en una situación de urgencia, pues a partir de entonces era damnatus frente a la divinidad y frente a la comunidad, ya que la necesidad imperiosa de liberarse, que surge cuando el reus se vuelve damnatus, es colectiva, en cuanto toda la comunidad se ve afectada por el cumplimiento o no del compromiso12.
La realización de la conducta prometida es expresada en las fuentes13 con la palabra solutio o alguna de sus declinaciones, para indicar la observancia del rito ofrecido en la promesa a los dioses. Al adecuar la conducta propia a aquello que se había prometido a la divinidad se consideraba que el vovens solvit su votum, con lo que evitaba que cayera “la ira divina sobre su caput”14.
En este caso la solutio desempeñaba un rol liberatorio de una sujeción a una situación muy gravosa (la exposición a la ira divina), pues faltar a la promesa ofrecida a un dios se consideraba como impietas, lo que conllevaba estar a discreción de los dioses. El impius ha roto la pax deorum, ha violado el ius sacrum, y para restablecerla los dioses podían exigir su vida: “excluido de la comunidad, pierde su status, su personalidad, se arriesga a la muerte”15, y daba lugar, en ámbito público, a la nota censoria16.
Asimismo, la solutio del votum expresa la devoción religiosa, la gratitud hacia la divinidad, y se constituye en mecanismo de conservación de una buena relación con los dioses, pues en esta se encuentra, de una parte, el hombre, quien necesita constantemente protección y favores cuya realización escapa de su control; y en el otro extremo de la relación están los dioses, vistos como detentadores de un misterioso y peligroso poder, con los cuales es imperioso vivir en paz17.
Como ya lo dijimos, la solutio del votum requería de un rito sacro correspondiente que materializaba la observancia plena del comportamiento prometido. De ahí la frecuencia con la que se encuentran en las inscripciones votivas las siglas V.S.L.M.: Votum Solvit Libens Merito, que significa que quien ha ordenado la inscripción ha cumplido con placer (libens) el votum en honor de la divinidad que bien se lo merece (merito) por haber favorecido con la gracia solicitada al vovens, lo cual evidencia la importancia de dejar constancia de la liberación de una ‘condena’ (condemnatus, damnatus) concretada en el rito correspondiente, ya que en la liberación del votum está en juego la relación entre el vovens y la divinidad, la cual, sin duda, aquel quería mantener en los mejores términos18.
Otro escenario de manifestación relevante de la damnatio fue la damnatio mortis causa. En concreto, la damnatio tuvo importancia en el escenario del legado per damnationem y sinendi modo. Las fórmulas de estos las reporta Gayo en Gai. 2, 201 y Gai. 2, 209.
Gai. 2, 201. Per damnationem hoc modo legamus: HERES MEVS STICHVM SERVVM MEVM DARE DAMNAS ESTO. Se ed si DATO scriptum sit, per damnationem legatum est19.
Gai, 2, 209. Sinendi modo ita legamus: HERES MEVS DAMNAS ESTO SINERE, LVCIVM TITIVM HOMINEM STICHVM SVMERE SIBIQVE HABERE20.
Tanto el uno como el otro se caracterizaban por el uso que hacía el testador del sintagma damnas esto para ‘condenar’ a sus herederos en favor del legatario. De esta manera, el legado per damnationem imponía, en favor del legatario, un comportamiento positivo del heredero cuyo contenido era un dare21. Por su parte, el legado sinendi modo versaba sobre un comportamiento del heredero, esta vez de cooperación o tolerancia, que se caracterizaba porque su deber consistía en permitir que el legatario tomase y tuviese para sí la cosa legada22.
Damnum, damnas, damnare eran expresiones que para la época de las XII Tablas significaban “estar obligado a reparar, estar obligado a pagar”, e identificaban una situación de tensión para el damnatus de la que solo podía liberarse (solvere) por medio de la ejecución de aquella conducta que se esperaba que observara23. Al transpolar la damnatio al contexto de la disposición mortis causa24, la interpretatio pontifical logró permitir al pater testador imponer a sus herederos la realización de comportamientos encaminados a resultados que por medio del legado per vindicationem no era posible alcanzar25.
Para comprender la fuerza vinculante de la damnatio mortis causa resulta necesario tomar en consideración el contexto jurídico al que pertenecía originariamente, que es probablemente el de los testamentos orales, pues las palabras, su articulación y su composición dentro de los formularios que Gayo reporta, evocan la solemnidad de un rito verbal26. La pertenencia originaria al ámbito del testamento calatis comitiis determina la consideración del rol trascendente que tiene dentro de este contexto la publicidad propia de este acto, pues su celebración en los comicios curiados, presididos por el pontífice máximo, implicaba la difusión y conocimiento de su contenido por parte de la comunidad27, lo que respecto de la damnatio conllevaba que, si el heredero no se sometía a los dictados del de cuius, fuera de público conocimiento su condición de damnatus, lo que reforzaba la urgencia de una solutio que lo liberara de tal estado.
Con el surgimiento y consolidación del testamentum per aes et libram, como figura posterior a la mancipatio familiae, el elemento de la publicidad resulta conservado en la exigencia de la presencia de cinco testigos calificados como quirites testimonium (Gai. 2, 104)28, lo que confirmaría la importancia de dicha publicidad a fin de garantizar la mayor eficacia de las disposiciones del pater familias y que vendría a conservar el carácter público de la ‘condena’ sobre los herederos en caso de uso de un legado ‘damnas esto’29.
Un elemento adicional se debe sumar a los ingredientes que permitieron la vinculación de los herederos con el legatario por medio de lo que hoy conocemos como obligación, y que entonces requería de la conjugación de varias condiciones para alcanzar una fuerza de constricción que pusiera al heredero en un estado del cual sintiera la necesidad urgente de liberarse: se trata de las nuncupationes o palabras con las cuales se vertía en forma solemne la voluntas del pater en el testamentum per aes et libram, que fue una adaptación del rito de la mancipatio a los fines de disposición mortis causa. El valor jurídico de las nuncupationes encuentra su fundamento en tab. 6, 1, en donde se establecía cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto, por lo que se consideraba ius lo que el pater dispusiera usando las palabras solemnes, las nuncupationes; y ello, a su vez, con base en tab. 5, 3 (uti legassit suae rei, ita ius esto), que reconocía como ius lo que se dispusiera para después de la propia muerte en uso del testamento calatis comitiis y del testamentum in procinctu.
De tal manera que la preexistente naturaleza de ius de lo dispuesto en testamentum vertido ahora en nuncupationes dio lugar al pleno reconocimiento jurídico de la posibilidad de testar con el rito per aes et libram, y es a esto a lo que nos reenvía Gayo con la expresión secundum legem publicam contenida en Gai. 2, 104[30].
En conclusión, puede notarse cómo la publicidad y la juridicidad del testamento per aes et libram facilitaron que por medio del uso del esquema de la damnatio el pater familias creara en favor del legatario –lo que hoy denominamos– un derecho de crédito, y que para el periodo que analizamos requirió de una exposición inmediata a las extremas consecuencias de la manus iniectio, pues aún no había emergido como categoría la obligatio.
Como puede verse, la formulación de la damnatio en estos legados cumple una función estructuralmente ligada a un comportamiento futuro del heredero, lo cual se tradujo, gracias a la interpretatio pontifical, en la utilización del damnas esto como mecanismo para encauzar la conducta de otro, en este caso del heredero, hacia la consecución de un resultado en el que era necesaria su colaboración, so pena del ejercicio inmediato de la manus iniectio, cuandoquiera que no se sometiera a lo establecido en la damnatio testamentaria31.
El efecto típico que se quería alcanzar con el legado per damnationem era el de beneficiar a otro ciudadano, para cuando se estuviera muerto, con un dare en su favor, por lo que al inicio la disposición testamentaria podía versar únicamente sobre una cantidad cierta de dinero32, respecto de la cual el heredero adecuaba su comportamiento, por medio del rito per aes et libram, a fin de alcanzar la liberatio de la condición de damnatus que amenazaba tan incómodamente su status33.
En la damnatio sinendi modo, dada la naturaleza omisiva del comportamiento impuesto al heredero, el cumplimiento del mismo le imponía tolerar (sinere) que el legatario, en la época más remota, se posesionara de la cosa34, y luego, como desarrollo del contenido de este legado, ejerciera sobre la misma usufructo o habitación, o soportara que el legatario realizara actividades particulares sobre la cosa35.
Este escenario de las damnationes mortis causa se ha considerado como típicamente asociado a una función liberatoria de la solutio36, concretada en solutio per aes et libram si se trataba del cumplimiento de un dare certum37. Probablemente el solvens, en su fuero interno, se encontraba motivado a cumplir principalmente por el temor a las graves consecuencias de no hacerlo, pues –se reitera– la condición de damnatus en la que se hallaba lo exponía de manera inmediata a la manus iniectio, a lo que se sumaba la importancia que igualmente tenía honrar la voluntas del pater familias, cuya potestas constituía la base de la familia romana38 y cuya pervivencia después de muerto tenía una importante manifestación en los sacra familiaria, dentro de los cuales el culto a los antepasados permitía “la continuación del respeto, la confianza y el temor que se tenía hacia el pater en vida […] quien desde la tumba sigue personificando la moral familiar y otorgando protección a la familia”39, así como debe tenerse presente que el testamento jugó un rol trascendental en la conservación de la familia como unidad40, por lo que para el heres el cumplimiento de su contenido conllevaba la garantía de dicha conservación, en la que sin duda estaba interesado.
En el ámbito de los ilícitos, los términos damnum, damnatus y damnare se usaron para hacer referencia a casos en los cuales, dentro de la órbita de los intereses privados, tras la comisión de un delito se procedía, sin intervención jurisdiccional, con una vindicta que podía ser evitada con el pago de un rescate (damnum decidere)41.
De especial interés dentro de este contexto resulta el desarrollo que tuvieron las sanciones impuestas en los casos de membrum ruptum (ruptura de un miembro), os fractum (fractura de hueso)42 y furtum (hurto) (manifestum –flagrante– y non manifestum).
En el contexto de estos delitos en época predecenviral se utilizaban sanciones aflictivas graves, como manifestación de una vindicta (venganza) autorizada y disciplinada por la comunidad43, tales como la talio (mutilación), para los dos primeros, y la addictio (exposición a la manus iniectio) inmediata para el furtum manifestum, e incluso la muerte si se trataba de un furtum nocturnus, o si, habiendo sido atrapado de día, el autor del mismo se había defendido con arma.
Dichas sanciones podían evitarse acudiendo a una conciliación (pactio) entre ofensor y víctima, que tenía por objeto la determinación de una suma de dinero (damnum decidere) en favor del segundo que permitiera, a su vez, el rescate del primero44. Si bien inicialmente dicha pactio tenía lugar por mera voluntad del ofendido, con el tiempo la costumbre determinó que la misma le fuera permitida al ofensor y por esa vía se convirtiera en una facultad suya, de manera que este podía ofrecerse para negociar y pagar una composición adecuada. En este escenario, el pago efectivo de la suma pactada servía para enervar a perpetuidad el poder de la víctima de ejercer la vindicta contra el ofensor; por el contrario, si no se producía el cumplimiento inmediato de la pactio, la vindicta retomaba su curso dando lugar a la manus iniectio penal o a la talio, según el delito en cuestión45.
La ley de las XII Tablas recogió estas prácticas y procedió a fijar, como alternativa a las penas aflictivas46 –que podían usarse cuandoquiera que el agresor no usara la facultad de rescatarse o cuando, habiéndola usado, no cumpliera con el pago–, sea valores predeterminados de la poena (entre 150 y 300 aes para el os fractum, dependiendo de si la víctima era esclavo o persona libre, y de 25 aes por iniuria simple), sea criterios para su cuantificación, como en el caso del furtum non manifestum, definiendo como valor de la poena el doble del valor de la res furtiva47. De otra parte, gracias al trabajo de interpretatio pontifical, se reconduce hacia el ámbito de la lex el procedimiento madurado para establecer el damnum decidere en el caso del membrum ruptum, esto es, la así llamada aestimatio iudicis48.
El cuadro anterior permite comprender el proceso de atracción hacia la sanción pecuniaria que tuvo lugar en el ámbito de los delitos de lesión personal y hurto. Dicho proceso implicó –junto con la poca recurrencia práctica a las penas aflictivas– que el uso de la pactio terminara por ser superfluo y, por lo tanto, que ante la comisión de este tipo de delitos surgiera para el autor la necesidad de pagar una compensación; más que el peso de una vindicta49 que, cada vez más, quedaba relegada en la desuetud50.
Lo anterior se decantaría en la posterior configuración del pago de las penas correspondientes a estos ilícitos en términos de dare oportere, es decir, como deber jurídico de pagar la poena pecuniaria. Lo que en últimas allanaría el camino para que, en el periodo tardo republicano, todas estas hipótesis fueran descritas en términos de obligatio ex delicto51.
De manera que en el ámbito de la obligatio ex delicto el rol de la solutio (per aes et libram) poseía una clara función liberatoria52. Sin duda, esa es su razón de ser dentro de este contexto, caracterizado por que la situación en la que se encontraba el agresor era la de una “sujeción jurídica a la acción penal privada, un estado puro de pasividad ante una pena corporal”53; la víctima, por su parte, detentaba el derecho de ejercer la vindicta, por medio de manus iniectio o talio. Ante este escenario, la pactio, que fijaba el precio de un rescate de la vindicta, abría para el agresor la posibilidad de liberarse de esta última únicamente si cumplía con lo acordado y pagaba la suma establecida a título de pena como expiación y compensación. Es palmaria la capacidad liberatoria de la solutio per aes et libram que materializaba el damnum decidere, pues concretaba la disolución del estado de sujeción a una pena corporal en el que el agresor se encontraba antes de pagar, puesto que antes del pago efectivo la disolución del poder de agresión es solo potencial, por lo que la solutio con bronce y balanza es el mecanismo para escapar definitivamente del peligro creado por la amenaza de una vindicta54.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.