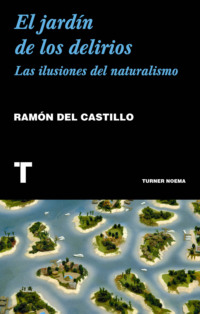Kitabı oku: «El jardín de los delirios», sayfa 2
Brooks comparó las pruebas a las que se sometían los bobos (por ejemplo, ascender a una cumbre hasta que casi les da un edema cerebral) con auténticas ordalías medievales, o sea, con rituales que confirmaran el grado de entrega con el que uno quiere conectar con la naturaleza. Pero el ascetismo no estaba divorciado de lo espectacular, al contrario: “quieren vivir una experiencia imax en persona” –dice Brooks con sorna. No se trataba solo de sufrir (para eso, como dice Brooks, podían dedicarse a colaborar en grandes y laboriosas obras públicas), sino de sufrir en aras del esplendor, de la belleza sin fin: “es necesario sobrellevar terribles sufrimientos […] a fin de experimentar la espiritualmente edificante magnificencia de la naturaleza en su estado más brutal. Hay que machacar el cuerpo para alcanzar la trascendencia medioambiental” (p. 222).
Pero había algo que quedaba más claro no cuando escalabas o hacías travesías con bobos, sino al intentar comprar el equipo adecuado para acompañarlos. Todo era confuso porque nadie hablaba de precios (aunque todo era muy caro), y parecía regirse por un invisible sistema de meritocracia. Brooks cuenta su experiencia en una tienda muy conocida de artículos de aventura de Seattle (pp. 223-229), pero podía pasar algo parecido en muchos otros lugares de Estados Unidos. En muchas de estas tiendas, la asombrosa variedad de productos que se ofertan puede hacerte sentir imbécil si vienes de Europa (o si eres un estadounidense atípico), una sensación similar a la que puedes tener en un supermercado de bricolaje, en una tienda de productos de jardinería o en una gran armería. Mi propia sensación después de pasar una larga tarde en una tienda dedicada a actividades al aire libre –Brooks no lo dice, porque es un bobo, pero lo digo yo– es que en Estados Unidos estar en contacto con la naturaleza requería un grado de militarización tan alto como de espiritualización. Desde luego, había bobos que se conformaban con el trekking o con formas menos técnicas de senderismo. En esos casos la cuestión no era sentirse vivo exponiéndose a peligros, sino renacer por depuración. Los bobos intrépidos se convertían durante el fin de semana en aventureros, mientras que estos otros más meditativos empezaban a imitar a monjes, sobre todo budistas, solo que vestían camisas de franela a cuadros y chubasqueros con Goretex, y no túnicas largas. Imitaban, quizá, un poco más a los hippies (¿sus padres?), pero evitando todos los delirios que en su día provocaron el consumo de lsd o unos buenos hongos. Sus viajes eran reales y las únicas sustancias que se permitían (o eso parecía) eran de la gama dietética de las propias tiendas deportivas, combinándolas, eso sí, con la comida orgánica que empezaba a venderse en las placitas de los pueblos de los valles. La salud personal empezaba a ponerse tan de moda como la salud del planeta; la conciencia ecológica se manifestaba tanto como un código de prácticas saludables como en forma de un nuevo pacto de no agresión con la Tierra (a la que había que purificar tanto como el propio sistema digestivo).
El problema principal de esta forma de vivir el amor a la naturaleza es que generaba ansiedad y, lo que es peor, codicia. Brooks lo sugiere, pero podría haber ido más lejos: el acopio de experiencias espirituales extremas en la naturaleza o de vivencias especiales al aire libre “puede llegar a parecerse a la acumulación del dinero… cuanto más tienes, más quieres”. El propio deseo de los bobos de obtener nuevas y más variadas experiencias los convirtió en los mayores consumidores, solo que irónicamente lo hicieron en nombre de valores no consumistas, en aras de un mundo más espiritual e inmaterial. Como decía Brooks parafraseando a Marx, los primeros burgueses convirtieron todo lo sagrado en profano, pero las nuevas clases pudientes de los noventa tornaron sagrado todo lo profano. “Es como si tuvieran el poder del rey Midas, pero al revés: todo lo que tocaban se convertía en algo espiritual” (p. 113).14 Lo cual no quita –añadamos– que mucha gente se hiciera de oro gracias a ese mismo mercado espiritual. Fue precisamente esa mezcla de espiritualismo lo que según Brooks empujó hacia las reservas naturales no solo a grandes magnates, estrellas del cine y de la canción o celebridades de los deportes, sino también a brókeres, abogados, agentes de propiedad inmobiliaria o médicos, y más tarde a miembros de profesiones libres, escritores, editores, intelectuales, gestores culturales, cargos administrativos, etcétera. Como tantas otras veces, los ricos llegaron primero, pero finalmente hubo sitio para todos, incluyendo a la clase media alta.
Brooks analizó el caso de Montana, cuyo parque nacional llegaron a visitar dos millones de personas cada verano, pero habría muchos otros casos.15 Él mismo intentó recuperar esos vínculos con la Tierra, y describió su experiencia en el río Big Blackfoot con la ironía típica de los periodistas de ciudad…
Estoy sentado sobre una roca […]. El sol arranca destellos de agua y la vegetación de la ribera se halla en pleno esplendor otoñal. El aire es fresco, el silencio, absoluto, y mis únicos compañeros son el halcón que planea sobre mi cabeza y la trucha que nada en las aguas del río […]. Estoy aquí sentado a la espera de uno de esos momentos perfectos cuando el tiempo se detiene y uno alcanza una comunión mística. Pero no sucede nada. Llevo treinta minutos sentado en este entorno maravilloso y no he experimentado ni una sola elevación de conciencia. Los ritmos intemporales de la creación se suceden a mi alrededor. El aire fresco y limpio me susurra al oído. Las ramas de los árboles oscilan. Los patos pasan volando en silencio […]. Nada de nada […]. Tal vez la estación esté demasiado avanzada para alcanzar la trascendencia (p. 231).16
En medio de semejante situación, tan decepcionante, Brooks se acuerda de grandes naturalistas y conservacionistas, como John Muir y Aldo Leopold, cuyos grados de comunión con la naturaleza parecían quedar fuera de su alcance.17 Quizá el problema es que en octubre –se dijo con sorna– ya no se podía alcanzar el éxtasis porque los turistas lo habían gastado en los meses de verano. Pasadas ciertas fechas, el estado de Montana se queda “espiritualmente exprimido”. Pero quizá el problema no es solo ese. Brooks admite que no logra sentir nada especial, pero lo que no acaba de entender realmente es por qué dicen que la naturaleza inspira tranquilidad, cuando la sensación dominante durante su jornada al aire libre es la contraria:
Las únicas cosas que se funden en una sola son mis dedos a causa del frío. Las temperaturas bajas siempre parecen fuentes de inspiración y comunión con lo fundamental en los libros de aventuras, pero a mí el viento frío solo me produce dolor en las extremidades, y en lugar de alentar en mí sentimientos profundos, la soledad me espeluzna. Los escritores que describen la naturaleza adoran esos instantes en que toda la creación se reduce a los elementos: yo, el agua, la trucha. Pero con toda probabilidad no hay ni un alma en quince kilómetros a la redonda. Cuando pienso en las desgracias que podrían sobrevenir a una persona en tan desolado paraje (piernas rotas, una avería con el coche, una crisis anafiláctica), me doy cuenta de que buscar la paz interior en lugares próximos a una cabina telefónica y a un equipo de rescate tiene sus ventajas. Cada crujido se me antoja la primera señal de ataque de un oso pardo. Miro el reloj y me digo que más me vale empezar a experimentar cuanto antes la comunión serena con la creación de Dios, porque tengo mesa reservada a las seis en un restaurante (p. 232).
Quizá Brooks sea un neurótico, como mucha otra gente incapaz de sentirse tranquila en el campo. Quizá las probabilidades de morir en un accidente de tráfico de camino al campo eran mucho más altas que las de acabar devorado por un oso. Y probablemente la tasa de accidentes domésticos y laborales mortales en su zona de residencia era también mucho más alta que la de fracturas al aire libre al oeste de Montana.
Conocí a individuos parecidos a Brooks, muchos de ellos en Nueva York, y algunos resultaban francamente insoportables en el campo. No porque fueran unos obsesivos de los accidentes, sino porque durante las caminatas no paraban de discutir sobre lo que pasaba en la ciudad. Sí, hablaban y hablaban como si siguieran en una cafetería de moda del Lower East Side y claro, solían acabar tropezando y haciéndose daño, momento que aprovechaban para quejarse de todo (de sus quemaduras solares o de sus picaduras de insectos). En algunas ocasiones deseábamos, en efecto, que algún oso gigante se comiera al bobo en cuestión.
Otros conocidos, en cambio, guardaban demasiado silencio cuando se viajaba con ellos, y te sentías mal si no conseguías relajarte y quitarte de la cabeza cualquier idea que no tuviera que ver solo con la madre naturaleza, así que tratabas de dar signos de que estabas conectado al cosmos cuando el grupo se paraba delante de una cascada que salpicaba agua, al borde de un risco donde soplaba un viento o bajo altos árboles entre cuyas ramas se filtraban haces de luz. En aquellos grupos, no fusionarte con los elementos era un síntoma de alguna enfermedad o de algún trastorno. Se suponía que en aquel entorno había que exteriorizar sentimientos, lo cual no estaba mal en teoría, el problema es que solo podían ser positivos y edificantes. A finales de los noventa, sin embargo, cuando paseaba con estos naturalistas yo no me quitaba de la cabeza lo que sabía de Among Grizzlies: Living with Wild Bears in Alaska, el libro de Timothy Treadwell, el desequilibrado que pretendió vivir con los grizzlies de Alaska como si fueran sus mascotas. Años después, cuando hizo el documental sobre Treadwell, el sabio de Werner Herzog dijo que en la cara de aquellos osos él no veía ninguna afinidad, sino solo la sobrecogedora indiferencia de la naturaleza (o como mucho, cierto interés por comer). En 2003, como se sabe, Treadwell y su novia acabaron devorados por los osos. Durante un paseo años después (quizá ya en la era hípster, hacia 2006, más que en la boba), un excursionista me dijo que Treadwell “estaba mal de la cabeza”. “Quizá –contesté–, la verdad es que no se puede confundir un oso con un peluche porque la naturaleza no es cariñosa, ni lo contrario, simplemente es”. Creo que el principio de mi frase no le molestó, pero el final sí, porque me miró brevemente, de arriba abajo, callado, con desconfianza. A él no se le ocurriría abrazarse a un oso (no estaba tan loco, claro), pero probablemente tenía una visión de la naturaleza más evocadora. Sabía que era un progresista en el terreno político, pero me quedó más claro que era un moralista y que estaba firmemente convencido de que la relación entre el hombre y la naturaleza podía alcanzar un mayor grado de perfección. Creía en algún tipo de armonía cósmica que los seres humanos podían ser capaces de restituir.
Podemos imaginar fácilmente una continuación de la sociología cómica de los bobos al aire libre. Supongo que tendría como objeto a sus sucesores, los dichosos hípsters, y por eso no puedo dejar de comentar algunos datos que Mark Greif (2018) saca a relucir en “¿Qué era el hípster?” [2010]. Greif divide la historia del hípster en dos periodos, uno iría de 1999 a 2003, y otro desde 2004 hasta 2010. Lo llamativo no es la primera época (marcada por las diferencias con los indies bohemios, las revistas de moda como Vice, las novelas de Dave Eggers), sino la segunda, la fase del “hípster verde” o “hípster primitivo” –como lo llama Greif–, el hípster que justamente en el momento de mayor tensión política y violencia, se vuelca en “el frágil mundo de las criaturas con pelo”, también en los árboles, los parques naturales, los nativos americanos; el hípster que mezcla sonidos y símbolos de la inocencia bucólica con la nostalgia por tecnologías de los años ochenta como por ejemplo los ordenadores trs-80 (p. 268). Greif enumera hasta ocho grupos de moda de esta época con nombres de animales: Grizzly Bear, Neon Indian, Deerhunter, Fleet Foxes, Department of Eagles, Wolf Parade, Band of Horses y Animal Collective. “El público –dice– oía sonidos animales y deliciosas armonías estilo Beach Boys; letras y vídeos apuntaban a un producto rural, playas vírgenes y bosques; la vida ocurría en un futuro más afectuoso, espacioso y manejable… no es insólito encontrarse con que algunos músicos llevaban máscaras o vestían como un animal de peluche de cuerpo entero”. Las mujeres hípsters, más visibles según Greif, en esta fase se calzaron ropas camperas, y luego “botas impermeables de goma verde oscuro, igual que si fueran terratenientes rurales que van a visitar establos”. Los hombres se dejaron “barba de ermitaño o de leñador. Volvió la franela, al igual que las chaquetas de caza a cuadros rojos y negros. Las bufandas proliferaban de manera innecesaria, evocando una fría noche en los bosques […] los elepés volvían a venderse por primera vez en dos décadas”. Los hípsters más avanzados incluso “le quitaron las marchas a la bici” (p. 269). Mi pregunta es: ¿fue en ese momento, el de la bicicleta a piñón fijo, cuando los hípsters volvieron a leer a Thoreau? Se diría que sí, y que en cierto modo el libro de Greif es, en buena parte, un intento de liberar a Thoreau de esos “consumidores rebeldes” que parasitan todo tipo de contracultura: la bicicleta a piñón fijo, después de todo, la copiaron de los mensajeros en bici y de grupos anarquistas, y el consumo de comida de proximidad es una versión elitista de la “campaña ecologista de izquierdas para desindustrializar la agricultura” (p. 272).18
La última vez que visité Estados Unidos me topé con individuos que encajaban perfectamente con el retrato del artista hípster que hace Greif, pero me llamó la atención un fenómeno persistente: los nuevos naturalistas no desplazan a los antiguos, sino que coexisten con ellos; surgen nuevos cultos a la naturaleza, pero los anteriores no desaparecen totalmente, y cuando lo hacen, reaparecen de otra forma, a veces más intensa. Los ecohípsters parecen más civilizados que otros naturalistas. No están movidos por grandes creencias metafísicas, sino por recetas estéticas y políticas. Puede que resulten un tanto pusilánimes en comparación con algunos militantes de la ecología, pero al menos han dejado atrás el estilo de los grandes visionarios ecologistas. Su cortedad de miras tiene esa pequeña ventaja.
Durante los últimos paseos, aquella misma temporada en Estados Unidos, la conversación de un grupo heterogéneo de excursionistas cambió radicalmente de tono cuando uno de ellos afirmó solemnemente que la única forma en la que la humanidad puede evitar la destrucción del planeta es desapareciendo ella misma. Dijo desaparecer, no decrecer.19 Entonces empezó a decir que éramos una especie de virus letal para el planeta, y que si un virus de otro planeta eliminara a la humanidad (dejando intacto el resto de vida) todo iría mejor. Otro excursionista le dijo que si el virus dejara infértil a la especie humana, la desaparición sería más lenta, pero igual de útil. Estos argumentos no me sonaban nuevos. Años atrás una amiga me había hablado de las campañas de Population Action Internacional sobre control de natalidad. Como yo estaba estudiando la religión en Estados Unidos sabía más de la delirante Iglesia de la Eutanasia, pero no me atreví a mencionarla porque presentí que a mis acompañantes no les hacía ninguna gracia el humor negro (esa congregación promovía el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía u otras formas de practicar sexo no procreativo). Sí me atreví a hablar, en cambio, de Les U. Knight, fundador del vhemt (Voluntary Human Extinction Movement) cuyo programa para hacer desaparecer a la raza humana de la faz de la tierra me parecía ridículo pero menos fanático. Knight colaboró al principio con movimientos como Zero Population Growth, pero desde principios de los noventa empezó a difundir sus ideas contra el crecimiento poblacional con humor: hacía cómics donde la gente adoptaba bonobos en vez de tener niños y vendía pegatinas para la ventana trasera del coche que rezaban: “Gracias por no reproducirte”. Knight no fue un misántropo, ni detestaba a la humanidad, pero creía que era hora de borrarse del mapa. Con todo, lo más interesante era la ironía con la que concebía los últimos días de la especie humana. No imaginaba un escenario atroz (como el del mundo infértil de The Children of Men de P. D. James), ni sentía “ninguna clase de alegría misantrópica ante la guerra, la enfermedad o el sufrimiento de nadie”.20 En realidad, hacía cálculos y no le salían las cuentas: ni un virus, ni grandes hambrunas o una gran guerra podían solucionar el problema; tampoco las políticas de control de natalidad, como en China. Knight llegó a la conclusión de que el ritmo de crecimiento de la humanidad, pese a todos los desastres concebibles, siempre sería mayor que su tasa de defunción. Para él, no había otro destino: estábamos condenados a la extinción, pero podíamos evitar un final agónico y violento si decidíamos consumirnos poco a poco, pacíficamente. Ironías de la historia: el mundo en lenta extinción sería el mundo feliz que siempre habíamos soñado. Si se dejara de procrear –calculó–, ya no habría más niños menores de esa edad que murieran, y la calidad de todos los niños mejoraría “porque ninguno sería prescindible, y ningún huérfano se quedaría sin ser adoptado”. En veintiún años tampoco habría delincuencia juvenil. Habría comida suficiente para todos y los recursos volverían a ser abundantes, incluida el agua. Veríamos otra vez peces en los mares y la vida volvería a ser exuberante en humedales y bosques. Los impulsos agresivos se debilitarían, dado que no habría necesidad de matarse para acopiar recursos. Pero ¿qué se haría con el instinto de reproducción? ¿Seguro que se olvidaría? Hay quien piensa que no, porque es un deseo demasiado natural, y hay quienes creen que desaparecería porque es muy cultural. Pero Knight simplificaba: estaba seguro de que en su mundo terminal la gente seguiría necesitando sexo, pero afirmó que los deseos que suelen empujar a tener niños están muy condicionados culturalmente y que podrían canalizarse o satisfacerse de otras formas: plantando jardines con cariño, atendiendo a ancianos, dando cariño a una mascota, cuidando y limpiando zonas naturales. Como dice Weisman, la visión de Knight no fue sombría, ni oscura, sino crepuscular e inspiradora. “Los últimos humanos podrían disfrutar pacíficamente de sus últimas puestas de sol, sabiendo que han llevado de nuevo al planeta lo más cerca posible del Jardín del Edén”, dijo Knight. Pero ¿sería esta visión de un mundo “aliviado de nuestra carga” suficiente para despedirse de esta vida en paz? ¿Seguro que los últimos habitantes del jardín del Edén estarían serenos, simplemente imaginando la flora y la fauna, libre y salvaje, que repoblaría el jardín cuando desaparecieran? Podrían aceptar que no habría más descendencia, más niños correteando por la hierba…, pero ¿renunciarían también a la posibilidad de dejar constancia de su paso por el mundo? La humanidad casi destruyó el mundo, pero si ellos estaban ahí, entonces la humanidad también supo evitarlo. ¿Se conformarían los últimos humanos con salvar el mundo sin dejar pruebas o memorias de su sacrificio? ¿No les tentaría dejar algún mensaje para el futuro? Quizá los últimos seres humanos estaban dispuestos a desaparecer en cuerpo, pero no en alma, le dije al excursionista. Molesto con mi delirio de ciencia ficción, miró a los otros senderistas estadounidenses y comentó con tono puritano: “De dónde ha salido este irresponsable”. Para evitar problemas decidí cambiar de interlocutor en el resto de la travesía, o me quedé deliberadamente atrasado para separarme del grupo más aguerrido. En el grupo de cola, el personal era diferente. Todos iban más callados, unos porque gastaban toda su energía en mantener el paso, otros porque no querían malgastar su energía en conversaciones que suelen acabar mal.
Tendemos a pensar que es posible hablar edificantemente sobre un tema (nuestra relación con la naturaleza) que en el fondo está íntimamente conectado con muchos otros asuntos éticos y políticos bastantes espinosos. Las discusiones acaloradas durante los paseos en grupo (a diferencia de los sosegados diálogos en las aulas o en salas de debate) logran sacar a relucir las posiciones de una forma más directa. Esa es una de las razones por las que a lo largo de este libro (como ya se habrá imaginado más de un lector) pasearemos con otras compañías. Otras posiciones saldrán a la luz de una forma más esquemática, pero más comprensible. Nuestro espíritu es realista: no queremos disimular las tensiones de la vida con las ilusiones de la teoría. El paseo se ha idealizado como una actividad que favorece el monólogo libre y el diálogo afable, pero se ha olvidado que también puede provocar la disputa al aire libre. Las discusiones entre excursionistas no tienen lugar solo porque no se ponen de acuerdo sobre qué camino seguir en un bosque; también ocurren porque cada uno sigue caminos diferentes en la vida… Lo bueno de pasear es eso: uno puede descubrir diferencias donde percibía parecidos, y viceversa (por supuesto, la mayoría de las personas a las que aludo en las descripciones de paseos de este libro son absolutamente reales, pero su parecido con personajes de ficción o con arquetipos estudiados por la sociología solo es una feliz y llamativa coincidencia).
1 El giro espacial suele asociarse con el hecho de que la filosofía y la teoría cultural prestaron más atención a la geografía y al urbanismo, pero también supusieron un cambio en la forma de hacer teoría. No se trató simplemente de hablar más de arquitectura, sino de cambiar la arquitectura de la propia teoría. Las publicaciones de arquitectos como Koolhaas también influyeron en la manera de analizar la lógica del capitalismo global.
2 En El jardín de Babilonia, Bernard Charbonneau ([1969] 2016) explica muy bien la historia del naturismo y el culto a la naturaleza en Alemania, desde los Wandervögel a los Naturfreund, incluyendo el naturalismo pagano hitleriano. La necesidad de una mística de contacto con el cosmos, dice, “engendra todo tipo de perversidades colectivas”. El paganismo siempre oculta una empresa militar: la pandilla de excursionistas, el grupo de amigos libres en la naturaleza, es “una escuadra”. Incluso dice más: la guerra sería la forma de retornar más esencialmente a la naturaleza, dado que “devuelve al hombre al lodo. Se entierra, se viste con los colores de la tierra, desaparece entre la maleza del monte. Vuelve a haber noche y día, frío, y calor; hambre, y en consecuencia, también grandes festines”. Gracias a la guerra, o sea, gracias a la organización industrial de la muerte, el individuo moderno da rienda suelta a todo lo que cree que esa misma sociedad industrial reprime: “gozar y sufrir, amar y odiar –vivir por fin en esta tierra–” (p. 316). Véase entero el capítulo “El fracaso de la revolución naturista” (pp. 309-319).
3 Infierno en el pacífico de John Boorman nos impresionó siendo unos críos, mucho más que su posterior La selva esmeralda, que ya vimos con algo de conciencia ambiental. Cuando en Nueva York un colega me dijo que Malick era el director que filmaba mejor la naturaleza y me empezó a describir La delgada línea roja, me callé… ¿Cuánto cine había visto? Me lo volví a encontrar y me habló del trabajo de Emmanuel Lubezki en El nuevo mundo y en El árbol de la vida, las dos de Malick, pero también de El renacido de Iñárritu. El colega no paraba de hablar de Heidegger y de Malick, y empecé a dudar no solo de cuánta naturaleza había conocido de primera mano, sino de cuánto cine había visto. ¿Sabía algo sobre la historia de la filmación en exteriores o de cómo se creaban decorados antes de los setenta? Después de ver el documental Voyage of Time, de Malick, traté de dar con él para continuar la conversación. Pero creo que el estudiante se enteró de que yo me había criado en un cine de barrio –alguien se lo dijo– y a partir de ahí eludió conversaciones conmigo. ¿Qué le echó para atrás? Yo descubrí la naturaleza con todas las películas de Tarzán, con el primer King Kong, con Lawrence de Arabia y muchas otras películas de Lean; también con The Searchers de John Ford y otros wésterns; con Las nieves del Kilimanjaro, de King, La reina de África, Moby Dick y El hombre que pudo reinar de Houston; con ¡Hatari! de Hawks; con Estación Polar Zebra, de Sturges, y muchas otras películas malas sobre expediciones al Polo Norte y a la Antártida. Incluso recuerdo de los setenta Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Pollack, aunque para entonces ya estábamos empezando a amargarnos y ya no creíamos en historias de tramperos benévolos con los indios. Yo había visto todo eso, sí, pero lo mismo al estudiante no se le pasó por su cabeza que además de todo ese cine popular, los paisajes de Kurosawa, Herzog, Tarkovski y Mijalkov nos habían cambiado para siempre la visión de la naturaleza; nunca tuve la oportunidad de explicárselo. Estaba dispuesto a confesarle que lloré con Dersu Uzala y que me emocioné con Urga, pero nunca pude hacerlo.
4 Parecíamos incapaces de asociar la naturaleza con la paz, con la serenidad. No éramos capaces de imaginarla como un escenario bucólico o un entorno apacible del amor. ¿Hasta que descubrimos la pintura y el cine francés? A partir de ese momento quizá todo fue diferente, más doméstico y menos salvaje. La naturaleza à la francesa estaba llena de pasión y de aflicción, todo era más lírico y dramático, pero no épico, como en América. El mundo agrícola no parecía un espacio conquistado a la naturaleza salvaje, sino un terreno heredado y cuidado. Y la gente de ciudad siempre parecía sentirse en casa cuando volvía al campo.
5 Véase todo lo que Charbonneau cuenta sobre Thoreau y Lawrence, y cómo critica la literatura bucólica francesa. La sección sobre naturaleza y guerra y los movimientos juveniles naturistas (fascistas y socialdemócratas) no tiene desperdicio.
6 La comparación es interesante, pero Fox no la desarrolla, ni apela al psicoanálisis ni a otras perspectivas para justificarla. Su texto, con todo, es muy útil. Véase todo lo que dice sobre el apego a un lugar y la falta de lugar (placelessness), los vagabundos y los desplazados. Fox basa algunos argumentos en Place and Placelessness que Edward Relph publicó en 1976 (reeditado en 2008). Véase también Home, de Alison Blunt y Robyn Dowling (Londres, Routledge, 2007).
7 Aquí solo menciono los casos extremos, pero Le Breton analiza casos más cotidianos de escapada. Por ejemplo, el senderismo de fin de semana y otras actividades de recreo y ocio que permiten –llamémoslo así– la “desaparición a tiempo parcial”. La popularidad del senderismo –dice Breton– podría explicarse por la creciente necesidad de liberarse de las rutinas sociales y volverse invisible al menos por un rato en compañía de extraños. Es posible, pero depende –me temo– del grupo de excursión. Hay grupos en los que es imposible desaparecer y que pueden acabar resultando tan exigentes como los grupos de conocidos. Durante la marcha al aire libre, se eluden ciertos compromisos y responsabilidades cotidianas, pero eso no quiere decir que el grupo de paseo no demande otros. La figura del paseante mudo, impasible, distante, pero no separado del grupo, merecería por sí misma un estudio.
8 Pendiente de publicación.
9 Chris McCandless le pidió a la naturaleza algo que no le podía dar. En sus viajes se rodeó de gente que le parecía más verdadera que su familia, pero acabó perdido en su propia fantasía de integridad. Leer a Thoreau sin supervisión puede empujar a uno a creer que se puede nacer otra vez en un espacio natural, o sea, un mundo limpio de las mierdas y miserias de la civilización. Como explicó Krakauer, el único lugar donde existía una terra incognita en el viaje de McCandless fue en su propia cabeza. Además de Hacia rutas salvajes [1992] de Krakauer, conviene tener presentes otras perspectivas diferentes de los años noventa como la de Gary Snyder en La práctica de lo salvaje [1990], Mis años Grizzly. En busca de la naturaleza salvaje [1990] de Doug Peacock o Indian Creek. Un invierno a solas en la naturaleza salvaje [1993] de Pete Fromm. En los últimos años han proliferado muchas otras crónicas de vida al aire libre (véase la bibliografía de la segunda parte), y se han traducido otros textos de mediados de los setenta (Una temporada en Tinker Creek, de Annie Dillard) o de finales de los ochenta (Un año en los bosques, de Sue Hubbell). Me llevaría un espacio del que no dispongo analizar este revival de crónicas al aire libre. El texto reciente que más me ha interesado es algo diferente: El extraño del bosque (2017) de Michael Finkel. Durante un curso reciente sobre sonido volví a analizar Grizzly Man de Herzog, y me di cuenta de cuánto podía desagradar a los hípsters que no paran de leer a Thoreau.
10 Véase cómo describe Sopher (p. 138) el caso de emigrantes que jamás “vuelven a mirar hacia atrás”, que juran no volver al campo.
11 Yi-Fu Tuan nos recuerda también que nuestro deseo de escapar a espacios naturales ha aumentado proporcionalmente al grado de civilización que hemos alcanzado. Conforme hemos ido domesticando la naturaleza, más hemos soñado con ella como un reino puro y salvaje. Tuvimos que organizarnos y protegernos de ella, domesticarla, controlarla y evitar que nos destruyera. La civilización ha logrado que la naturaleza se pliegue a nuestros deseos y ha procurado bienestar, pero también ha generado mucho malestar, y ahí está el lío: como la civilización también reprime y agobia, empezamos a fantasear con la idea de escapar de ella y volver no a la naturaleza cruel de la que huimos un día, sino a una naturaleza benévola e idealizada que nos pueda volver a insuflar la vida de la que nos ha privado la cultura. Escapar a la naturaleza –dirá Tuan– nos parece natural, pero no lo es. Es producto de la fantasía, no del instinto. Y eso explica que cada cual escape hacia cosas muy diferentes.