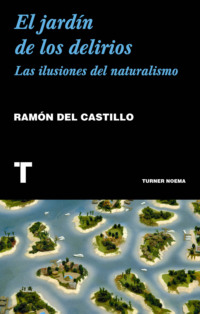Kitabı oku: «El jardín de los delirios», sayfa 4
Ellard afirma que, a escala planetaria, la variedad de espacios que pueden resultar acogedores es demasiado amplia como para dar con una clasificación fácil y da a entender que solo es posible definirlos vagamente por la clase de respuestas psicológicas que suscitan, más que por su propio diseño. Si no le entiendo mal, Ellard sugiere que muchos de los espacios de bienestar tienen que ver con el contacto o con la visión o con el recuerdo de la naturaleza. En los espacios cerrados puede bastar una pequeña ventana con vistas a un trozo de verde, o incluso unos pósteres con imágenes bonitas. Pero ¿qué ocurre en espacios abiertos? No me queda claro cuánta ni qué clase de naturaleza tiene que haber en los espacios vacíos de los que habla Ellard, en los espacios que no fueron diseñados para relajarse, pero que relajan. ¿Qué papel tiene la naturaleza allí? Quizá el atractivo que ciertas personas encuentran en esos espacios es precisamente que no hay naturaleza orgánica, sino solo piedras o cemento. Desde luego, en un aparcamiento de exterior no se deja de estar en contacto con la naturaleza, por poca vegetación que haya. El sol y la luna, las nubes y las estrellas, la lluvia y el viento siguen por ahí…, ¿no? Los pájaros pueden buscar comida que se les ha caído a los niños. Las ratas pueden hurgar en papeleras y cubos de basura. ¿No son también naturaleza?
Hay razones ancestrales por las que a la humanidad le agradan ciertos tipos de entornos, según dan a entender el estudio de Ellard y los datos aportados por otros expertos. Parece ser, por ejemplo, que nos sentimos más tranquilos en aquellos espacios en los que podemos ver sin ser vistos, y que hemos desarrollado esas preferencias por necesidades de supervivencia. La inclinación universal por ciertos patrones paisajísticos (al estilo de la sabana africana) –llega a decir Ellard– empuja a pensar que estamos programados para preferir los mismos lugares que hace setenta mil años aumentaron nuestras probabilidades de supervivencia.27 Pero tenemos muchas preferencias que no se pueden explicar en relación a esa historia evolutiva. Aunque prefiriéramos ciertos tipos de paisaje durante miles de años, al final nos convertimos en seres muy peculiares cuyas necesidades y gustos difieren mucho dependiendo de la geografía. Hoy, los impulsos que nos hacen frecuentar cierto tipo de entornos naturales y los motivos por los que nos sentimos más tranquilos en ellos no se explican tan fácilmente. Si nuestro apego a un lugar depende de nuestra psicología individual y nuestra historia personal –como admite Ellard–, entonces también debería admitir que nuestros gustos paisajísticos dependen enormemente de la cultura y de la historia colectiva, y no de unas supuestas inclinaciones de nuestros antepasados que aún nos determinan. Aunque aquí no puedo entrar a discutir esto.28
Pero Ellard plantea otro debate muy interesante que tiene que ver con el papel de las imágenes en la cultura actual, a saber: el de los efectos benéficos de los sustitutos de naturaleza.29 Según ciertos estudios, el contacto con la naturaleza tiene un claro efecto reparador, pero una imagen o representación de ella puede tener un resultado similar.30 Ellard menciona estudios de Roger Ulrich (1984) que demuestran que los pacientes ingresados en hospitales se recuperan más rápidamente de intervenciones quirúrgicas si ven la naturaleza por sus ventanas (y no solo hormigón y paredes), pero de ahí no concluye que la naturaleza que se contempla desde la cama tenga que ser necesariamente auténtica.31 Parece que el estudio también mostraba que “contemplar naturaleza, en el formato que sea” tiene efectos benéficos y Ellard dice que “la exposición a cualquier imagen natural, incluso aunque sea un bonito paisaje pintado por John Constable, puede tener impresionantes repercusiones en nuestros cuerpos y mentes” (Ellard, 2016: 39). Me pregunto cuánto dependen esas repercusiones de la calidad y el tipo de pintura.32 Los efectos de la inmersión en simulaciones digitales de entornos naturales son llamativos. Posteriores experimentos realizados por Ellard mostraron que bastan menos de diez minutos de inmersión en un entorno de realidad virtual con imágenes, sonidos y olores de paisajes, playas, junglas y bosques para que los participantes se sientan mejor. Antes de sumirlos en esos entornos se les estresaba haciéndoles recordar hechos desagradables de sus vidas y obligándoles a hacer cálculos con ruido industrial de fondo, así que es normal que cuando les ponían el casco con pantalla se sintieran más tranquilos (la investigadora sueca Matilda van den Bosch también estresa primero a los participantes en sus experimentos con alguna prueba matemática y con una entrevista de trabajo simulada. Su ritmo cardiaco vuelve a un nivel normal cuando los sumerge en un bosque virtual). Lo llamativo, según Ellard, no era que las escenas de naturaleza tuvieran mejores efectos que imágenes de otro tipo, sino que incluso podrían llegar a calmar más que un paseo de verdad por un paraje natural real33, una conclusión que le dejó algo intranquilo…
Este hallazgo me descoloca. Por un lado, nuestra capacidad de reproducir el efecto reparador empleando píxeles de una pantalla nos brindó una potente herramienta que podríamos emplear para ahondar en la comprensión de este efecto. Pero, por el otro, me inquietaba (y me sigue inquietando) el potencial de tales descubrimientos por su insinuación velada de que los entornos naturales reales, especialmente en las ciudades, podrían ser suplantados por la magia de las tecnologías. Si no necesitamos la naturaleza auténtica para cosechar los beneficios psicológicos que nos brinda, entonces, ¿por qué no deshacernos de ella por completo y emplearnos en construir ciudades con pantallas multicolor gigantescas a modo de fachadas de edificios y canalizar por las tuberías sonidos de cascadas y trinos de pajarillos? (p. 48).
Ellard imagina una especie de pesadilla, una distopía en la que la naturaleza ya no existiría y la gente ya solo soñaría con paisajes eléctricos (quizá contarían ovejas también eléctricas). Las grandes empresas podrían destruir la naturaleza sin miramientos siempre que mantuvieran viva la ilusión virtual de naturaleza. Quizá habría gente que preferiría seguir en contacto con la poca naturaleza que quedara (aunque contaminada) a dejarse llevar por el efecto mágico de las proyecciones. A Ellard le preocupa un punto sobre el que volveremos luego: que la gente es capaz de adaptarse a casi todo y, en ausencia de naturaleza real, poco a poco acabaría dando por natural la eléctrica. Pero quizá no haya que hacer ciencia ficción para imaginarse los efectos de la naturaleza tecnológica. Como también veremos luego, mucha gente ya padece lo que se ha venido a llamar “amnesia ambiental”, o sea, no echan de menos la naturaleza real simplemente porque solo han tenido contacto con imágenes de esta: niños y jóvenes que han visto Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, que juegan a Zoo Tycoon y que están acostumbrados a los cielos nocturnos de las proyecciones espectaculares de planetarios y de imax.34
Sea como sea, Ellard prefiere no pensar mucho en los efectos negativos y hacerlo solo en los positivos, sobre todo en el ámbito de la psicología individual, y por eso subraya el valor que tendría la simulación de naturaleza para personas con discapacidades físicas y mentales que no tienen acceso o no se pueden desplazar a entornos reales; también como suplemento de analgésicos durante cirugías, en salas de quimioterapia y en consultas médicas.35 Además imagina algunas aplicaciones en países cuya naturaleza es demasiado peligrosa. Hay metrópolis hiperurbanizadas como Kuala Lumpur, en Malasia, que están rodeadas de “una selva exuberante que podría proporcionarles a sus habitantes oportunidades tremendamente enriquecedoras de comunión con la naturaleza”, pero como podrían morir devorados por depredadores o envenenados por insectos y reptiles (¿formas de comunión no deseada?) resultaría más indicado disfrutar de la belleza natural sin tantos riesgos, haciendo uso de grandes imágenes. La sugerencia de Ellard, pues, no es que se deban reemplazar los paisajes naturales por simulacros en pantallas, sino que estos se usen como “suplementos” de ella que “refuercen las oportunidades de vivir experiencias reparadoras en entornos urbanos densos, o de construir interiores donde de otro modo sería difícil, cuando no imposible, incluir elementos naturales auténticos” (p. 51).
O sea, siempre que la naturaleza no sea peligrosa, es preferible estar en contacto con ella, y no con una copia. Quizá ese sea el modelo de Singapur, aunque Ellard no lo menciona: se dice que no es una ciudad con jardines, sino una “ciudad dentro de un jardín”. La cantidad y densidad de plantas que cuelgan por edificios en forma de terrazas da la sensación de vivir dentro de una selva bondadosa. Como dijo el primer ministro Lee Kuan Yew “una jungla de verdad destruiría el espíritu humano”, mientras que la jungla ajardinada en la que se ha convertido Singapur inspira y protege ese mismo espíritu. Por tanto, no resulta imaginable que sus habitantes cambiaran naturaleza domesticada y engalanada por imágenes virtuales de selva pura. ¿Es eso lo que quiere decir Ellard? Respecto al uso de imágenes en interiores, Singapur también proporcionaría un buen ejemplo: su aeropuerto. La pregunta sería: ¿se relaja un pasajero más en un entorno natural virtual que en uno sin ninguna referencia a la naturaleza? Hablaré por mí mismo: yo me he sentido mejor en las zonas verdes del aeropuerto de Singapur que en la espantosa sala de pantallas verdes del aeropuerto de Ámsterdam.36 No entiendo por qué los holandeses no pueden llenar de flores el interior de su aeropuerto, la verdad. Su aeropuerto es un caso, creo, que contradice la hipótesis de los neurocientíficos: en algunos casos, uno prefiere ningún contacto con la naturaleza que el contacto con una naturaleza virtual. Sin embargo, eso no convierte al entorno de Singapur en un paraíso: si tuviera que esperar muchas horas en el aeropuerto o me informaran de una desgracia personal en pleno tránsito, no tengo claro que me relajara más por estar más cerca de plantas de verdad. Lo mismo preferiría sentarme callado en una sala vacía con ruido de fondo, el de un sistema de ventilación.
Pero volvamos al meollo del asunto, ¿por qué Ellard no está convencido de que los simulacros podrían hacer las veces del original? Los experimentos de Peter Kahn (2011) en Technological Nature: Adaptation and the Future of Human Life, en los que el propio Ellard se apoya, parecen mostrar las limitaciones del mundo “natural virtual”. Según los datos de Kahn, una imagen panorámica de un jardín retransmitida por webcam en tiempo real no tiene los mismos efectos que una ventana de verdad con vistas al mismo jardín. Los resultados de las ventanas virtuales son más positivos, claro, cuando se cuelgan en oficinas de interior oscuras y deprimentes como “auxilio psicológico”, pero cuando se puede optar por la ventana de verdad “el sucedáneo en forma de pantalla apenas tiene efecto en nosotros” (Ellard, 2016: 50).37 Vamos, donde esté una habitación con vistas que se quite una con plasma. Ellard resume la conclusión de Kahn de forma muy simple: cuando no queda otra alternativa, una simulación tecnológica puede ser de ayuda.
Leyendo otros trabajos del propio Kahn se entienden mejor otras preocupaciones de los neurocientíficos que estudian la naturaleza tecnológica. Kahn no solo analiza los efectos de simulacros de ventanas, sino también los de mascotas robóticas o fenómenos como la “amnesia medioambiental” (sobre la que ahora hablaremos). Kahn analiza nuestra relación con la naturaleza en general e incluso intenta precisar el significado de un término técnico a la vez que popular: “biofilia”. Recuerda que Wilson definió en sus libros la biofilia como la atracción humana por otros organismos vivos, su afinidad por otras formas de vida, pero dado que mucha gente siente atracción por cuevas, cañones, barrancos, gargantas, desfiladeros, precipicios, volcanes, fosas submarinas, montañas, géiseres, arenales, viento, glaciares, sedimentos gigantes de sales, fosos de fango…, el término no parece del todo adecuado y quizá habría que cambiarlo por otro. ¿“Naturafilia”? Khan sugiere que no es grave seguir manteniéndolo, siempre que se maneje como un término de uso común (también seguimos diciendo “salida del sol” –dice– cuando sabemos que se trata de un “giro de la Tierra”). Con todo, Kahn propone un término más científico y preciso aunque menos poético: “interacción hombre-naturaleza”, y lo hace por varias razones, entre ellas porque es semejante a otro que capta otra forma de estar en el mundo cada vez más común: “interacción hombre-máquina”.38
Al introducir ese término, Kahn también soluciona otros problemas que acarreaba el término “biofilia”, no por su prefijo bio-, sino por el sufijo -philia. Asociamos la filia con cosas positivas –dice Kahn–, cuando nuestra interacción con la naturaleza a veces también es fóbica: muchos de sus elementos nos desagradan, nos asustan y nos repugnan. Podríamos usar otro término, “biofobia”, para referirnos a muchas cosas: desde la ligera incomodidad que algunas personas aprensivas sienten en cuanto están al aire libre, hasta la aversión aguda que otras padecen ante cualquier objeto o entorno no fabricados por la mano humana. Por supuesto, que algunas cosas nos den pánico o que salgamos corriendo cuando nos encontramos con otras tiene una explicación obvia: lo hacemos para sobrevivir. Eso no es una “biofobia”, es ley de vida, es adaptativo. Pero ¿por qué nos atraen tantas cosas peligrosas de la naturaleza? Las serpientes nos repugnan, pero también nos fascinan.39 El propio Wilson definió en cierta ocasión la biofilia como la mezcla de esos dos componentes: atracción y repulsión. Kahn concluye que, en efecto, sería un error separar la biofilia de la biofobia, cree que sería mejor verlas como parte de una única experiencia y propone hablar mejor de “interacción positiva” e “interacción negativa con la naturaleza”, de nuevo una terminología menos lírica y más precisa. Pero lo interesante no es solo esto. Kahn añade algo: que muchas interacciones con la naturaleza que hoy consideramos desagradables, evitables, realmente son sanas para la especie humana y deberíamos recuperarlas. Por decirlo con otros términos: nuestra cultura tecnológica nos ha vuelto más biofóbicos de lo necesario. Lo interesante es que eso ha pasado no solo porque cada vez vivimos más separados de la naturaleza (y porque cada vez hay menos naturaleza a la que acercarse), sino porque vivimos más rodeados de tecnonaturaleza. Los habitantes de grandes ciudades no solo tienen menos oportunidades de estar en contacto con el campo, sino que tienen más posibilidades de convertirse en consumidores de naturaleza virtual. Puede que algunas simulaciones de naturaleza tengan efectos positivos (los bosques virtuales en los que se sumerge a pacientes para aliviar su nerviosismo y dolor), pero la tecnología que las hace posible también tiene otros efectos si se extiende y cubre las paredes y las calles: cuando la gente está en contacto con la naturaleza real, esta le desagrada.
El contacto a distancia podría ser una solución. No me refiero a observar de lejos, sino a actuar de lejos. Actualmente ya hay webcams que retransmiten en directo atardeceres, floraciones de cerezos o el nacimiento de un polluelo de cigüeña. Podemos ser testigo de muchos fenómenos naturales, pero eso es solo el principio. Kahn cuenta que en Texas fue posible durante un tiempo asistir a cacerías manejando un rifle a distancia. Pero se me ocurre que, si uno puede cazar desde casa, también se podrían diseñar actividades más ecológicas y reconfortantes como, por ejemplo, atravesar una selva manejando desde casa un pequeño robot con cámaras de alta resolución o quizá sobrevolar un río con un dron. El turismo a distancia también crecería y satisfaría a todos aquellos amantes de la naturaleza que no la aman lo suficiente como para correr riesgos, pringarse con barro o sufrir la picadura de un mosquito. Se podría participar en safaris desde casa, manejando una cámara instalada en los vehículos reales, y disparar fotos en vez de balas.40
El ejemplo de naturaleza a distancia que estudió Kahn es delirante: cultivar un pequeño jardín desde casa manejando por turnos un brazo robótico. Cuando oí hablar del Telegarden por primera vez no me llamó tanto la atención porque sabía de otras soluciones para sentirse cerca de las plantas o para fabricarse un sustituto de jardín barato y relativamente interactivo. Yi-Fu Tuan se pasó años explicando que la lógica de los jardines es parecida a la de las mascotas, así que supongo que le hará reír saber que los japoneses han creado plantas-mascota artificiales. Se llaman Pekoppa, los fabrica Sega Toys y su publicidad reza así: “Pekoppa es una planta robótica que te escucha y te comprende. Cuéntale tus problemas y te contestará inclinándose. El robot más emocional desde el Tamagotchi”. Cuando yo las descubrí creo que costaban unos veinte euros, así que con una pequeña inversión más de uno se podrá construir un jardín maravilloso, animado y limpio, sin necesidad de muchos cuidados, donde finalmente las plantas nos harán felices porque conseguirán algo de lo que nosotros ya no somos capaces: reaccionar cuando nos hablan. Hasta donde sé, Kahn no analiza estas plantas de plástico, que son eso, plantas de plástico que hacen algo que no hacían las que compraban mi madre y las madres de mis amigos: moverse cuando les hablan.
Como decía, Kahn analiza el Telegarden, que es un asunto diferente no solo porque se cuida a distancia y en grupo, sino porque lo que se cuida es de verdad; o sea, es un jardincito circular con tierra real, no una miniatura, sino un jardín de laboratorio, “una especie de naturaleza in vitro reducida a una plataforma de manipulación robótica” (Guelton, 2006: 306).41 Telegarden empezó siendo, de hecho, una instalación artística online que permitía a usuarios de la web observar y cuidar a distancia un pequeño jardín circular con plantas vivas, situado primero en la universidad de California, de 1995 a 1996 (donde tuvo nueve mil miembros) y luego en el Ars Electronica Center de Austria hasta 2004, que sumando sus diez años de existencia llegó a contar con diez mil suscriptores y cien mil visitantes.
Los miembros suscritos podían plantar, regar y seguir el progreso de las plantas mediante los movimientos delicados de un brazo robot industrial y una interfaz con cámaras. Que la gente se encariñara con sus semillas plantadas a distancia, que encargara a compañeros su riego cuando estaba de vacaciones… puede parecer bonito, pero también es un poco inquietante. La instalación tuvo un éxito enorme. Algunos de sus miembros formaron comunidades y discutieron sobre el cambio climático, sobre el crecimiento de sus hijos y el de sus propios jardines. Se llegó a decir que el Telegarden era un nuevo modelo para la interacción comunitaria en el espacio virtual, o incluso una metáfora viva de la “delicada ecología social de la red”. Hubo quien llegó a afirmar que plantar semillas a distancia podía parecer mecánico, pero que en realidad suponía una comprensión zen del cultivo y una experiencia de los pulsos y vibraciones del jardín a través del módem. Y hubo quien lo comparó con la experiencia de los primeros hombres que cultivaron semillas en el Neolítico hace ocho mil años (creando un puente visual entre la tecnología y la prehistoria parecido al de Kubrick en 2001: Odisea del espacio). Sin embargo, la idea de aplicar la telerrobótica a un jardín –como bien dijo Ken Goldberg (2000)– siempre fue absurda, porque cuidar un jardín es por definición un asunto tangible y requiere un tiempo incompatible con el ritmo de internet. El mensaje de la instalación, después de todo, solo era ese: “quizá –sentenció Goldberg– ya es hora de apagar internet y salir al jardín”, siempre que quede algún jardín al que salir, añadiríamos nosotros. Para otros era una provocación, ya que representaba la idea de la naturaleza del futuro: un espacio enormemente confinado de experimentación, y no un misterio que nos supera y abarca.
Kahn y su equipo estudiaron a fondo las interacciones de los usuarios en el Telegarden, y sus conclusiones fueron bastante curiosas (2011: 151-162). Hubo una persona que manifestó un gran entusiasmo y dijo que le había salvado la vida porque no podía hacer nada después de una intervención quirúrgica del cuello, y quien afirmó que para quienes vivían muy al norte el jardín era un auténtico rayo de sol durante los meses nevados del invierno. Pero Kahn cruzó muchos datos y sus conclusiones sobre las actitudes de los jardineros a distancia fueron negativas. Descubrió que cuando las conversaciones de los participantes versaban sobre tecnología se acababa hablando más de la tecnología que estaba fuera del jardín que de la que había dentro de él. En cambio, conforme una conversación versaba sobre la naturaleza, las personas se referían más a la naturaleza de interior (el jardín) que a la naturaleza de exterior (la Naturaleza). Kahn también observó que la gente no hablaba mucho sobre las plantas, y menos aún en términos “biocéntricos” (o sea, como un reino que merece cuidado y respeto). Los usuarios tampoco les hablaban a las plantas, porque estaban a distancia y no podían oírlos, claro, un problema que con más desarrollo técnico podría solventarse en el futuro. De existir mejores medios, probablemente la relación de los internautas habría sido más intensa con sus semillas. Pero hasta que llegue ese futuro y mejoren los sistemas de interacción, lo único que se puede concluir según Kahn es que un simulacro de interacción con la naturaleza no es tan bueno como una interacción real, pero es mejor que ningún contacto con ella.42
Quizá no hacía falta dar tantas vueltas para llegar a esa conclusión. La diferencia es que leyendo a Kahn y a otros científicos uno se siente más justificado para emitirla, aunque no por ello esté más seguro de que sea verdad. Lo que tampoco le queda a uno claro leyendo neurociencia ambiental es qué nos pasa exactamente cuándo interactuamos con la naturaleza real y nos sentimos mejor.
Una preocupación creciente de educadores y psicólogos es que los jóvenes que han nacido con un smartphone en la mano no quieren ir al campo. David Strayer, un psicólogo de Utah, demuestra que tres días de acampada al aire libre por los cañones de Utah son suficientes para que el nivel de los sujetos resolviendo tareas creativas mejore el 50% (Williams, 2016: 54 y ss.). Strayer explora a los campistas (alumnos voluntarios sacados de sus aulas) pegándoles en la cabeza los electrodos de un aparato portátil que mide el nivel de concentración y la actividad del pensamiento (las ondas theta) para llegar a la conclusión de que el contacto con la naturaleza ayuda al córtex frontal a descansar (como cuando se relaja un músculo sobrecargado). Para entender los efectos beneficiosos de la exposición a entornos naturales, otros científicos no solo miden ondas cerebrales, sino también el nivel de estrés hormonal, el ritmo cardiaco o los marcadores de proteínas. Un estudio en Inglaterra sobre la salud mental de 10.000 habitantes urbanos durante dieciocho años reveló que el hecho de vivir más cerca de espacios verdes disminuía las dolencias mentales en mayor medida que el nivel de ingresos, educación y empleo. En 2009 unos científicos holandeses descubrieron que 15 enfermedades (incluyendo depresión, problemas de corazón, diabetes, asma, migrañas y ansiedad) tenían menos incidencia en la población que vivía a no más de media milla de espacios verdes. En 2015, en Toronto, se observó que el hecho de vivir en bloques de viviendas con árboles aumentaba la salud metabólica y cardiaca en una proporción equivalente a lo que supondría un aumento de ingresos de 20.000 dólares. El propio Ellard (2016), al comentar estos estudios, recuerda que la gente que vive en un entorno más verde se siente más feliz y segura, y añade:
probablemente esos sentimientos de felicidad y seguridad estén justificados, pues, tal como han demostrado diversos trabajos de campo controlados, los vecindarios más verdes suelen registrar un índice más reducido de actos incívicos y delincuencia. Las personas que viven en entornos verdes hablan más entre sí, acaban por conocerse y disfrutan de grados de cohesión social que no solo las protegen de padecer determinados tipos de patología mentales, sino que reducen las probabilidades de que sean víctimas de delitos menores. Todas estas averiguaciones sugieren que la respuesta primigenia básica a la contemplación de la naturaleza, pese a que en sus orígenes pueda guardar relación con factores evolutivos que puedan haber dejado de ser necesarios para guiar una selección del hábitat justificada en los seres humamos, todavía tiene repercusiones psicológicas importantes tanto en la tasa de criminalidad como en la habitabilidad y la felicidad en los entornos urbanos (pp. 40-41).
Tendríamos que leer con más detalle el trabajo de Kuo y Sullivan en barrios deprimidos y con distintos grados de vegetación en que se basa Ellard,43 pero confieso que no me cabe en la cabeza que la contemplación de vegetación sea la variable independiente, el factor determinante que explique por sí mismo (sin relación con muchos otros factores de tipo social) la disminución de una tasa de criminalidad y el aumento de la cohesión social.
¿Qué elemento de la naturaleza provoca exactamente estos efectos? ¿Simplemente las formas y los colores del paisaje que excitan más neurotransmisores en el córtex visual? ¿O será también la calidad del aire? ¿O es que la gente que está más cerca de zonas verdes hace más ejercicio físico y eso les beneficia? Algunos estudios demuestran que para disfrutar de más vida y salud a veces ni siquiera es necesario usar los espacios verdes, sino solo vivir cerca de ellos. Lo más llamativo de estos estudios es que algunos de sus autores (por ejemplo, Richard Mitchell, de la universidad de Glasgow) sugieren que la población urbana más desfavorecida que vive más cerca de la naturaleza saldría ganando en salud más que las clases pudientes, lo cual también suena muy dudoso.44
La salud mental y la social van siempre unidas, aunque hay quienes se empeñan en separarlas. Los niños y las niñas que sufren trastorno por déficit de atención e hiperactividad (tdah) pueden mejorar su nivel de atención cuando tienen más cerca plantas. El laboratorio que dirige Stefano Mancuso, el linv, publicó un estudio (2017) que demostraba que niños de siete a nueve años daban mejores resultados en pruebas de atención cuando se realizaban en el jardín arbolado del colegio que cuando se realizaban en espacios sin plantas (las aulas cuyas ventanas no daban a ninguna zona verde). “A pesar de que el aula era el ambiente más adecuado para concentrarse (no hay distracciones, no hay ruidos…), los resultados obtenidos en el jardín, en presencia de plantas, fueron mejores con mucha diferencia” (p. 202). Pero ¿es solo por la presencia de plantas? Probablemente no. Lo mismo los pequeños sujetos de los experimentos de Mancuso no salen mucho al aire libre. Uno de los problemas de los niños de hoy no es que no estén en contacto con plantas, sino que no están en contacto con nada. No juegan en las calles, por ejemplo. Los datos sobre Estados Unidos son impresionantes: según otro estudio reciente, el 70% de las madres jugaron fuera de su casa todos los días cuando eran niñas, mientras que solo el 31% de sus hijos lo hacen hoy. Lo mismo los jardines, no solo son beneficiosos porque hay plantas, sino porque cuando los críos están en ellos están jugando, están en el recreo, y las presiones son menores. Conozco a gente que dentro de un aula silenciosa no es capaz de concentrarse, pero menos aún en un jardín, porque en él hay un montón de distracciones y de ruidos. Y también hay gente que en un jardín puede alcanzar una capacidad de concentración asombrosa, pero no aplicarla al objeto de atención que el monitor o el profesor consideran adecuado y educativo.
Hoy, como recuerda Mancuso, hay centros de hortoterapia por todo el mundo. Plantar o cuidar un jardín puede ayudar a mejorar muchos trastornos psíquicos. Hacer ramos y centros florales también (aunque es un arte más efímero, claro). Los astronautas que viajen a Marte deberán llevar plantas no solo para cultivarlas y comérselas, sino para no desarrollar trastornos psíquicos (luego volveremos sobre esto). Aunque los astronautas parecen preparados para todo, parece que podrían perder la razón si no viajan hasta Marte con algunas plantas. Durante años era imposible encontrar un botánico, y menos aún un ingeniero agrónomo, en una agencia espacial. Los gestores y burócratas del espacio –añade Mancuso– han tenido que reconocer “que la presencia de plantas constituye un verdadero requisito si se quieren tener posibilidades de explorar y colonizar el espacio” (p. 203).
‘solastalgia’ y amnesia ambiental
Siempre me han impresionado los jardines venidos a nada. No son jardines que se hayan dejado atrás al huir precipitadamente (por causa de una guerra o un desastre), sino que han caído presa del abandono, sin que nadie se haya tenido que mover del lugar. Los jardines arruinados incrementan la sensación de derrota y desarraigo. El “día de después” a veces se ha representado con el chirrido de un columpio infantil movido por el aire, y con plantas silvestres invadiendo un pequeño jardín en el que se amontonan hojas y ramas caídas. Pero la visión de un jardín vacío también es la estampa de “el día de antes”. Solemos asociar los grandes desastres con un suceso instantáneo, un acontecimiento súbito que marca un antes y un después. Sin embargo, algunos de los peores desastres que podemos padecer son los que tienen lugar gradualmente, sin que nos demos cuenta. Sabemos que el deterioro social y el natural van de la mano, y que cuando avanzan lentamente el desastre no es menor. Un jardín suele solazar, animar. Un jardín descuidado, abandonado, produce lo contrario: desánimo. El paisaje y el entorno local pueden provocar los mismos sentimientos, dependiendo de su estado y de la memoria ambiental que conserven sus habitantes. Los psicólogos estudian los efectos de la devastación de grandes parajes y paisajes. Pero hay otras escalas de desconsuelo, por ejemplo el que se siente cuando se deterioran las zonas verdes de ciudades, que no parecen gran cosa, pero que son muy queridas por sus habitantes. La degeneración progresiva de espacios verdes puede parecer menos apocalíptica que un desastre instantáneo, pero no es menos terrible. Los fotógrafos que retratan las ruinas del lucro inmobiliario toman fotos alucinantes de urbanizaciones abandonadas por las constructoras, pero quizá deberían hacer muchas más de placitas y parques abandonados por los poderes públicos o de jardines privados que dejaron de cuidar sus propietarios endeudados. En realidad, las ruinas inmobiliarias no son ruinas porque nunca llegó a existir algo que pudiera arruinarse, y las otras ruinas urbanísticas tampoco lo son porque nunca llegan a deshabitarse y se sigue subsistiendo en ellas mientras los muros se agrietan y desmoronan y las zonas verdes se llenan de escombros y basura. No solo hay que captar las ruinas de la ambición, también los restos de la ilusión.