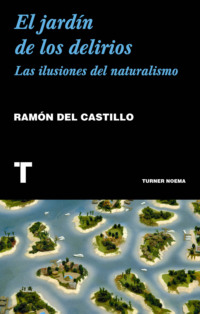Kitabı oku: «El jardín de los delirios», sayfa 3
12 Las fuentes sobre la historia del gusto naturalista que Solnit cita en la sección ii del capítulo 6 de Wanderlust son excelentes y no las repetiré aquí.
13 Evítese confundir la etiqueta acuñada por Brooks, bobos (de bourgeois y bohemians), con booboisie (boob, ‘idiota’, más la terminación -oisie, de bourgeoisie), tal como hizo Henri-Louis Mencken en los años veinte.
14 Aunque los bobos no eran heterodoxos en temas espirituales, sino flexidoxos –como dice Brooks–; o sea, siempre se mostraban abiertos a todo tipo de cultos y creencias religiosas.
15 La mentalidad de este boom en Montana la ilustraba Brooks con dos películas del apuesto y sensible Robert Redford: El río de la vida (1992) y El hombre que susurraba a los caballos (1998). Irónicamente, recuerda que en las mismas fechas, en 1998, los productores de Más allá de los sueños, una película con Robin Williams, eligieron Montana para representar el cielo.
16 Brooks describe no solo la mentalidad de la New Age, sino también otras variedades del buen rollo naturalista menos elaboradas, entre ellas lo que él llama el “paisajismo personalizado” (p. 234). Véase completo el capítulo 6.
17 Brooks no deja claro si los bobos de los noventa volvieron a leer a clásicos del conservacionismo. Da a entender que algunos de ellos leían a Aldo Leopold (¿quizá A Sand County Almanac de 1949, que se había reeditado también en la época hippie?), pero no tengo claro si volvieron a leer Man and Nature de George Perkins Marsh (de 1864, reeditado en 1965), o Silent Spring (1962) de Rachel Carson. A mí me da la sensación de que leyeron sobre todo Gaia, de Lovelock, otro texto que se había escrito a finales de los sesenta y tuvo más difusión cuando se reeditó a finales de los setenta. Tengo también la impresión de que obras populares de los setenta como The Closing Circle. Nature, Man, and Technology (1971) de Barry Commoner, The limits to Growth (el famoso informe de Donella Meadows encargado al mit por el club de Roma en 1972) o Small is Beautiful (1973) de Schumacher se seguían leyendo unas décadas después, pero la nueva atmósfera espiritualista les daba otro sentido.
18 En “El parque de caravanas Thoreau” [2012], capítulo final de Contra todo, Greif (2018: 349-361) toma como hilo conductor el área ocupada por caravanas horteras enfrente del parque estatal de Walden. A medida que Greif leyó a Thoreau llegó a la conclusión de que “el parque de caravanas podría haber sido una de las pocas cosas que Thoreau habría defendido del estanque de Walden, frente a muchas otras cosas que se habían hecho en su nombre” (2018: 352). Merece la pena también ver cómo acaba ironizando sobre Occupy Wall Street y la desobediencia civil. Últimamente han proliferado muchos textos sobre Thoreau, pero uno de mis favoritos sigue siendo “On the Dirtiness of Laundry and the Strength of Sisters. Or, Mysteries of Henry David Thoreau, Unsolved”, de Rebecca Solnit (2013: 272-284).
19 Decrecer en número, no en tamaño, aunque ya hay quien ha sugerido empequeñecimiento de la humanidad como solución al consumo mundial de energía y de recursos. Luego volveremos sobre esto.
20 Citado por Alan Weisman en El mundo sin nosotros (Barcelona, Debate, 2007, p. 330).
Amad la naturaleza
Nuestra relación con la naturaleza está llena de ilusiones, pero en los dos sentidos de la palabra “ilusión”. Según uno de ellos, una ilusión es un engaño, un espejismo, una falsedad, pero según el otro tiene que ver con el entusiasmo, la esperanza y el deseo. Desde luego, estar cerca de la naturaleza ha inspirado ilusiones que no se habrían albergado dentro de la cultura y de la civilización. ¿Y eran todas falsas ilusiones? Probablemente no. Después de pasar más tiempo en el campo uno puede soñar con volver a un estado más natural, lo cual es ilusorio. Pero también puedes volverte más consciente de muchas cosas y valorar tus expectativas mucho más realistamente, sin por ello perder la ilusión. Desde luego que la naturaleza nos alegra, nos hace sentirnos más vivos, nos revivifica. ¿Deberíamos avergonzarnos? En absoluto. Los urbanitas siempre hemos experimentado un gozo desmedido pero justificado cuando escapábamos de la ciudad hacia el campo, la playa o la montaña. No había nada engañoso en ello. Pero sabíamos que no volvíamos al estado de naturaleza. Solo retornábamos a un paraíso vacacional, que siempre era un paraíso perdido porque tenía fecha de cierre. Esa era la única seguridad que teníamos: aquella vida más natural (más loca, silvestre, cósmica, física, corporal…) no duraría para siempre; una certeza similar a la que luego descubrimos sobre la vida entera: tiene su final asegurado.
Muchas de las cosas que nos atraen de la naturaleza son espejismos que creamos nosotros mismos. Por ejemplo, creer que estando más cerca de ella reconectamos con un todo armonioso, puro y noble. ¿Qué nos hace pensar que pasear por el campo nos da serenidad? La vegetación frondosa y exuberante no agrada a todo el mundo. Hay quien solo logra serenarse en medio de vastas extensiones o en un páramo vacío, y no dentro de bosques frondosos y entre plantas exuberantes que impiden ver el cielo y el horizonte. Hay quienes disfrutan más de la naturaleza inorgánica que de la orgánica y prefieren contemplar piedras, guardar silencio y escuchar el viento, rodeados de arena o de hielo. Desde luego, hay distintas formas de experimentar que se está en contacto con la naturaleza, cada cual tiene la suya. Algunas personas solo lo logran por la noche, aunque si hay mucha contaminación lumínica esto no funciona. Necesitan contemplar las estrellas, y quizá oír grillos (relaciono estrellas y grillos porque la nasa decidió que el canto de un grillo sería el primer sonido animal que un extraterrestre podría oír en el disco de grabaciones que portaba la sonda Voyager). Por el día también se puede experimentar algún tipo de epifanía, pero cuesta más si se está cerca de un campo arado, una cuadra o un gallinero, o si hay almacenes en el horizonte o maquinaria agrícola pesada a la vista. Un espacio sin trazas de domesticación o industrialización suele propiciar una experiencia más auténtica, una vivencia más natural. La visión de un gran silo o un depósito puede recordarnos que explotamos la naturaleza y romper la magia del momento. Confundir un avión con una estrella fugaz también puede frustrar una epifanía celeste.
Durante el éxtasis al aire libre –dijo el exquisito de Nabokov ([1951] 1997: 138)– el tiempo parece suspenderse y más allá de él solo se abre un vacío momentáneo “en el que se precipita todo lo que se ama, un sentimiento de unidad con el sol y la roca” y una sensación inmensa de gratitud. Parece que Nabokov sintió eso después de cruzar una zona pantanosa del Oderech y quedar rodeado por mariposas, pero hay otras formas de vivir experiencias similares. Cada cual conecta como puede: unos gracias a las mariposas, otros gracias a los pájaros, otros gracias al sonido del agua o al olor de las flores…, algunos gracias a todo eso junto.
Uno de los geógrafos cuyas ideas me empujaron a escribir este libro, Yi-Fu Tuan, tiene una relación con la naturaleza que quizá algunos de sus lectores y seguidores desconocen.21 Tuan explicó muy bien por qué sentimos apego por ciertos espacios y lugares naturales, pero se hizo una pregunta que podía incomodar a más de algún ecologista: ¿Por qué la obligación de amar a la naturaleza se había convertido en el único deber incontestable de una sociedad que iba poniendo en entredicho todos los demás deberes? “En nuestra sociedad postmoderna y moralmente fluida –dijo–la única roca que queda –el único imperativo moral que tiene menos posibilidades de ser cuestionado– es ese: ‘Amarás a la naturaleza’” (2004: 84). La postura de Tuan nunca encajó del todo con la mentalidad de muchos ambientalistas desde la época boba. En su deliciosa autobiografía, acabó confesando que él mismo había disfrutado de la naturaleza muy pocas veces, aunque por costumbre y por educación (es decir, por corrección política) tuvo que dar muestras de sentir lo contrario, sobre todo delante de ambientalistas.
Confieso que yo no amo, ni siquiera me gusta demasiado la naturaleza, si con esta palabra uno se refiere a la vida biológica y poco más […]. El hecho de que casi todo en el universo es ‘mineral’ me consuela más que me disgusta, aunque no me encuentro solo en esta actitud. Nuestro grupo, sin embargo, es reducido, como debe ser si la especie debe propagarse […]. A veces bromeo con los ecologistas y les digo que, al contrario que ellos, yo soy un auténtico amante de la Naturaleza, pero por ‘naturaleza’ me refiero al planeta Tierra –y no solo a su capa de vida– y todo el universo, que es abrumadoramente inorgánico (p. 84).22
Tuan atribuye esta preferencia por lo inanimado a un rasgo de su carácter y no a su deformación profesional. Cuando tenía tres años y vivía en Tietsin, le encantaban las formas del hielo (su nodriza le hacía pequeñas esculturas usando ceniceros como moldes) y durante toda su vida le fascinó la pureza de los minerales que brillan bajo el sol. La atracción que el desierto ejerció sobre él, sin embargo, no tiene origen en su infancia. Cuando vivió en Australia el desierto estaba ahí, alrededor, pero nunca lo visitó. Fue después, con veintidós años, mientras hacía camping durante el invierno de 1952 con otros estudiantes en el Death Valley National Monument, cuando fue plenamente consciente “del esplendor de la tierra árida”. El viaje hasta el valle no fue cómodo: el coche se les averió al sur de Fresno y llegaron al parque de noche. La noche tampoco fue fácil: una ventisca impidió levantar las tiendas y Tuan tuvo que dormir a la intemperie, expuesto “al viento, al polvo, y durante paréntesis de calma a las estrellas” (p. 86). Pese a todo, Tuan se las arregló para contemplar el maravilloso paisaje, toda aquella
inmensidad arrolladora del límite occidental del valle –una fantasmagoría de relucientes malvas, púrpuras y brillantes dorados, teatralmente iluminados por los rayos del sol. También resultaban extraterrestres las llanuras salinas de la superficie del valle y la agreste omnipresencia de los relieves esculturales, pero más sobrenatural aún era la calma, el silencio. Miraba maravillado. Cualquiera lo hubiera hecho, pero es un misterio para mí porque no solo sentía asombro sino también una felicidad embriagadora.
El placer que proporciona el mundo inanimado –dirá luego Tuan– es saber que no todo “es pasión y lucha, o está sujeto al deterioro” (p. 85). En la selva tropical “todo lo que puedo ver y oler –admito que contra toda lógica– es descomposición”, mientras que en espacios como el desierto “no veo ausencia de vida, sino pureza”. El desierto es fascinante por la esterilidad, la desolación “que permite eliminar, de un plumazo, el sexo, la vida biológica y la muerte”. Mientras que la selva “obliga a enfrentarme a la asfixia del crecimiento y de la lucha”. Tuan ama, por tanto, un paisaje que no resulta acogedor ni íntimo. Carece de calidez humana y “su atractivo está más relacionado con el espíritu y la imaginación que con las necesidades y caprichos del cuerpo” (p. 92). Su belleza “actúa como un bálsamo para el alma” porque es inhumano e inanimado (p. 89). Y lo que es más importante: al mismo tiempo que ese paisaje resta importancia a la muerte del individuo, le ayuda a no sentirse amenazado por el mundo:
Es cierto que la muerte significa el fin de la individualidad y la reincorporación a un todo indiferenciado, pero la selva niega la individualidad justo en plena superabundancia de la vida. En la densidad de la biomasa, ninguna planta o ser humano puede destacar; por el contrario, en el desierto cada vida se muestra con orgullo, separada en el espacio del resto de vidas. En el desierto, me siento casi demasiado conspicuo, una columna solitaria que proyecta una sombra perfectamente definida en el suelo. En las ocasiones en las que me encontraba con otro ser humano, le veía con una claridad meridiana, único y precioso, sobre un enorme telón de fondo de arena y cielo (p. 153).
El caso de Tuan es interesante porque asocia la naturaleza con la tranquilidad y la serenidad, pero no porque le resulte especialmente acogedora. Al contrario, lo que le serena es que sea por completo indiferente. Se siente bien en un espacio ajeno a la intensidad de la vida y a las pasiones humanas. Lo divertido del caso de Tuan es cómo lo cuenta y cómo admite que para él una experiencia en la naturaleza solo puede ser serena si no hay presencia humana, sobre todo presencia bella que desencadene deseos eróticos. No es que no tuviera otras experiencias de disfrute de la naturaleza. Lo que pasó es que no fueron puras. Por ejemplo, durante un viaje a Panamá, cruzó una bahía en barco de noche y se quedó maravillado ante el silencio reinante, el reflejo de la luz de la luna en el agua cristalina y la pulcritud de la oscura línea del horizonte. El motor del barco ayudaba a relajarse, y el resto de pasajeros estaban cansados y callados. O sea, no estaba en plena naturaleza, ni solo, había otros seres, pero no molestaban, hasta que pasó algo: un chico se subió al mástil y se sentó en el travesaño, y Tuan se quedó embelesado, de tal forma que, “incluso en el silencio del barco, mi experiencia de belleza natural no fue del todo serena: la presencia del chico la perturbó”. El ruidoso festejo que había en la playa cuando desembarcó de vuelta también le impidió tener una experiencia pura: la gente comía, bebía y bailaba…, o sea, la gente vivía, ¿hay algo más natural, más bonito? Tuan no lo sentía así. Solo era capaz de asociar la belleza natural con la ausencia de vida. Pero no es un bicho raro. Hay gente que no quiere ir a parajes selváticos porque se altera, porque activa impulsos raros, desconcertantes. Y hay gente que hace justamente lo contrario: va a ciertos lugares para liberar esos mismos impulsos, y para excitarse (en distintos sentidos de la palabra). Determinados ambientes tropicales, asiáticos y caribeños propician el contacto corporal que Tuan tanto rehuía. Para mucha gente, estar en contacto con la naturaleza tiene que ver más con recobrar la conciencia de su cuerpo, y con el grado de contacto que se tenga con el cuerpo de otros. Para otra, estar en contacto con la naturaleza se parece más a un paseo por un vacío geométrico.
La predilección por entornos inanimados, además, explica otras actitudes de Tuan. “Aunque pueda resultar extraño, me siento atraído por [la ciudad] por la misma razón por la que me siento atraído por el desierto” (p. 89). No tiene nada de extraño, hay mucha gente a la que le ocurre algo parecido. La gente de ciudad –decía Tuan– se ha acostumbrado tanto a su belleza (la de sus volúmenes arquitectónicos y masas, la de su luz durante la noche) que ya no le presta la atención suficiente. A Tuan le sorprendía que sus estudiantes de Madison no apreciaran el paisaje urbano y prefirieran los paisajes del campo.
Descartaban la ciudad como si esta no tuviera nada que ver con sus satisfacciones y su felicidad […] permitían que lo que leían en clase –efusiones literarias […] en las que veían reflejadas sus propias experiencias, aunque estas se redujeran a alguna excursión puntual a un bosque infestado de mosquitos– anulara sus encuentros diarios con el genial y fascinante espacio urbano (p. 91).
Pero el propio Tuan tenía la explicación: cuanto más se vive en el entorno urbano más se idealiza el mundo rural y el mundo natural. Sus estudiantes no eran tan raros. Tuan afirmó que los jóvenes estadounidenses no eran muy racionales porque, “a pesar de su convicción de que miraban la realidad de frente”, no eran capaces de reconocer la grandeza de la ciudad. De haber sabido más sobre su profesor, les habría sorprendido su frialdad. ¿Qué podrían pensar de alguien a quien le gustaban los paisajes despoblados y las ciudades “cuando están casi vacías”? Lo llamativo es que las ciudades y los espacios naturales abiertos, vistos como puro espacio carente de vida, vienen a ser lo mismo. En ambos casos –dijo Tuan– el misterio reside en lo mismo, en cierta “austeridad y, más que austeridad, en un esplendor cristalino, una reluciente majestuosidad inorgánica”. Y lo irónico (aunque visto desde su punto de vista es lo más lógico) es que, para describir la belleza de la ciudad, Tuan eligiera palabras del poeta de la naturaleza por antonomasia, William Wordsworth, más exactamente el poema sobre Londres que compuso en 1802 desde el puente de Westminster.23
Las reflexiones de Tuan sobre la belleza del mundo inorgánico están basadas en experiencias personales, pero no solo. También tienen que ver con sentimientos muy antiguos de la humanidad que atañen a la organización del espacio, y en particular al diseño de espacios verdes. El paraíso es un jardín delicioso, pero no incorruptible (como en El jardín de las delicias, ya incluye síntomas de su propia degeneración). Pero incluso en un sentido más naturalista, la sensación es la misma: la vida orgánica está condenada a desaparecer, por eso no es extraño que se hayan imaginado y diseñado tantos jardines de materiales inorgánicos pero perennes, eternos. En las fantasías de otro mundo, más perfecto, siempre hay frutas y flores, pero habría que preguntarse cómo es posible que se mantengan siempre vivas. ¿Es por obra y gracia de la divinidad? En la Biblia, lo recuerda Tuan, el Edén es una imagen de inocencia orgánica. En el Apocalipsis apócrifo de san Pablo, la Jerusalén que construye Ezequiel es de oro y está rodeada por un muro de piedras preciosas que alberga un jardín irrigado por cuatro ríos de miel, leche, vino y aceite. Un siriaco del siglo iv, Afraates, afirmó que a sus orillas crecían árboles de diez mil ramas cuyas hojas jamás se caían.24 Sin embargo, la ciudad de Dios es un mundo mineralizado y adornado sin árboles ni agua. En el jardín al estilo de Zoroastro, crecen flores y frutos, pero sobre todo caminos cubiertos de oro y templos de diamantes y perlas, y por lo visto en él tienen un lugar asegurado ingenieros de canales, fuentes y acueductos. En la Divina comedia el paraíso terrenal tiene floresta y dos ríos, el Leteo (que hace olvidar los pecados) y el Eunoë (cuyas aguas reavivan recuerdos de acciones buenas). Beatriz se lleva a Dante al paraíso celestial, sí, pero es un cielo etéreo, sin rocas ni plantas, solo poblado por almas.
Tampoco es infrecuente que a lo largo de la historia se hayan usado imitaciones de plantas con menos inconvenientes que las reales, o que se hayan manipulado plantas naturales para disimular su decadencia. La crónica de Tuan en Dominance and Affection (1984) vuelve a ser ilustrativa: en China, los emperadores hacían decorar los árboles y arbustos con hojas y flores postizas hechas de telas relucientes, y entre las flores de loto reales mezclaban otras artificiales. Los persas siempre prefirieron los árboles artificiales porque los otros, los orgánicos, podían recordar la limitación y fugacidad del poder. La corte construyó árboles con troncos de plata y ramas de oro y rubí, a veces rodeados de narcisos artificiales en macetas de plata. En Mongolia y en Irán las cortes hicieron algo parecido y a veces no se usaron solo metales nobles y piedras preciosas. Las macetas de flores de papel (luego tan populares) decoraron avenidas suntuosas que conducían hasta los tronos. Los artesanos eran capaces de transformar papel, pasta o cera en plantas, frutos y jardines en miniatura, pero tan modesto arte no estaba solo destinado a la población sin recursos; a la nobleza también le encantaba semejante decoración en tres dimensiones. A los árabes les fascinaron siempre los jardines de palmeras enanas, cuyos troncos también eran recubiertos con piezas de teca sujetas por anillos de cobre dorado (veneraban la palmera como su hogar, pero los troncos no parecían gustarles y solían derrochar mucho decorándolos con materiales preciosos). Tanto ellos como los bizantinos sintieron especial predilección por el árbol mineral, y las leyendas hablan sobre todo de uno en Bagdad con ocho grandes ramas de oro y plata de las que salían muchas otras ramitas cubiertas de frutas fabricadas con piedras preciosas, sobre las que pájaros de materiales preciosos parecían cantar y susurrar en armonía cuando la brisa y el viento los balanceaban. Los cruzados, acostumbrados a otro tipo de huertos y jardines, se debieron de quedar pasmados ante la opulencia jardinera de Oriente, pero incluso antes de las Cruzadas, hacia 968, las crónicas elogiaron el trono imperial de Constantinopla con su árbol dorado, también poblado de pájaros, y los jardines europeos empezaron a imitar el gusto, el brillo y el artificio de los jardines de las cortes árabes y bizantinas. En el siglo xiii, gracias a los relatos de los propios cruzados, el árbol de metales nobles y joyas con pájaros mecánicos cantarines ya era evocado por la poesía como gran símbolo del misterio y la belleza paradisíaca (como en la precuela de Parsifal, el Tirurel de Von Eschenbach, de 1217). En la Europa del siglo xv, a las copas de ciertos árboles se les daba la forma de un paraguas triple y de ellos se hacían colgar frutos artificiales, y en los ritos de primavera el árbol de mayo se hacía de metal. En 1693 en Inglaterra, el sauce hecho de cobre de Chatsworth (del que se hizo una copia en 1829) provocaba sorpresa y gozo cuando brotaban chorros de agua por sus ramas.
La relación de los seres humanos con lo orgánico es ambigua y el propio jardín es buena prueba de ello, esta es otra de las ideas interesantes que se extraen de la obra de Tuan: se diría que cultivamos jardines porque añoramos la tierra y sus estaciones y tratamos de reproducir a pequeña escala sus ciclos de vida. Sin embargo, también soñamos con un mundo ajardinado más allá de las contingencias de la vida, fantaseamos con jardines hechos con plantas de aluminio o titanio, jardines brillantes y duraderos que han dejado atrás los engorros del mundo vegetal.
la naturaleza sana, si no hoy, mañana
Detrás de estas creaciones artificiales se esconde la idea de la naturaleza como necesidad, y por lo tanto su ausencia resultaría perjudicial para el ser humano. ¿De dónde viene esta asociación con la salud mental? La relación de la botánica con la psiquiatría es compleja. Como contó Foucault (1967) en “El loco en el jardín de las especies” la naturalización de la medicina atravesó varias fases. Una en el siglo xvi y otra en el xviii, durante la cual todas las enfermedades se intentaron reducir a especies precisas con el mismo cuidado y la misma exactitud con que los botánicos clasificaban las plantas en sus tratados. El orden patológico surgió así, imitando el orden del reino de las especies vegetales. El jardín de las locuras sería como un jardín botánico: un jardín de especies.25 Visto así, al menos, la locura ya no era un castigo de Dios, sino parte de la naturaleza, y esta sería a su vez parte de la razón. Pero esta historia es muy larga para contarla aquí.
Hay otro vínculo entre los trastornos mentales y las plantas que tendría que ver con los espacios de reclusión para los locos. En “El nacimiento del asilo”, Foucault se preguntó por qué en cierto momento se sustituyó la cárcel por la casa rural. El ejemplo que usa es el Retiro de York, el casón del famoso cuáquero Tuke, situado “en medio de una campiña fértil y sonriente; no da la idea de una prisión, sino más bien la de una granja rústica; está rodeada de un jardín cerrado. No hay barrotes, ni rejas en las ventanas” (1967, vol. ii: 190). Parece ser que alrededor del casón había campos cultivados y pastos de ganado. El jardín cerrado contenía un huerto que daba legumbres y frutos abundantes, y ofrecía un espacio agradable de trabajo y de recreo. Los internos también podían dar paseos regulares y hacer algo de ejercicio al aire libre, sentir el paso de las estaciones. Se suponía que el contacto con la naturaleza era benéfico. ¿Por qué? Pinel pensaba que lo que enloquecía a los locos era estar atados, privados de aire y de libertad. Tuke lo veía de otra forma, apoyándose en un presupuesto del siglo xviii: “La locura es una enfermedad no de la naturaleza, ni del hombre mismo, sino de la sociedad”. La locura es una consecuencia de una forma de vida que se aparta de la naturaleza, “pero no pone en cuestión lo que es esencial en el hombre: su pertenencia inmediata a la naturaleza. Deja intacto como un secreto provisionalmente olvidado esta naturaleza del hombre que es al mismo tiempo su razón”. O sea, en la locura la naturaleza no es suprimida, sino olvidada, adormecida, como su razón. Lo curioso es que en medio de la naturaleza (o más exactamente del campo) el loco no recobra la razón a solas. Más bien,
el grupo humano es devuelto a sus formas más originarias y puras, se trata de recolocar al hombre en sus relaciones humanas elementales, absolutamente conforme al origen. Ello quiere decir que deben ser, a la vez, rigurosamente fundadas y rigurosamente morales […]. Así, el enfermo se encontrará de vuelta a ese punto en el que la sociedad acaba de surgir de la naturaleza y donde se consuma en una verdad inmediata que toda la historia de los hombres ha contribuido, después, a confundir. Se supone que se esfumará, entonces, del espíritu alienado, todo lo que la sociedad ha podido colocar allí de artificio, de vana preocupación, de nexos y de obligaciones ajenos a la naturaleza (ibíd.: 207).
Esta imagen de la locura –añade Foucault– será implícitamente transmitida en el siglo xix: el internamiento en el asilo sirve para revelar lo que en el hombre hay de inalienable, su verdad, o sea, su razón. Si prolongáramos esa historia a lo largo del xx tendríamos que preguntarnos cómo evolucionó la psiquiatría en la era del positivismo y cómo fue cambiando la idea de que el contacto con la naturaleza tiene efectos reparadores y sanadores. Pero no lo haremos aquí. No estamos bien preparados para hacerlo, ni dispondríamos de espacio en caso de estarlo. Las situaciones que tenemos presentes son recientes, demasiado recientes. Hoy el contacto con la naturaleza se considera beneficioso para los pacientes de centros psiquiátricos y geriátricos. Los jardines y huertos siguen cumpliendo su papel. Los paseos al aire libre se consideran positivos. También se fomenta el contacto con animales de compañía que visitan los centros, logrando efectos muy positivos. Muchas de las terapias y rutinas son como las de hace siglos, otras no. Si los centros no están rodeados de naturaleza, se puede desplazar a los internos hasta entornos estimulantes. Pero no menospreciemos otras formas de comunicarse con la naturaleza: las imágenes. La sociedad del espectáculo puede llevar la naturaleza hasta dentro del asilo mediante un documental emitido por televisión, aunque los terapeutas desarrollan productos visuales mucho más controlados y elaborados.
El debate de hoy sobre los efectos positivos del contacto con la naturaleza es inseparable del debate sobre las nuevas tecnologías. En Psicogeografía. La influencia de los lugares en la mente y el corazón (2016), el neurocientífico Colin Ellard26 explica cómo el hacinamiento en espacios estrechos y viviendas diminutas provoca conductas que desafían las concepciones habituales del hogar. “En nuestras espaciosas viviendas occidentales, tanto si hemos conseguido amarlas como si no, solemos sentirnos en un lugar proclive a la intimidad y el refugio” (pp. 82-83). Sin embargo, en algunos de sus estudios realizados en Bombay, detectó
una curiosa anomalía: cuando llevaba a personas a lugares públicos poco poblados, como estacionamientos de museos o patios de iglesia, mostraban visiblemente el tipo de respuesta relajada que por lo común se da en un entorno tranquilo y privado, como el hogar o un bonito parque con vegetación. Mediante sensores […] pude comprobar que, en efecto, sus cuerpos se relajaban en respuesta a estos espacios vacíos. En el contexto occidental un espacio público vacío podría considerarse un fracaso: la mayoría de los programas urbanísticos para tales emplazamientos se concentran en dotarlos de vida (p. 82).
Para aquellos indios, en cambio, que los espacios estuvieran vacíos era justamente lo que les hacía sentirse bien. Otra investigación paralela a la de Ellard realizada en Bombay confirmó que, aunque más de la mitad de los participantes consideraban su hogar como su espacio más íntimo, preferían disfrutar de la soledad en lugares públicos, “si bien denunciaban la relativa escasez e inaccesibilidad de espacios públicos seguros, en especial para las mujeres” (p. 83). Ellard confesó que estos datos no sorprendieron a su ayudante Mahesh, que vivía apretado con su esposa, sus dos hijos, sus padres y sus dos hermanos en una sola habitación. Para Mahesh, lo normal para “compartir un momento íntimo con un amigo o disfrutar de un instante de soledad era abandonar el barullo de su espacio vital y hallar un lugar tranquilo en la ciudad” (p. 82). No entiendo por qué Ellard llama anomalía a estas actitudes: en Occidente se ha vivido y se sigue viviendo en espacios apretados y la gente también ha buscado refugio y tranquilidad en espacios vacíos. Es cierto que si pudieran elegir preferirían disfrutar de su intimidad en un jardín casero o una habitación con vistas; dado que no pueden, optan por un espacio insulso pero tranquilo. Sin embargo, no los consideran como un simple sustituto ya que esos espacios permiten hacer cosas que tampoco harían en entornos domésticos, incluso aunque estos fueran agradables: conocen a gente que no conocerían si se hubieran quedado en casa, otros extraños que también tratan de disfrutar de un rato de soledad. Si en el espacio cerrado y privado además hay violencia, es normal que se prefiera uno abierto y a la vista, aunque un espacio abierto tampoco es siempre seguro, claro (esquivamos muchos de ellos, o los cruzamos aprisa, porque no sabemos lo que puede aparecer en ellos).