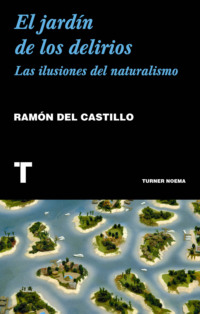Kitabı oku: «El jardín de los delirios», sayfa 5
Parece que ahora hay una palabra específica para describir el estado de ánimo que provoca el deterioro ambiental: solastalgia, que fue propuesta por Glenn Albrecht (2005; 2010).45 Como se sabe, el término desolación tiene su origen en el latín solus y desolare, que significa ‘devastación, privación de bienestar, abandono y separación (loneliness)’. El término puede designar tanto un estado de ánimo (un sentimiento de abandono, una sensación de desamparo, desánimo, desconsuelo), como un estado de cosas (un paisaje que ha sido devastado, un entorno destruido). El término solastalgia, en cambio, está compuesto de solaz que deriva del verbo latino solari (y de los sustantivos solacium o solatium), cuyos significados tienen que ver con el hecho de aliviar la pena o procurar consuelo ante hechos tristes. Albrecht añade luego el sufijo -algia, que significa dolor, sufrimiento (algos en griego), y de esa forma hace resonar el significado de un término más común: nostalgia (que significa, claro, el dolor que provoca dejar el hogar, nostos). Albrecht define así la solastalgia:
El dolor o dolencia causado por la pérdida progresiva de solaz y el sentido de desolación provocado por el estado presente del hogar y territorio propio. Es la ‘experiencia vivida’ de un cambio ambiental negativo que se hace patente como un ataque al sentido del lugar. Se caracteriza como una condición crónica provocada por la erosión gradual del sentimiento de pertenencia a un lugar particular [o identidad] y un sentimiento de pena [o desolación psicológica] ante su transformación [o sea, una pérdida del bienestar]. A diferencia de la nostalgia, que implica un desplazamiento espacial y temporal, la solastalgia es la añoranza que padeces mientras sigues aún emplazado dentro de tu propio entorno. Los factores que pueden causarla pueden ser naturales y artificiales […] estresantes ambientales crónicos como la sequía pueden provocar solastalgia, igual que una guerra continuada, ataques terroristas, deforestación del suelo, explotación minera, cambios políticos rápidos, gentrificación de barrios antiguos de ciudades […]. El concepto de solastalgia es relevante en cualquier contexto donde se vive una experiencia directa de transformación o destrucción del entorno físico (u hogar) por fuerzas que socavan el sentido de identidad personal y comunitario (2010: 227).
Albrecht desconcierta. Las causas que pueden provocar solastalgia son tan variadas que es difícil entender qué tienen en común. El concepto trata de abarcar tantas cosas que acaba perdiendo utilidad. Las situaciones que describe, parece ser, no obligan a la población a huir de la devastación, sino que la condenan a vivir en ella. Si uno ve cómo su entorno se echa a perder es normal que sienta que su vida también se echa a perder. Totalmente cierto, pero no es lo mismo ver cómo desaparece un bosque centenario que ver cómo desaparece el comercio tradicional de un casco urbano antiguo. Albrecht presupone una filosofía de la naturaleza y da a entender que la devastación de espacios naturales produce un tipo particular de aflicción. Los ejemplos que analiza en Gales y en Australia dejan claro que las dolencias que trata de diagnosticar tienen que ver, sobre todo, con los desastres que rompen los vínculos con la tierra (el terreno conocido) y con la Tierra (el planeta). Albrecht dice que algunos de los episodios más angustiosos de lo que llama pena psicoterrática (psychoterratic distress) tienen lugar cuando los individuos viven directamente las transformaciones de un entorno querido (cuando ven de cerca, por ejemplo, una gran deforestación o la degradación de zonas de cultivo), pero también afirma que las personas pueden sufrir solastalgia a distancia, cuando ven imágenes de deforestación en lugares muy lejanos. Lo hacen –dice– porque hay gente que siente que “la Tierra es su hogar” y les entristece cualquier proceso de destrucción de la diversidad cultural y biológica. Albrecht presupone, pues, que los desastres y las catástrofes destruyen el sentimiento de unidad con la naturaleza que mucha gente ha desarrollado de forma natural.
Albrecht advierte de un peligro, pero no estoy seguro de que él mismo logre evitarlo. Dice que se corre el riesgo de medicalizar la solastalgia, “de convertirla en una ‘enfermedad’ tratable bajo un modelo biomédico de la psique humana” y despojarla de “sus orígenes y significados filosóficos” (p. 228). Visto así, es comprensible que el término que se inventa para designar el remedio o cura contra la solastalgia sea sumamente vago: “He creado –dice– un contrario de la solastalgia, la soliphilia. Esta ‘philia’ es una adición inspirada cultural y políticamente a otras ‘philias’ […] otras concepciones positivas, geográficas y biológicas, de los lazos de conexión y el lugar” (p. 231). Entre ellas Albrecht incluye las siguientes: el amor a la vida (Steiner), la pulsión de vida (Fromm), la biofilia (Wilson) o la topofilia (Tuan), lo cual no sirve para aclarar nada, sino para hacerlo todavía más vago. Uno casi preferiría que Albrecht hubiera medicalizado el concepto, porque cuanto más filosófico lo vuelve menos se entiende:
la solifilia, dicho simplemente, es el amor a la totalidad de los vínculos que mantenemos con el lugar y la voluntad de aceptar la responsabilidad y solidaridad necesarias entre humanos para mantener esos vínculos en todas las escalas de existencia. La solifilia debe añadirse al amor a la vida y al paisaje, para así inspirarnos amor al todo […]. Para poder contrarrestar todas las ‘algias’ o fuerzas que provocan enfermedad y desaparición, necesitamos un amor positivo por el lugar, expresado como una política totalmente comprometida y un ethos o modo de vida afanoso. La solifilia va más allá de la política de izquierda o derecha que trata de controlar o de apropiarse del desarrollo industrial canceroso, o la de derecha que intenta y proporciona una motivación universal para la sostenibilidad a través de nuevas formas de vida simbiótica que reafirman la vida (p. 232).
El moralismo de Albrecht es francamente desesperante. Intenta dar con una mano lo que esconde con la otra. Dice que hay que evitar la medicalización del tratamiento de los daños relacionados con la destrucción medioambiental, pero lo que realmente teme es la politización. Y para evitar esa politización, apela a la filosofía y a la ética de la solidaridad.
Si se tomara verdaderamente en serio el “trastorno medioambiental” debería empezar por analizar algo importante, a saber, que la percepción del riesgo de llegar a padecerlo está condicionada por muchos factores.46 El problema es que, para entender todos esos factores, uno necesita algo más que mensajes espirituales. También algo más que estudios de psicólogos. Aunque sería injusto arrojar sobre Albrecht todas nuestras críticas. El estudio del trastorno ambiental también atrae la atención de neurocientíficos que he mencionado antes, solo que estos proponen otra terminología que parezca más científica que la de los psicólogos, aunque quizá es igual de poco convincente. Kahn (2011: 198 y ss.) distingue dos tipos de daños producidos por el deterioro ambiental: los perjuicios físicos y psicológicos que se provocan en la persona y los beneficios físicos y psicológicos de los que se priva a la persona. Desarrollar una enfermedad pulmonar por exposición a altos índices de contaminación es un daño del primer tipo; que los niños y las niñas dejen progresivamente de jugar en la calle porque hay un alto índice de contaminación es un caso del segundo (en este caso, un daño relacionado con el primero). Pero sean del orden que sean, Kahn relaciona la conciencia de esos daños con otro fenómeno para el que acuña otro nombre: “amnesia generacional ambiental”. Consiste en una falta de percepción de un problema acuciante muy parecida a la que se ha padecido respecto al problema del cambio climático, que al principio –dice Kahn– no se consideró un problema, y cuando se logró hacerlo ya era demasiado serio. Cree que la clase de trastorno que ha detectado pasa igual de desapercibido y es igual de grave: no se le da importancia, pero cuando la tenga será tarde. Por eso, cuando le pidieron pruebas de su diagnóstico (como hizo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos)47, dio un argumento muy curioso (lo parafraseo a mi manera): “No tengo pruebas concluyentes, pero tampoco las había sobre el cambio climático, y mira cómo hemos acabado…”.
Kahn está convencido de que el hecho de que perdamos memoria de generación en generación favorece el deterioro medioambiental. Eso es obvio y no es exclusivo de nuestros recuerdos relacionados con la madre naturaleza; nos pasa lo mismo con la memoria histórica, cada vez tenemos menos, y cada vez nos va peor… Probar que tenemos menos memoria no creo que sea difícil, así que supongo que lo que verdaderamente debería probar Kahn es que si se recupera la memoria, si se preservan más recuerdos, entonces la gente tendrá más conciencia ambiental y la naturaleza se protegerá y respetará más. Una idea que, me parece, Kahn no deja clara, pero cuya verdad da por sentada, es que en términos ambientales todo estado pasado fue mejor que cualquier estado presente. El planeta, en su conjunto, ha ido a peor: hay menos diversidad natural, más extinción de especies, más contaminación y más destrucción, pero Kahn cree que la percepción del estado real del entorno depende de los recuerdos del estado previo del mismo. Quizá sea un mundo al que nunca lograremos regresar, pero recordarlo podría servir para evitar un futuro peor que el presente. La memoria ambiental podría tener consecuencias regenerativas, pero sobre todo preventivas –si entiendo bien a Kahn. Lo difícil de entender, creo, es cuántos recuerdos y de qué tipo serían necesarios para mejorar y, sobre todo, qué medios se utilizarían para avivarlos. ¿Serían suficientes las imágenes de animales y bosques desaparecidos o serían más eficaces las narraciones de personas que los vieron? Las muestras (snapshots) que aporta Kahn parecen apuntar más bien a lo segundo: una breve crónica sobre la desaparición de los bosques de las Highlands de Escocia desde el siglo xviii hasta 1997, los recuerdos de quienes vieron enormes bandadas de palomas migratorias hacia 1800 (la última de ellas murió en el jardín zoológico de Cincinnati en 1914) o de las grandes manadas de búfalos con las que se toparon los primeros expedicionarios que atravesaron el Oeste (Lewis y Clark), también los recuerdos de visitantes de 1929 en el cañón de los Reyes (al sur de Sierra Nevada en Estados Unidos) o de la gente que durante años caminó por las costas árticas y se aflige viendo el estado actual de Noruega. Según lo presenta Kahn, se diría que la sanación del olvido depende principalmente del valor testimonial de algunas crónicas.48
También hace recomendaciones que podrían compensar el déficit de memoria y aumentar la conciencia ambiental, pero a este respecto es más flexible: llevar más a los niños al campo, contarles más historias sobre cómo era el campo, recordar los lugares que nos agradaban en la infancia –como sugiere el naturalista y experto en mariposas Robert M. Pyle (2002)–, enseñar a dudar de la todopoderosa tecnología, investigar más los efectos de la naturaleza y de la tecnonaturaleza en el bienestar diario, jugar en simuladores de urbanismo (como UrbanSim), imaginar el futuro leyendo ciencia ficción… A este respecto se diría que Kahn no tiene un método claro, sino más bien un principio práctico: cualquier cosa que ayude, vale. Su aproximación, como tantas otras, es bastante moralizadora, pero poco politizadora. Invita a amar la naturaleza, pero no anima a investigar las fuentes últimas que explican su desastroso estado. Él podría aducir que es un neurocientífico ambientalista, no un sociólogo o un geógrafo, pero entonces se le podría preguntar: ¿cree usted realmente que puede proporcionar bases para una ética ambiental sin examinar aspectos políticos y económicos del deterioro ambiental y social? La idea básica de su estudio es interesante, no lo estoy negando: cada generación construye su propia imagen de lo que es un estado de normalidad ambiental, y esa imagen funciona como referencia (baseline) respecto a la cual mide el grado de deterioro. Es respecto a esa imagen (pero no respecto a una visión prolongada en el tiempo), como mucha gente llega a creer que sus acciones pueden producir daños, pero que no son graves (menos aún, en relación con los beneficios que se obtienen). El “síndrome del punto de partida” (baseline) –como lo llama Pauly–49 es ese: la gente acepta como normal un estado del entorno, pero cuando la siguiente generación empieza a actuar en ese entorno, aunque esté más deteriorado, toman el estado en que lo encuentran como base, como normal, y miden respecto a esa situación el posterior grado de impacto (Kahn, 2011: 174). Ahora bien, yo no entiendo cómo se puede medir el grado de amnesia sin tener en cuenta muchísimas otras variables, además de la falta de conocimiento de una generación sobre el estado del suelo cultivable o sobre un caladero de pesca.50
En El mundo sin nosotros, Weisman (2007) imaginó cómo sería el mundo si despareciéramos los seres humanos lenta o rápidamente. En Colapso, Jared Diamond (2005) explicó no solo por qué algunas civilizaciones desaparecen lentamente, sino también por qué algunas actuales han atravesado o podrían atravesar situaciones críticas (Ruanda, Haití, República Dominicana, China, Australia). En la cuarta parte de este monumental libro, Diamond analiza el impacto de las grandes empresas petroleras, mineras y forestales en el medioambiente y la incapacidad de las sociedades para anticiparse y prever los problemas que ellas mismas crean. Da cuatro razones por las que ocurre esto. La primera es que los problemas ambientales a veces son literalmente imperceptibles. Por ejemplo, los nutrientes del suelo (necesarios para cultivos) no son perceptibles a simple vista, sino solo mediante análisis químicos. Llevó su tiempo descubrir también que en algunos lugares los nutrientes no están en el suelo, sino en la vegetación, de tal forma que si esta se arrasa el terreno ganado no es fértil (tampoco se percibe fácilmente si el suelo tiene demasiada sal, sobre todo cuando está a un nivel profundo). Una segunda razón por la que no se suele percibir un problema grave es que los responsables no están cerca de él. Según Diamond, una sociedad en la que todos sus miembros están familiarizados con la totalidad del territorio del que dependen, tiene más posibilidades de percibir un problema a tiempo y gestionar bien sus recursos. En una isla quizá sea posible, pero en grandes sociedades el contacto directo con los problemas es más difícil, por muchos observadores y analistas que se envíen a los campos de producción. Las dos siguientes razones por las que no se percibe un desastre son las que vienen más al caso. Una circunstancia agravante, dice Diamond, es que el problema ambiental en cuestión “adopte la forma de una tendencia lenta, oculta entre amplias fluctuaciones al alza y la baja”. El ejemplo obvio es la subida de temperatura del planeta: no todos los años son más cálidos que el anterior; el clima puede oscilar de forma errática, con fluctuaciones amplias e impredecibles, por lo que puede ser difícil discriminar una tendencia media ascendente. Es como tratar de percibir una señal rodeada por demasiado ruido, sugiere Diamond.51 Esas tendencias ocultas en el barullo de las fluctuaciones se suelen considerar como una “normalidad progresiva”: si el medioambiente se deteriora de forma gradual (algo que también puede pasarle a la economía, la educación o la salud) resulta más difícil percibir que cada año es ligeramente peor que el anterior, “de modo que el criterio de referencia para lo que constituye la ‘normalidad’ varía paulatina e imperceptiblemente. Pueden ser necesarios varios decenios de una larga secuencia de variaciones anuales leves antes de que la gente se dé cuenta, sobresaltada, de que las condiciones eran mucho mejores varios decenios atrás y lo que se tenía por normal ha variado a la baja” (p. 551). La cuarta razón por la que todo se puede percibir demasiado tarde es lo que Diamond llama “amnesia del paisaje” y consiste en “olvidar el aspecto tan diferente que tenía el entorno circundante hace cincuenta años debido a que las transformaciones sufridas de un año para otro han sido muy graduales” (ibíd.). Pone como ejemplo la sorpresa que él mismo sintió al volver a las montañas de Montana más de cuarenta años después de haber paseado por la maravillosa nieve que las cubría, entre 1953 y 1956. En 1998 apenas quedaba nieve, y en 2003 se fundió toda. Diamond se entristeció, pero sus amigos, que habían vivido allí durante esos años, eran menos conscientes del cambio porque comparaban la falta de nieve de cada año con la de los años inmediatamente anteriores: la amnesia del paisaje “les dificultaba a ellos más que a mí recordar cómo eran las condiciones en la década de 1950. Este tipo de experiencias constituyen una razón importante para que las personas no consigan percibir un problema hasta que es demasiado tarde” (p. 552).
La lentitud de los cambios –explica Diamond– es sumamente contraproducente. La velocidad de un desastre, sin embargo, puede ayudar a evitarlo. Por ejemplo, la rapidez con la que se deforestaron zonas de Japón en la era Tokugawa “facilitó que los shogun detectaran las alteraciones del paisaje y reconocieran la necesidad de emprender una acción preventiva” (p. 553). En la isla de Pascua, en cambio, el ritmo progresivo con el que se cortaron palmeras permitió que sus habitantes cortaran hasta la última de ellas. Cuando cayó la última ya hacía tiempo que “el recuerdo de aquel valioso palmeral había sucumbido a la amnesia del paisaje” (ibíd.). No entiendo exactamente cómo Diamond determina la velocidad de deterioro en cada caso, cuán lenta tiene que ser la velocidad de deterioro para que no se vea venir el desastre, ni cuán rápida tiene que ser para lo contrario, para evitarlo. Diamond compara sociedades del pasado con las del presente, y distintas sociedades del presente entre sí. Pero tampoco acabo de entender qué relación hay entre velocidad y conciencia del desastre en el momento actual. Leyendo los últimos capítulos de Colapso (“Las grandes empresas y el medio ambiente” y “El mundo entendido como un pólder: ¿qué significa todo esto para nosotros?”) pueden sacarse algunas conclusiones que tampoco están claras, aunque algo parece indiscutible: sea cual sea la relación que guarda la percepción del riesgo con el ritmo y modo de destrucción, Diamond admite que existe conexión directa entre crisis ambientales y crisis políticas y propone intervenciones y soluciones discutibles pero al menos dependientes de decisiones políticas a gran escala.52 La amnesia del paisaje no es un trastorno que necesite terapia, es un síntoma de una situación social y no puede separarse de otras circunstancias como la sobrepoblación, el hambre, la pobreza, la violencia social y la crisis gubernamental. El argumento de Diamond es aparentemente sencillo, pero apunta a lo más difícil: si nosotros mismos somos los que estamos agravando los problemas ambientales, entonces somos los únicos que podemos decidir si seguir agravándolos o tratar de resolverlos: “Aunque se nos presenten riesgos importantes, los más serios no escapan de nuestro control, como lo sería una posible colisión con un asteroide de gran envergadura que chocara con la Tierra cada cien millones de años o algo similar […]. Tenemos el futuro en nuestras manos, descansando en nuestras manos. No necesitamos nuevas tecnologías para resolver esos problemas; aunque las nuevas tecnologías puedan colaborar un poco en ello, en esencia necesitamos ‘solo’ la voluntad política de implantar soluciones que ya existen” (p. 675).
¿Será por eso por lo que proliferan películas en las que colisionan planetas o un asteroide va a chocar con la Tierra? ¿Es esa la única forma, ridícula y siniestra, de imaginarnos a la humanidad tomando decisiones políticas al unísono y a tiempo? ¿Por qué solo somos capaces de reaccionar políticamente cuando la amenaza es externa? ¿Por qué es tan difícil aceptar que nosotros mismos somos una amenaza muchísimo más peligrosa que una piedra flotando por el espacio?
21 Un planteamiento parecido al de Tuan ya fue sugerido durante la posguerra por el geógrafo y filósofo Bernard Charbonneau en el El jardín de Babilonia (1969): a medida que el hombre se separa de la naturaleza –decía– experimenta más la necesidad de reintegrarse en ella. Conforme crece su poder sobre ella, añora más una vida armoniosa con ella. Dicho de otra forma: la civilización surgió porque había naturaleza y había que protegerse de ella, controlarla, domesticarla. Pero tampoco hay naturaleza sin civilización, o sea, no se fantasearía con la idea de una realidad ajena a lo humano –tal como salió de las manos de Dios o de la evolución, da igual ser teísta o panteísta–, si no fuera por el sentimiento de culpa que siente la propia humanidad. Rousseau trató en vano –dice Charbonneau con toda la razón– de reintegrar en el hombre la unidad que el cristianismo había roto para siempre en su corazón (p. 30). “El sentimiento de la naturaleza no es propio del primitivo o del campesino, sino del burgués; sigue a la ‘revolución industrial’, y va alcanzando progresivamente a los países y a las clases que van quedando englobadas en ella. Porque hay máquinas, el hombre huye de la máquina subido a su máquina. Del cerro al monte y del monte al pico; del campo al desierto y de la costa a alta mar; la multitud huye de la multitud, el civilizado, de la civilización. De este modo desaparece la naturaleza, destruida por el sentimiento mismo que la descubrió, tanto como la expansión de la industria” (p. 15). Charbonneau afirmó esto a mediados de los años cuarenta del siglo xx y predijo que el sentimiento de apego a la naturaleza desaparecería a la vez que la propia naturaleza, pero se equivocó. Ese sentimiento creció, justamente a medida que se fue borrando la diferencia entre la ciudad y el campo y todo quedó integrado en un espacio más abstracto de producción. La geografía de Tuan, en cambio, se desarrolla muchos años después, mientras ya tiene lugar esa paradoja, cuando desaparece la naturaleza real pero surgen más y más naturalezas imaginadas. Dicho en pocas palabras: la geografía de Tuan pertenece a la era Disney, a la era del simulacro. Agradezco a David Sánchez Usanos que llamara mi atención sobre la obra de Charbonneau.
22 Añade algo que aclara su indiferencia frente a lo orgánico: “No sé qué pensar sobre la lucha orgánica, sobre las ingeniosas maniobras del ‘gen egoísta’ […] y no me encuentro solo en esta actitud”. Tuan reconoce claramente que la naturaleza puede ser un escape de la sociedad. Las personas raras, tímidas o poco sociables (como él mismo) suelen disfrutar y sentirse bien en ella. “Los inadaptados encuentran consuelo en las plantas y los animales, porque estos no los juzgan. Pero incluso allí no están del todo seguros, pues las cosas vivientes forman comunidades; muchas son seres sociales que en sus propios mundos discriminan, incluyen y excluyen. Solo en plena naturaleza mineral –desierto o hielo– puede un ser humano sentirse completamente libre, no solo de la realidad sino también del oprobio social” (2004: 84).
23 Al revisar estas líneas, descubro con alegría que Joan Nogué, que ya había editado Romantic Geography. In Search of the Sublime Landscape de Tuan en la editorial Biblioteca Nueva, acaba de publicar en la colección Espacios Críticos de Icaria El arte de la geografía (2018), una excelente antología de textos de Tuan, que incluye su discurso de despedida, junto con un análisis profuso y una entrevista de Nogué. El capítulo que tiene que ver más con lo que he contado es “Desierto y hielo: estética ambivalente” (pp. 143-169), que no es autobiográfico, pero que aclara muchas de sus ideas sobre esos dos tipos de paisajes, los desérticos y los gélidos, en la relación con la geografía y la exploración humana y, sobre todo, con la teología. No deje de leerse. Véase también el capítulo dedicado al desierto en Geografía romántica (Madrid, Biblioteca Nueva, 2015).
24 Véase, de J. Prest, The Garden of Eden. The Botanic Garden and the Recreation of Paradise (New Haven, Yale University Press, 1981).
25 Parece ser que los síntomas de las enfermedades se comparaban con las partes de las plantas, pero aclarar esto nos llevaría muy lejos. Véase Foucault (1967, vol. ii: 97) y, también ahí, en la página 558, las referencias en que se basa (un trabajo de F. Berg de 1956: Linné et Sauvages). Agradezco a Julio Díaz Galán que llamara mi atención sobre estos textos de Foucault y que revisara este capítulo.
26 Ellard publicó en 2009 Where Am I? Why We can Find Our Way to the Moon, but Get Lost in the Mall, un trabajo sobre psicología del espacio, o más exactamente, sobre la orientación y la navegación en él. El título original del libro que comentamos, Places of the Heart. Psychogeography of Everyday Life, recuerda un poco al del famoso libro del sociólogo de la religión Robert Bellah, Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life, pero el trabajo de Ellard no es sociológico. Tampoco puede considerarse un ejemplo de psicología social.
27 Los dos trabajos que aclaran esta ideas son: Kaplan, R. y Kaplan, S., The Experience of Nature: A Psychological Perspective (Nueva York, Cambridge University Press, 1989) y el trabajo de Orians, G. H. y Heerwagen, J. H. sobre la respuesta evolutiva a los paisajes en el libro The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, editado por J. H. Barkow, L. Cosmides, y J. Tooby (Nueva York, Oxford University Press, 2000).
28 Habría que empezar por discutir algunas fuentes que menciona Ellard, como The Experience of Landscape de J. Appleton (1975), donde se asocia un entorno agradable con dos variables, “perspectiva y refugio”; el famoso libro de R. y S. Kaplan, The Experience of Nature. A Psychological Perspective (1989), y los trabajos de Heerwagen y Orians sobre los paisajes de estilo sabana incluidos en The Biophilia Hypothesis, editado por Kellert y Wilson en 1993. Ellard también tiene en cuenta trabajos muy posteriores de Falk y Balling (2010) sobre la influencia evolutiva en los gustos paisajísticos, publicados en Environment and Behaviour, 42, n.º 4, 2010, pp. 479-493.
29 Un aspecto sorprendente de estos estudios es lo que se entiende por naturaleza “real”, por contraste con la “virtual”. Dado que estos investigadores experimentan con imágenes de paisajes, todo lo que no sea una imagen les parece natural, pero eso es absurdo. Los paisajes, hasta los poco fabricados, no son naturales. Muchos de los paisajes que estos científicos consideran naturales son medio humanos y han sido transformados por la acción humana. Queda más o menos claro cómo distinguen la imagen de su referente, pero no me queda tan claro qué criterio siguen para considerar a ese referente como “naturaleza”.
30 Cuando se habla de exposición a entornos naturales, Ellard y otros muchos estudiosos suelen dar prioridad a la contemplación visual del entorno, y no a todo el conjunto de sensaciones que se reciben a través de la vista, el oído y el tacto (véase el énfasis en la actividad ocular para explicar los efectos de un paseo en la atención; ibíd.: 39-40).
31 Urlich trabajó a mediados de los ochenta en el Texas a&m College of Architecture’s Center for Health Systems and Design y se le conoce por acuñar el concepto de ebd (Evidence-Based Design), un proceso para controlar los efectos del diseño de un particular sobre la base distintos tipos de datos. Su trabajo sobre el de 1984 en Science (vol. 224). “View Through a Window May Influence Recovery from Surgery”, influyó mucho en el diseño de edificios hospitalarios y sanitarios. Casualidad de la vida, conozco Texas a&m, pero ninguno de mis colegas de allí me ha hablado particularmente bien de los hospitales. No recuerdan que ver a través de su habitación extensiones de hierba y árboles durante su convalecencia acelerara su proceso de recuperación. Parece que lo que más animó su deseo de recuperarse era el coste de la factura, elevadísimo pese a disponer de una buena póliza de seguros.
32 Muchas reproducciones de paisajes que han colgado de las paredes de varias generaciones no siempre resultaron tranquilizadoras, dependiendo de la historia de cada persona. Hay gente a la que le agrada llenar las paredes con ejemplos de “naturaleza muerta” (que en inglés y alemán no están tan muertas, Stil life, Stillleben) y hay gente a la que le agrada más un cuadro de un campo de frutales que uno de una mesa con una naranja y un limón cortados. ¿Qué efectos tienen sobre la salud las horrorosas copias de cuadros de cacerías en las que los ciervos se retorcían de dolor cuando los perros les hincaban sus dientes? Los motivos florales y bucólicos del papel pintado, a fuerza de repetirse, pueden inducir más de una alucinación, tanto en un dormitorio como en una sala de espera, pero se supone que debían serenar a los niños antes de dormir y a los pacientes antes de pasar a la sala de anestesia.
33 No queda claro, creo, en qué circunstancias y para qué tipo de personas podría valer eso. Yo al menos no saco conclusiones claras leyendo el ensayo de Ellard “Restorative Effects of Virtual Natural Settings” (Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 13, 2010, pp. 503-512).
34 Las formas de presentar la naturaleza son inseparables de la historia de los museos de ciencia natural, una historia que no puedo narrar aquí. Solo recordaré que antes de la llegada de la televisión y el cine han existido muchas formas de simular “ventanas” a espacios naturales: dioramas, maquetas, sets, etcétera, hechos de cartón piedra, escayola, resina… Los grandes museos de ciencias naturales del mundo están llenos de esos escenarios, algunos muy grandes, como las vitrinas del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. La historia de las ventanas a la naturaleza abarca no solo la exhibición de animales vivos, en terrarios, acuarios o piscinas, o la de animales disecados, sino también la de animales animados (o sea, artificiales). Para entender esto, claro, habría que estudiar la historia de Disneyland y de Disney World, y la inmensa influencia que tuvieron las tecnologías que usaron sus ingenieros, los llamados imagineers, para crear robots. La influencia de Disney en los parques temáticos dedicados al mundo natural es inmensa. La literatura sobre este asunto es ingente, pero dado que buena parte de este libro me la inspiró Tuan, recomiendo empezar por algo suyo: Tuan, Y.-F. y Hoelscher, S. D., “Disneyland: Its Place in World Culture”, en Marling, K. A., Designing Disney’s Theme Parks: The Architecture of Reassurance (Montreal, Canadian Centre for Architecture, 1997).