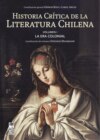Kitabı oku: «Historia crítica de la literatura chilena», sayfa 5
3.2. Mano de obra, estratificación social y poder rural
Hasta fines del siglo XVII, la encomienda fue la parte sustancial y fundamental de la fuerza de trabajo activa, aunque su abolición definitiva no ocurrió sino hasta el año 1791, momento en el que ya representaba muy poco en la estructura económica colonial. Pero la encomienda no fue la única fuente de obtención de mano de obra, ya que tenía una serie de limitaciones que hacían de ella un sistema estable e inestable al mismo tiempo. La estabilidad radicaba en que su usufructo era unipersonal, gracioso y con tendencia a la perpetuidad expresada en una, dos y tres vidas; por tanto, quien gozaba de ella podía estar seguro, pero implicaba que algún sector de la economía tendría déficit de mano obra. Al mismo tiempo, dichas características producían inestabilidad, pues si el beneficio solo podía ser otorgado por el gobernador y el usufructo era unipersonal, nada aseguraba que al cambiar el titular del reino no se perdiese el otorgamiento, como
efectivamente pasó.
Evidentemente la Guerra de Arauco significó el factor de mayor inseguridad del sistema de encomienda, el más constante y temido, dado que por ella el indio de paz era considerado un potencial sublevado (Obregón 2010). Por otra parte, los embates mismos de la guerra y los desmanes de los soldados incidían en la desintegración de los repartimientos y en la aparición de «indios desarraigados», disminuyendo las posibilidades de mano de obra. El encomendero tampoco podía disponer a su libre voluntad de los indios que se le asignaban. Entonces, ya desde fines del siglo XVII se buscaron otras fuentes y sistemas de trabajo. A estos motivos se agregaba la disminución de la población del reino y la disminución de los indios de encomienda (Mellafe 1986, Jara 1971).
La formación temprana y muy intensa del mestizaje, la fuga de indios y el trasplante masivo patrocinado por la corona, también contribuyeron en el proceso de desintegración de la encomienda. Para enfrentar la situación se adoptaron soluciones parciales como la esclavitud indígena y los traslados de población desde otros puntos de América. Los asientos de trabajo permitieron utilizar a inmigrantes espontáneos y a la población mestiza libre. Por último, se recurrió a la esclavitud negra. Por tanto, a fines del siglo XVII, esta población libre y étnicamente heterogénea era indispensable para todas las actividades económicas.
La relación entre población y control efectivo de la fuerza productiva tiene un hito en un empadronamiento de 1647, que tuvo por objetivo registrar a los habitantes llamados «plebe» en la reconstrucción de la ciudad (Mellafe, La introducción 27).
La práctica del empadronamiento comienza a aparecer como una estrategia significativa para controlar a la población dentro de un territorio, como también funcionaba la estratificación social dividida entre los grupos descendientes de los llamados primeros pobladores y toda la pléyade de gentes sin posibilidad de inscribir su origen en dicho relato, marcados en particular por el color de su piel. Con esta práctica se daba un nuevo giro a las políticas instauradas desde comienzos del dominio colonial, tendientes a contabilizar a la población indígena tributaria o, en su defecto, a los llamados españoles que respondían a la categoría de vecinos de los asentamientos urbanos.
En 1693 se realiza un empadronamiento específico para «Los Indios, Mulatos y Zambaigos» que intentaba imponerles el pago de tributos39. Esta acción decía fundamentarse, como todo texto de tradición jurídica y escolástica, en la ley vigente, que en este caso correspondía a la Recopilación de Leyes de Indias publicada en el año 1681, en la que se encontraban variadas disposiciones que mandaban que negros y mulatos libres –hombres y mujeres– pagasen tributo al rey. El fiscal de Su Majestad, don Gonzalo Ramírez de Baquedano, fundamentó la medida en tres principios: buen gobierno y policía, la economía de recursos al Rey y suplir la disminución de mano de obra indígena:
1- el reino de Chile es uno de los que se debe a tender a su aumento con más cuidado [...] porque en mantenerlo en paz y buena defensa gasta y consume de su Real Hacienda más cantidad de 500.000 pesos y aún no le reditúan todos sus tributos (al Rey) y derechos a su real corona [...] 2.- porque pertenece al buen gobierno de el reino y esta ciudad que no haya tantas personas ociosas y vagamundas, las cuales no teniendo de qué vestirse y alimentarse es preciso que se apliquen a hurtos y robos salteamientos lujurias y todos los demás vicios y atrocidades que se originan de la ociosidad y necesidad como se ve por experiencia en los muchos y continuados delitos que se cometen [...] 3.- porque su ejecución redundará en su beneficio y utilidad de los vasallos [...] por ser así que ya por las pestes y otros accidentes se haya sin indios ni gente de servicio todo este reino y ciudad de Santiago de suerte que se ven destruidas las más haciendas y mayores del grave dispendio del cuerpo universal que mantiene en paz y quietud vuestra Real Corona y con fuerzas contra cualquiera invasión y con esta providencia se alivia en alguna parte (fojas 162-162v).
Las modalidades alternativas a la encomienda suplieron esta carencia de gente, pero legalmente nada obligaba a trabajar a la población libre del pago de tributo. Otra modalidad para conseguir mano de obra era el llamado asiento de trabajo, que se realizaba suponiendo libre voluntad entre las partes. Pero la crisis de población llevó al gobernador Joseph de Garro a dictar este bando de empadronamiento en el que también se proponía que, tanto en Santiago como en los otros partidos del reino, los corregidores se encargasen de:
obligar a todas la personas de sus referidos, a que trabajen en sus oficios, sirvan a sus amos, asentándolos a la voluntad de cualquiera que quisiese servirse de ellos, con calidad y condición del salario que devengasen estén obligados los amos a pagar el tributo [...] y que dichos sirvientes no puedan dejar dichos asientos por todo el tiempo de él ni mudarlos, sin voluntad de sus amos, sino fuere por malos tratamientos que les hagan, o no pagarles el salario (si así ocurriese) [sic] los asienten a otro cualquiera, y que las justicias tengan obligación de hacer cumplir dichos asientos a pedimento de los dichos y a recogérselos y restituírselos de todas las fugas y ausencias que hagan (ítem V, fojas 161).
Se pretendía establecer una especie de mercado de mano de obra libre, pero sin libre voluntad de concierto. Era una nueva modalidad del asiento de trabajo con rasgos de semi-esclavitud, ya que solo se podía huir por maltrato y ausencia de salario, para entrar inmediatamente en poder de otro amo; ni siquiera existía la posibilidad de deshacer el contrato. La mano de obra forzada, en estricto rigor, se destinaría a la actividad más afectada por la disminución de la población indígena: la minería. El tributo impuesto por este empadronamiento afectaba a todos los que «llegaren a 18 años y no pasaren de 50». Debía individualizarse calidad de casta o «especie», el oficio o ejercicio a que se aplicaban y si se tenía dueño o amo (ítem I, fojas 161). La Real Audiencia ratificó lo propuesto por el fiscal el 9 de julio de 1693. Los yanaconas y otros indios sin encomendero, excepto los reservados por reales ordenanzas, deberían pagar los diez pesos comunes a todos los indios tributarios.
Este procedimiento fue considerado ilegal por el rey Felipe V en una Real Cédula de 26 de abril de 1703, enviada a la Real Audiencia de Santiago, que trataba sobre los «Tributos que habían de pagar los indios yanaconas vagos y sin oficio y los negros, mulatos y mestizos». Señalaba que, después de analizar en el Consejo de Indias las medidas adoptadas en el empadronamiento, mandaba que a los yanaconas vagos y otros indios:
se les precise a vivir en sociedad y pueblos y aprender oficios, cuidando las justicias de que tengan reducciones por los medios prevenidos, obligándoles a ello, siendo los conciertos del servicio con libertad e igualdad en los tributos, dándome a mí lo mismo que al encomendero y tratándolos bien, agasajándolos y aliviándolos, porque si han pagado más hasta aquí ha sido corruptela, no ley ni costumbre, procurando se reduzcan a pueblos y se avecinen (cit. en Koneztke, Vol. III, tomo I, 86).
La corruptela de los «empresarios chilenos» consistió, en cuanto a los indios yanaconas, en no deducir del tributo cobrado lo que correspondía a doctrina, corregidor y protector. Se procedió de tal forma durante diez años, informando al rey sobre la situación solo en 1699 por medio del protector general de los indios don Juan del Corral Calvo Latorre, tiempo durante el que se mantiene también lo dispuesto sobre el asiento de trabajo.
La medida propuesta por la Real Audiencia, respecto de la captura de mano de obra libre, coincidía con el periodo crítico en que los productos pecuarios descendieron al 43,98% del valor de exportación a raíz de la apertura del mercado peruano al trigo chileno. 1694-1696 fue una etapa dura en que tanto los «cosecheros como los campos se estaban acomodando a esta nueva demanda» (De Ramón y Larraín 100). Todos estos elementos llevaron a una racionalización «hasta el extremo posible la producción y por primera vez un verdadero sentido de empresa y de rendimiento agrícola primó en las relaciones de producción agraria» (Mellafe, Historia social 278). En este asunto también se incluyó la mano de obra como recurso. Este proceso fue asumido, principalmente, por los latifundistas, es decir, por los propietarios de tierras que transformaron estas en una unidad económica, social y al mismo tiempo en un «foco de poder rural», lo que les permitió influir en el gobierno local (80-114).
El mismo año en que el monarca rechazaba el abuso en el cobro de tributos a los indios yanaconas vagos –recomendando su reducción a pueblos– y pedía respeto a la voluntad de los hombres libres para concertarse fuesen vagabundos o no, por medio de otra cédula suprimía los llamados «depósitos de indios». Sin embargo, ya sea por voz del gobernador o por la del Cabildo de Santiago, se le manifestó al monarca la impracticabilidad de la reducción, aduciendo las razones tantas veces expuestas contra la supresión del servicio de los indios a fines del siglo XVII: sublevaciones, fugas, peligro de la mezcla con los indios fronterizos y resistencia de los naturales a cambiar de costumbres, sobre todo su rasgo deambulatorio.
La presión sobre la mano de obra encomendada se devela asimismo como una cara de los conflictos derivados del uso de la tierra, dado que la reducción a pueblos significaba también redistribución de las tierras disponibles. Los indios encomendados no tenían libertad de residencia, arraigados a la estancia del encomendero por su vida y la de su sucesor hereditario, a la muerte de este todo entraba en redistribución. Si la encomienda cambiaba de beneficiario, este intentaba, inmediatamente, el traslado de los indios a sus tierras. Por otro lado, los indios de pueblos ya desde fines del siglo XVII no gozaban de una buena situación. Siguiendo la tónica de la perversión de los sistemas, esta Real Cédula no se cumplió y en 1699 el Protector General de los indios, Juan del Corral, fundamentaba la acción diciendo que si se señalase la legua del ejido «quedarían de los mas de los españoles sin tierras» (cit. en Góngora, «Notas» 47)40.
Agregaba también que, dado que había un exceso de tierras para tan pocos indios, si se efectuaban las reducciones, muchas de ellas quedarían baldías. Sugería, entonces, como solución «para evitar la dispersión de los indios, el que se redujeran definitivamente a las estancias de los encomenderos, con la condición legal de pueblos, con tierras suficientes, viviendas, capilla con capellán pagado, a semejanza de las reducciones de la recopilación» (cit. en Góngora, «Notas» 47)41. Esto significaba –en palabras de Mario Góngora– una especie de «territorialización de la encomienda, una fusión con la propiedad rural» («Notas» 49) en que el encomendero coincidiría con el estanciero y el pueblo sería inamovible. Pero la cédula citada (26 de abril de 1703) también desaprobaba esta práctica por considerarla contraria al derecho que prohibía que el encomendero tuviese estancias, ganados u obrajes en los pueblos o cerca de ellos. No obstante, en 1713 y 1717, nuevas cédulas insistieron en la prohibición de esta perversión. Gran parte de aquellos hombres sueltos sin bienes no engrosaron las filas del inquilinaje, aunque sí las del peonaje estacional y permanente. De hecho, ya desde fines del siglo XVII los asentados recibían el nombre de peones.
3.3. Mestizos, castas y plebe: un problema nodal de la sociedad colonial
Tal como ya se ha señalado, el énfasis de la historiografía en la desaparición de lo indígena se ha acompañado de la afirmación sobre la rápida constitución de una sociedad mestiza en lo «biológico». Sin embargo, la relación automática que se realiza entre la denominación de mestizo y el mestizaje merece algunas observaciones. El fenómeno del mestizo, esto es, la particular forma de denominar a los hijos de españoles e indias desde el siglo XVI, da cuenta de uno de los rasgos más característicos de la sociedad colonial en América: el producir nombres nuevos para una realidad que se entendió como diversa y particular respecto de la península. Esta denominación específica fue designando a la totalidad de las relaciones sociales entre grupos que se fueron clasificando con etiquetas que operaron como rótulos sociales: las castas. En dicho sistema, el mestizo continuó designando la particularidad de la mezcla entre español e india, pero ellos fueron integrados a un orden imaginario de los nuevos grupos resultado de las mezclas entre troncos o cepas diferenciadas: españoles, indios, mestizos, negros, mulatos y desde allí los distintos nombres nuevos que otrora no existían.
Tanto el término «casta» como «plebe» remiten a lo «mestizo» y a los «mestizos», abordados aquí desde la desnaturalización de los conceptos, que se ha resumido en un reciente trabajo bajo la expresión: «Los mestizos no nacen, se hacen»:
La migración y la mezcla entre pueblos y culturas forma parte de la historia humana, mientras que las identidades sociales son siempre creadas y, por lo tanto, históricas […] la categoría mestizo, al igual que cualquier término de clasificación sociocultural, no es producto de diferencias morales, culturales o «raciales» como tales, sino que está arraigada en los principios de carácter político e ideológico (Stolcke 20).
Sin embargo, esta afirmación no debe borrar la particularidad de la experiencia colonial. Como indicó Rolando Mellafe, el fenómeno del mestizaje casi no existió en Europa (Historia social 201), afirmación que debe entenderse no como la ausencia de contactos y cruces biológicos entre sujetos, sino atendiendo a que sus resultados no fueron objetivados como «mixtos», término al que remite el de «mestizo». Siendo un tema complejo y del cual existe amplia literatura, en este trabajo nos interesa en particular relevar la relación ineludible entre la práctica del registro y la rotulación en documentos que se sustentan en esa necesidad de clasificar a una población desde las mezclas, tales como los empadronamientos, matrículas y censos42. La preocupación por los mestizos y el mestizaje es central en las discusiones y reflexiones respecto de la identidad americana y ha tenido diversas actualizaciones y modulaciones hasta hoy. Retomando y repensando la cita de Stolcke, habría que decir que la cuestión de la clasificación sociocultural fue un problema político e ideológico para el dominio colonial. La existencia de un género pictórico hoy conocido como cuadros de castas es otro de los registros que dan cuenta de la centralidad del problema, como también de la conciencia que se tenía de dicha particularidad: «En América nacen gentes diversas en color, costumbres, genios y lenguas» (ca. 1770)43. La práctica social de nombrar es colonial cuando es reescritura, a ello alude el gesto de rotular presente tanto en los cuadros de castas como en los registros parroquiales y censales, que funcionan como protocolos de escrituras sobre la diferencia (Araya 2014, Araya 2015).
Las categorías de «calidad» y «condición» son conceptos que definen las lógicas de la clasificación social colonial (Anrup y Chávez 2005), en torno a los cuales se irá articulando la denominación de «plebe» a veces usado como sinónimo de calidad de casta, pero que desde fines del siglo XVII comienza a utilizarse en la documentación administrativa y judicial como condición del «común» en el sentido de vulgar, dentro de lo cual la condición de mezcla operaba como un signo negativo y peyorativo. En el siglo XVIII, el discurso sobre la plebe enfatiza la vulgaridad y rusticidad que caracterizaría a todos los sujetos de origen mezclado y sobre todo de padres desconocidos o con dificultad para trazar su origen, despojándolas de capacidades racionales e intelectuales y, por tanto, asociándolos al desorden y la indisciplina44.
La posición subordinada de la población mayoritaria se sustentaba en estos discursos, que funcionaban como naturalización de su condición y de su lugar social de dependencia y de mano de obra de servicio, tanto por origen indio como africano. La presencia de población esclava fue un elemento determinante en los imaginarios sociales sobre las castas y la plebe. Dicha población, junto a la de origen indio, sufrió un proceso de negación en las narrativas del origen que se rearticulan en el siglo XVIII en torno a la pureza y la actualización de códigos señoriales y de reinvención de la «nobleza» de las élites locales, narrativas registradas en las llamadas probanzas de méritos y servicios para acceder a los cargos vendibles o en los relatos de las llamadas familias fundadoras. Los códigos específicos con que cada sociedad se piensa y se imagina juegan un rol relevante en las problemáticas coloniales, al punto de oscurecer los amplios espacios de negociación e intercambio, en los que destaca la heterogeneidad de identidades y estrategias de identificación. La revisión de los diversos espacios habitados, los bienes consumidos, el léxico y el habla corriente permite reconocer una realidad móvil y dinámica dentro de los márgenes de lo posible en la sociedad colonial. Las nuevas investigaciones despliegan esta diversidad frente a nuestros ojos al ampliar también el espectro de las preguntas y de las escrituras disponibles: indios urbanos, negros libres, mujeres encomenderas, esclavas y esclavos autoliberados, escribanos mestizos, indios mercaderes, entre otros.
3.4. Consolidación de Santiago como capital
Si bien hemos dicho que el siglo XVII todavía requiere de profundización respecto de los siglos XVI y XVIII, los estudios sobre este último pecan de vaguedad por un lado y sobreinterpretación por el otro. Tenemos una primera mitad difusa, de «recuperación», luego de un siglo de catástrofes sobre el cual hay poca investigación, para abrir paso a una segunda mitad del siglo XVIII, que se ha leído siempre en relación con los procesos de independencia. Para el caso chileno, habría que considerar, aunque sea de modo general, algunas particularidades. En primer lugar, que es en el siglo XVIII cuando se producen las grandes transformaciones de la estructura económica del reino que trajeron consigo cambios en el mundo rural, lo que produjo una diferenciación entre aquellas regiones más ricas, integradas a la producción de tipo cerealística, comercializadas y administrativamente más organizadas, y aquellas más pobres que coincidían con la zona fronteriza. La relación entre tierra y población va configurando las relaciones de poder internas, en torno a lo que Rolando Mellafe y René Salinas (1987) denominaron latifundio y poder rural en Chile. Se fue consolidando el valle central (entre La Serena y Colchagua) como el espacio con el cual se identifica a «Chile», pero también se dio paso a cierta imagen de estabilización de la guerra por configuración de relaciones comerciales o fronterizas45 y de una lectura sobre el fenómeno del mestizaje como sinónimo de sociedad nueva, de fusión entre los otrora grupos en guerra.
Otra catástrofe, el terremoto de 1751, marca el inicio de la segunda mitad de la centuria. El gobierno de Domingo Ortiz de Rozas (1683-1756) implementa una nueva estrategia respecto al territorio mapuche, estableciendo relaciones fronterizas especialmente comerciales y estabilizando el territorio bajo dominio hispano en los bordes del río Biobío. Los temas de gobernabilidad se desplazan a la gran cuestión de la corrupción política, especialmente en el manejo de las finanzas y la llamada «política de poblaciones», tanto hacia Coquimbo como hacia el Maule, modelo de conquista por asentamientos urbanos, en el que la ciudad representaba un modelo civil y político: la vida en policía.
Coincidente con este movimiento, podemos identificar lo que Armando de Ramón (2000), en su historia sobre la ciudad de Santiago, denomina como «un proceso de consolidación de la capitalidad» que se iniciaría por 1730, culminando hacia 1850. Santiago se configuró como un centro urbano, concentrando los servicios, ofreciendo expectativas de vida –aunque estas fuesen más ilusorias que reales– y generando una corriente de inmigración que derivó en un aumento de los habitantes de la ciudad entre los años 1750 y 1850. Lo anterior, a juicio del historiador, se observó principalmente «en el desplazamiento de los bordes urbanos, con lo cual estaremos verificando sólo la expansión de los arrabales, es decir la vecindad de los pobres [...] ya entonces era incesante la llegada de gente venida de las regiones rurales» (Santiago de Chile 175).
Así, en la década de 1780, se hablaba de Santiago como de una ciudad populosa, emergiendo un claro discurso que resuena incluso hasta hoy: debía haber más preocupación por su limpieza y vigilancia; el aumento de la población iba de la mano con la inseguridad, pues «en la misma proporción estaban creciendo los homicidios, robos y otros delitos» (176). Esta opinión, que considera la ciudad cada vez más peligrosa por ser cada vez más populosa, se entroncaba también con el miedo a la plebe, discurso que continuó teniendo sustentadores, sobre todo en el famoso corregidor de Santiago Luis Manuel de Zañartu (1723-1782) (León 1998, Araya 1999, Azúa y Eltit 2012). Bajo su égida, se consolida un plan de obras públicas para Santiago capital que se desarrolló en el transcurso de dieciocho años (entre 1762 y 1780), y que comprendía la conducción del agua de la quebrada de San Ramón para el consumo de los habitantes, los nuevos tajamares del Mapocho, los refugios del camino de Uspallata y el puente de Calicanto.