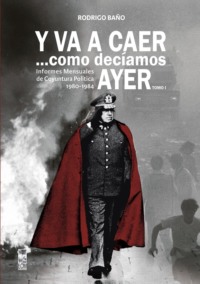Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 10
POR EL HILO MáS DELGADO (COMO SI FUERA EL CENTRO)
Desde algún tiempo, prácticamente desde el plebiscito de septiembre del año pasado, es notoria la pérdida de presencia de política del centro. Esto es particularmente perceptible en el caso de la Democracia Cristiana, partido que normalmente fue expresión de tal política.
En el período que nos ocupa la situación parece mantenerse. Sin embargo, hay ciertos indicios que permiten pensar que se estarían generando ciertas alternativas de acción. Especialmente en la política de cúpula habría cierta orientación a mantener una especie de compás de espera, donde los esfuerzos se dirigen fundamentalmente a lograr una especie de reconocimiento como oposición dentro del régimen político.
Lo nuevo que puede señalarse en relación a este punto es que, al parecer, en ciertos sectores de la DC existiría una tendencia al robustecimiento de la posición económica dentro del modelo. Se pretendería formar (o reforzar) una especie de grupo económico que tuviera presencia en el sistema, permitiéndole establecer relaciones con algunos grupos dentro del poder y robusteciendo su capacidad de acción. En cierto sentido sería una estrategia inversa a la empleada por los grupos económicos en el poder. Estos tenderían a la creación de movimientos políticos, mientras que un movimiento político como la DC intentaría la creación de un grupo económico. La idea es que, así como la política puede servir a la economía, esta también puede servir a la política.
En todo caso, es necesario aclarar que esta orientación no puede atribuírsele de ningún modo a la totalidad de la Democracia Cristiana o de sus dirigentes. Se trata de una tendencia que sólo abarca a algunos personajes que ya desde hace algún tiempo aparecen integrados al modelo económico. Tampoco parece lícito especular, por el momento, que tal tendencia vaya a extenderse o a tener éxito. Si aquí se le señala es porque ha pasado a constituirse en un elemento que es necesario considerar en el análisis político y, principalmente, porque ciertos hechos parecen consecuentes con tal orientación.
Dentro de este tema, puede tener importancia señalar el extraño traslado de Alvaro Bardón desde el Banco Central a un Banco particular que tiene, al menos, la reputación de estar vinculado a la Iglesia Católica. Es extraño, porque Alvaro Bardón ha sido uno de los defensores más notables del modelo económico, mientras que la Iglesia lo ha criticado en repetidas oportunidades. Naturalmente que la Iglesia y la DC no son la misma cosa, pero nadie podría negar sus afinidades.
En cierto sentido, se podría notar que la ya prolongada ausencia de expresión política de la Democracia Cristiana se produce precisamente en los momentos en que la Iglesia acelera su giro hacia una mayor aceptación del régimen. En ambos casos no hay por qué suponer la intención de adherir a éste y abandonar posiciones de crítica u oposición. Lo que resulta más probable es que actualmente se haya optado por actuar «desde adentro» para obtener las modificaciones que se desea.
Es posible aventurar que hay ciertas negociaciones (lo que no implica necesariamente conversaciones), encaminadas a lograr acomodaciones mutuamente convenientes entre estos sectores y algunos vinculados a posiciones de poder.
Quizás el más espectacular de los acontecimientos relacionados con este asunto sea la recientemente anunciada reorganización de la Vicaría de la Solidaridad. Reorganización que debe entenderse de acuerdo a su significado moderno: disminución de personal y de funciones. Habría que ver si frente a este paso se produce algún «logro» efectivo de la Iglesia en la política de Gobierno.
El problema con esta tendencia no es tanto para la Iglesia (que cuenta con recursos de este mundo y del otro), sino para la Democracia Cristiana, que pretendiendo (?) infiltrar al régimen puede pasar a ser cooptada por este.
A LA IZQUIERDA, VARIAS PUERTAS AL FONDO
Desde que la Democracia Cristiana comenzó a abandonar su papel de oposición real, la izquierda ha pasado a constituirse en la única oposición decidida. Dada la proscripción de los movimientos de izquierda y a que el gobierno los define como enemigos y no como oponentes, su acción resulta difícil de realizar y aún más difícil de conocer.
De lo que se sabe, parece ser que el problema de la táctica ha pasado a ser crucial. Las sucesivas declaraciones de dirigentes del Partido Comunista en el exilio, que indicarían un viraje hacia la vía violenta o, más precisamente, de «perspectiva insurreccional», han colocado al resto de los grupos de izquierda frente a la disyuntiva de aceptar o rechazar tal táctica. Lo que ocurre justamente en momentos en que las posibilidades de apertura política hacia esos sectores se ven bastante cerradas.
El gobierno, naturalmente, se ha apresurado a emplazar a los diversos movimientos de oposición. La Democracia Cristiana, naturalmente también, ha tenido el mismo apuro en declararse contraria a cualquier violencia.
El problema está en los partidos de izquierda. Puede suponerse la respuesta del MIR y la de los sectores más socialdemócratas.
Pero en el resto es de esperar que la discusión sea bastante fuerte al respecto. Teniendo especial importancia en el (los?) Partido (s?) Socialista (s?). Incluso no hay que olvidar que es posible que en algunos sectores del propio Partido Comunista se resista firmemente esta línea de «perspectiva insurreccional», por parte de aquellos empeñados en la acción pacífica de masas medianamente pública. De adoptarse definitivamente esta línea, su situación podría tornarse muy difícil según enseña la experiencia histórica mundial.
Sin embargo, de ser cierta esta apariencia, de que la discusión gira fundamentalmente alrededor de problemas de táctica, se estaría dilatando un problema que ha sido señalado por el propio gobierno, esto es, la elaboración de un programa alternativo a la situación actual.
Respecto a tal problema, subsiste una situación que parece tener gran importancia en su solución. Nos referimos a la división del Partido Socialista. Sin embargo, es precisamente en estos aspectos donde parece haber mayores novedades.
Por las noticias que vienen del exterior a través de los cables –y es lícito suponer que en el interior ocurra algo similar– estaría ganando cada vez más terreno la idea de «unidad de los socialistas». Ciertas reuniones y acciones comunes emprendidas en conjunto por las diversas tendencias socialistas, servirían para corroborar esta impresión. De la misma manera, la escasa actividad y presencia socialista en el interior podría ser un factor que colaborara con esta corriente de «unidad». Los procesos de este tipo suelen ser lentos, e incluso interrumpirse, pero el momento actual parece apuntar en la dirección señalada.
EL CUERPO SOCIAL QUE ENGORDA Y PATALEA (¿ESTARÁ PREÑADO?)
No nos referimos ahora a las difusas y confusas relaciones que tienen los movimientos sociales con los partidos políticos. Lo que sí queremos indicar es la extraña situación que se produce actualmente. Mientras el gobierno impulsa políticas tendientes a disminuir, desarticular o eliminar organizaciones sociales que actual o potencialmente son opositoras, la oposición robustece o crea nuevas organizaciones sociales.
En el campo de los derechos humanos, en el poblacional, en el sindical, en el estudiantil, en el cultural, es posible apreciar esta inclinación a organizarse socialmente.
La situación es nueva en un aspecto de importancia. Así como los partidos de izquierda recurrieron antes a la –aunque no muy segura– protección de la Democracia Cristiana, las organizaciones populares recurrieron a la –más segura, pero más hábil– de la Iglesia. Los cambios ocurridos en la Iglesia han corrido –nunca precipitadamente– este manto protector. Esto hace que las organizaciones sociales tengan que optar necesariamente por la autonomía, con todas las dificultades y beneficios que esto trae.
Hasta cierto punto, se podría decir que frente a este cambio en la situación, han salido mejor paradas la organizaciones sociales que los partidos políticos (y no nos referimos a las difusas y confusas relaciones).
No obstante la proliferación y robustecimiento de las organizaciones sociales, subsiste sin solución la dificultad de lograr niveles de coordinación que les otorguen suficiente fuerza en su acción. Muchos movimientos, que podrían haber alcanzado cierta repercusión, permanecen aislados, obteniendo, a veces, apoyos parciales o «morales» que no alcanzan a transformar un problema sectorial en problema nacional.
Podría señalarse que, en gran medida, esto deriva del éxito de la política de gobierno en cuanto a parcializar intereses, e incluso oponer unos a otros.
Lo anterior se ilustra claramente si recordamos ciertos conflictos recientes. Cuando se planteó el problema de la nueva legislación laboral, esto pasó a ser un problema exclusivo de los sindicatos (y ni siquiera de todos los sindicatos). ¿Qué les importa a los colegios profesionales o a las organizaciones de productores medianos o pequeños?
Cuando vino la legislación que disolvía los colegios profesionales, sólo los profesionales se sintieron afectados (y ni siquiera todos los profesionales y todos los colegios). ¿Qué les importa a los sindicatos o a las organizaciones de pequeños y medianos productores?
Cuando se rebajó el arancel a la importación de leche, únicamente la organización de medianos y pequeños productores lecheros plantearon su protesta (y hasta algunos de ellos pueden acomodarse a la nueva situación). ¿Qué les importa eso a los sindicatos o a las organizaciones profesionales?
Así, en cada caso, siempre parece posible sectorizar el conflicto, sin que él adquiera el carácter de problema nacional. La cuestión universitaria podría prestarse para parecidas consideraciones. Y, lo que es más importante, dentro de cada uno de estos sectores, citados a vía de ejemplo, se particularizan situaciones frente a las cuales, la falta de coordinación y de proyecto nacional muestra sus mejores fracasos.
LOS PARTIDOS DIVIDEN; LA ECONOMIA TAMBIÉN
Para terminar, algunas consideraciones respecto a cuestiones que ciertos teóricos denominan estructurales y que, para lo que aquí nos interesa, puede tener incidencia próxima.
Talvez después de mucho machacar, por parte de la oposición, respecto a la inviabilidad o dificultades del modelo económico impuesto por el régimen, podría haber una cierta reticencia a preocuparse del asunto. Sin embargo, justamente ahora pareciera haber ciertos indicadores que estarían señalando la existencia de problemas de alguna gravedad y de importancia política bastante directa. La baja del flujo de capitales externos, la disminución del ritmo de las exportaciones, traducidos en alza de la tasa de interés y en presiones sobre el precio del dólar son, entre otros, elementos que comprometen seriamente la dirección del modelo económico.
Es cierto que pueden ser situaciones recuperables y que el capitalismo se mueve solucionando contradicciones. Pero hay un hecho claro: los diversos sectores en el poder definen posiciones en relación a estas dificultades y, con un mínimo de capacidad de previsión, conciben alternativas políticas acordes con sus expectativas.
Se podría decir que, así como la ideología de los intereses económicos específicos sirve para dividir a los diversos sectores de la oposición, también produce diferencias entre los sectores en el poder. Esta consideración, que aplicada mecánicamente conduce a grandes distorsiones en la interpretación, puede adquirir, en determinadas coyunturas, el carácter de elemento explicativo adecuado.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 11
Santiago, mayo de 1981
LOS «QUEDAOS»… EN EL SIGLO XIX
En el mes de abril el Gobierno no ha sido excesivamente espectacular en sus medidas, más bien se ha dedicado a consolidar las que con tanto apresuramiento fue dictando en los meses precedentes. Esto permite un pequeño respiro para hacer algunas consideraciones más generales respecto al sentido de tales medidas.
Una de las interrogantes más difíciles de resolver en el actual régimen se refiere, precisamente, a la posición de un sector que es clave en él, esto es, los militares. Es cierto que siempre se hacen y pueden seguirse haciendo especulaciones en cuanto a supuestas «líneas» al interior de las FF.AA. No obstante, es poco común que se intente desentrañar si es que las FF.AA. tienen una política propia en el actual régimen.
Para muchos críticos del sistema, las FF.AA. carecen de política propia, limitándose a ser el brazo ejecutor de las políticas de la gran empresa nacional e internacional. El fracaso en encontrar en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional la ideología conductora del proceso ha conducido a reafirmar aquella idea entre esos críticos del sistema.
Respecto a los militares que condujeron el proceso peruano a partir de 1968, o de los brasileños, e incluso de los argentinos, pareciera que sí existió una política militar. En cambio, en el caso chileno tal política resulta difícil de determinar.
No se trata de que aquí se quiera señalar vaivenes, retrocesos o vacilaciones en la política emprendida por los militares, sino que ésta parece tan ceñida a las necesidades de la empresa privada que no se vislumbra la existencia de una política militar propia.
Confusiones del dogma. Que donde ven economía se les nubla la vista. Si se presta más atención al modelo social que se construye desde el régimen –sin olvidar al que se construye desde la economía– es posible encontrar algunos rasgos de lo que podría ser la política propia de las FF.AA.
A la luz de las más recientes medidas del régimen es posible señalar este intento de configurar un modelo social que, siendo compatible con el económico, corresponde a cierta visión militar propia.
En efecto, como ya se señaló en informes previos, las recientes medidas relativas al Plan Laboral, Nueva Ley de Universidades, disolución de los colegios profesionales, Nueva Previsión y otras, tienen consecuencias económicas, pero parecen orientadas principalmente por razones políticas. Políticas defensivas, es cierto, defensivas frente a las posibilidades de rearticulación de una oposición que pudiera llegar a ser peligrosa. Pero, aunque principalmente sean defensivas no por eso dejan de tener el carácter de constitución de un modelo que parece deseable.
Talvez sea simplificar demasiado, pero el modelo social que se impulsa por el gobierno tiene coquetas afinidades con el que fue propio del siglo XIX.
Y no se tiene aquí la soberbia de ser novedoso en el análisis. En los primeros tiempos del régimen fueron muchos los que señalaron el cariz decimonónico de varios discursos oficiales. La magnificación de la figura de Portales, el ataque a toda la política del presente siglo, los recuerdos de la grandeza del tiempo de los decenios y quinquenios, daban argumentos para pensar aquello. Con el paso del tiempo y la economía moderna eso se fue olvidando.
Sin embargo, las recientes políticas implementadas en los últimos meses parecen tender justamente a hacer real aquel modelo social añorado.
Es posible especular que aquella idea de grandeza de Chile del siglo XIX –grandeza económica y militar– se asocia a que ella fue posible gracias al empuje del empresario privado –aventurero o no, especulador o no, pero en todo caso audaz– y al sentido de sacrificio del pueblo en el trabajo y en la guerra.
Dentro de esta perspectiva, la decadencia (?) de Chile se identifica con la presencia creciente de la llamada clase media. Una clase remolona, acomodaticia, negociadora incluso con el «enemigo», que llega a constituir un Estado protector, benefactor y padre que termina por sepultar la iniciativa y el esfuerzo, sumiendo al país en una larga siesta.
La idea es simple, pero siempre las ideas simples son atractivas.
Desde aquí es posible apreciar que muchas de las medidas emprendidas, cuando la consolidación del régimen parece definitiva, pueden ser vistas como destinadas a quitar toda posibilidad de expresión a esas capas medias. La Reforma Educacional y de las universidades. Liceo y universidad, esas cunas de las capas medias. La Reforma Previsional que terminará con las Cajas de Previsión, que fueron casi una forma de vida de esos sectores. La desaparición de los colegios profesionales. Esa larga y persistente destrucción del Estado –que la ideología que suponemos identificó con las capas medias– borrando la figura del «empleado público». Todas esas cosas, y algunas aún más tristes para los que ven desde otra baranda el proceso, parecen ser indicios del modelo social que pudiera ser propio de los militares.
Es verdad que el modelo económico puede ser patentado por el capitalismo económico. Pero éste podría desarrollarse dentro de algunos modelos sociales alternativos. El que se adopte en el presente bien podría deberse a una política propia de las FF.AA.
JUNTOS, PERO A CODAZOS
Como se ha venido señalando, la realización del Plebiscito del 11 de septiembre de 1980 y la puesta en marcha de una institucionalidad con plazos, marcaría un acuerdo básico entre los grupos en el poder. Sin embargo, tal acuerdo básico no significa la desaparición de toda diferencia entre estos sectores.
Es cierto que el enfrentamiento entre «duros» y «blandos» perdió toda virulencia y hoy hasta se puede hablar de duros-blanditos y blandos-duritos, con una amplia gama de impalpables que dificultan la clarificación. No obstante, es posible apreciar que, a partir de esas mismas fechas, se agudiza la tendencia a la organización política de grupos en el poder.
Esta organización política se realiza básicamente alrededor de algún centro o corporación de estudios políticos, y de los medios de comunicación social, particularmente la prensa.
Anteriormente señalamos las vinculaciones que se pueden observar entre grupos económicos y «corporaciones de estudio». Lo mismo puede decirse respecto de los medios de comunicación. De manera que ya casi no extrañan los cambios que se producen entre ellos (La Segunda se hace pluralista, Qué Pasa da tribuna a «nacionalistas»).
Ahora bien, con excepción de algunos «nacionalistas» que con voz cada vez más débil reclaman por un determinado tipo de Estado que mantenga y acreciente su autoritarismo y, al mismo tiempo, asuma un papel activo en la economía del país, lo cierto es que resulta difícil determinar «líneas» políticas definidas por parte de esos diferentes sectores.
En cierta medida, se podría pensar que lo que se trata, fundamentalmente, es de organizarse, mejorar sus posibilidades de difusión e influencia, lograr prestigio y legitimidad del grupo, pero sin que se sepa claramente para qué. Obviamente que no se trata sólo de tener un buen equipo de sonido para aplaudir las políticas del régimen o para influir en éste mediante campañas montadas.
Es verdad que esas funciones son importantes y necesarias, pero no parecen ser el principal objetivo. Se trata más bien de una etapa de preparación con vistas a algo que se espera en un futuro no muy lejano. Creemos que ese futuro está marcado por dos acontecimientos que –al menos ahora– se ven difíciles de eludir.
El primero dice relación con la puesta en marcha de algún tipo de sistema político dentro del cual los partidos tendrán, también, algún tipo de significación política. Los distintos grupos en el poder, que aspiran a mantener y acrecentar su presencia, necesitan organizar entonces esa cosa de los partidos, aunque sea entendido desde el punto de vista «moderno» de «corrientes de opinión». Sin embargo, dado que entre ellos no florecen demasiadas diferencias doctrinales, lo lógico es que ellos recurran a razones de publicidad y propaganda que los lleve a transformarse en eventuales núcleos de tal organización partidaria.
El segundo acontecimiento esperable –a menos que la baraja tenga naipes desconocidos– es un momento de crisis en el modelo económico que tanto infla el pecho de algunos economistas. No tratándose aquí de un análisis de coyuntura económica –que los hay muchos y hasta buenos– sólo nos limitamos a señalar que ciertas dificultades estructurales del modelo hacen que éste funcione en la medida que ingresen masivos préstamos externos, pero que las condiciones de esos préstamos reprimen la producción nacional.
Es bastante posible que el funcionamiento de la economía alcance en el futuro un punto de crisis. La experiencia brasileña, que contó con condiciones económicas inmensamente superiores, no puede olvidarse con facilidad. Si caen hasta los aviones, también se pueden caer los hombres-pájaros.
Al respecto resulta interesante tener presentes las dificultades que en este último tiempo ha enfrentado el modelo. Estas se tradujeron estadísticamente en baja del precio de las acciones, alza del interés de corto plazo, disminución del crecimiento de la construcción y caída de las exportaciones.
Por cierto que el Gobierno se negó a intervenir en estos asuntos, anunciando que el señor mercado sería el encargado de arreglar el asunto. La verdad es que aquí hay política y no mercado. La mantención del precio del dólar no tiene nada que ver con el mercado, sino con el dominio del sector financiero, que logra que éste se mantenga legalmente. A su vez, frente a las dificultades anteriormente indicadas, el Gobierno no deja hacer al mercado.
Ante los síntomas de falta de liquidez no sólo se produce la apertura de nuevos créditos en el Banco de Chile y otros particulares (que muestran así sus buenas intenciones para solucionar problemas económicos), también –y mucho más importante– el gobierno dicta diversas medidas para mejorar la liquidez: traspaso de cuentas fiscales a Bancos particulares que tienen menos encaje; rebaja inmediata y general de impuestos directos; subsidios habitacionales; etc. Todo esto mientras se espera que la Reforma Previsional entregue al sector financiero privado los enormes recursos de la cotización de los trabajadores.
Lo anterior solo tiene por objeto mostrar cómo la evolución económica depende de instancias políticas de decisión y, al mismo tiempo, que una crisis del modelo económico llevaría a que un grupo, sector o partido se haga cargo de la crisis y trate de administrarla en su beneficio.
Otra de las características de estos grupos que empiezan a organizarse políticamente es que ellos se plantean externamente al aparato de Gobierno. No sólo eso, sino que parecen oponerse decididamente a que en éste se organice algún movimiento social de apoyo al régimen. A la inversa, los «nacionalistas» –algunos de los cuales se identifican con los duros– sólo parecen interesados en este tipo de organización social desde el régimen.
Al respecto, es ilustrativo lo ocurrido con el intento de crear el Ministerio de la Familia con Carmen Grez a la cabeza. Esta última, que había liderado la organización del «voluntariado femenino» desde el Gobierno, podría haber sido desde el Ministerio de la Familia una importante propulsora de un movimiento político de apoyo al régimen. Sin embargo, esta iniciativa, como tantas otras, quedó en el intento.
Es interesante señalar que la idea del Ministerio de la Familia, en su versión primitiva, fue abandonada después de una entrevista a Carmen Grez que publicó El Mercurio, donde, entre otras delicadezas, ésta aparecía afirmando que era contraria al aborto aunque a su hija de 15 años «la violara un negro».