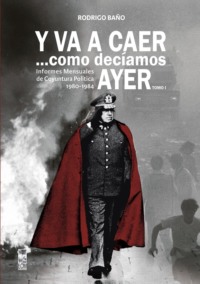Kitabı oku: «Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984», sayfa 7
Y NADIE DIJO NADA
Por último –y quizás lo primero en importancia– resulta sintomático en el mes analizado la escasa o nula respuesta que suscitan en la oposición las trascendentales políticas que el gobierno impulsa en la actualidad.
Frente a la Reforma Previsional no existen ni siquiera declaraciones sindicales, a lo más el anuncio de que se la está estudiando. Podría, talvez, haber varias explicaciones para esto.
En primer lugar, es preciso recordar que la antigua previsión siempre estuvo sometida a fuertes críticas por el propio sector de trabajadores.
En segundo lugar –y esto más importante– el nuevo sistema previsional no parece perjudicar individualmente a los trabajadores, sino incluso beneficiándolos –aunque sólo en lo inmediato– con una especie de alza de remuneraciones. Sin embargo, con el cambio de previsión es evidente que se pierden los beneficios sociales que significa la administración estatal de esos fondos.
El no cuestionamiento de la Reforma Previsional estaría demostrando que no existe actualmente una organización laboral grande, capaz de asumir los intereses globales del sector trabajador. En parte esto sería producto del Plan Laboral, que ha logrado atomizar al movimiento sindical.
Respecto a la Nueva Ley Universitaria, la falta de reacción opositora se debería al hecho de que ella se plantea precisamente en el tiempo de vacaciones, tal como aconsejaba una prudencia mínima (recuérdese que en otros tiempos hasta las alzas de la locomoción colectiva se hacían en tiempo de vacaciones). A lo cual habría que agregar el desinterés ya señalado de la Democracia Cristiana.
Pero también se ha iniciado el traspaso de escuelas primarias a las municipalidades y el de algunas escuelas industriales a la organización empresarial que es la Sociedad de Fomento Fabril. Todo ello sin mayores reacciones.
De manera que, más allá de explicaciones parciales, lo cierto es que es notoria la ausencia de capacidad opositora frente al dinamismo de las llamadas «modernizaciones» que el Gobierno emprende con todo entusiasmo. Incluso en los sectores Salud y Minería, donde ya se anuncian drásticas medidas, no aparece oposición sólida.
Ni los movimientos sociales, ni los partidos políticos han demostrado hasta ahora capacidad de respuesta y movilización para enfrentar las medidas que impone el Gobierno. Es de suponer que, pasado «el efecto sorpresa», se comiencen a plantear las oposiciones del coro. Qué nivel alcancen y qué resultados obtengan son difíciles de vaticinar. Mientras tanto, el hecho de que el Gobierno aparezca haciendo lo que quiere sin que pase nada es uno de los elementos fundamentales que explican su extraordinario dinamismo.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 8
Santiago, febrero de 1981
AVANZAR SIN TRANSAR
En tiempos «normales», cuando llegaban las fiestas de fin de año ya no había que preocuparse hasta marzo. Se leía el diario, si acaso, para sacar los puzzles. Todos se iban a la playa real o simbólicamente (esto último se hacía con una sandía y sin zapatos) como una siesta larga. Ahora parece que se hubiera mandado a la playa a los pilotos automáticos, porque la actividad, la política, parece reactivarse en vez de adormecerse.
Esa extraordinaria velocidad, ese apuro, que había sido señalado en informes anteriores, prosigue en las políticas impulsada por el Gobierno. Reforma previsional, nueva ley de universidades, nueva organización de las profesiones que elimina los colegios, son transformaciones de gran envergadura que se emprenden como si se tratara de hacer todo de nuevo.
Extraño si se piensa en las vacaciones, más extraño si se recuerda que el 11 de marzo comienza un período presidencial de transición de ocho años. ¿Por qué tanto apuro entonces?
Algunos analistas pretenden explicar la proliferación de medidas políticas significativas en función del básico acuerdo que se habría logrado después del plebiscito del 11 de septiembre entre los sectores más importantes del Gobierno: duros y blandos. Los duros renunciarían a su proyecto económico (más populista y nacionalista) y los blandos a un proyecto político (más institucional y aperturista), salvaguardando los primeros su proyecto político (autoritario) y los segundos su proyecto económico (privatista e internacionalista).
Otros, más sofisticados, lo explican por el triunfo actual de una de las fracciones en el poder.
Es posible. Sin embargo, quedan muchas cosas sin explicar.
Una de ellas es el apuro. Un apuro que genera muchos conflictos que, aun si fueran inevitables, por lo menos se pudieran suavizar.
Otra, y quizás más importante, es la incompatibilidad que podría llegar a presentarse entre proyecto económico y proyecto político.
Otra, no menor, es que algunas de las medidas no parecen enteramente controlables en sus efectos entre los mismos grupos en el poder. Tal es el caso de la reforma a los estudios superiores, donde algunos miembros de la FF.AA. parecen entender la reforma de modo distinto a la inspiración del equipo económico (el general Medina, rector-delegado, afirma que mantendrá todas las profesiones que hay en la U. de Chile y la Marina crea una Universidad en Valparaíso).
De tal manera, parece acentuarse la impresión de que el conflicto interno no está resuelto y que existe en este momento una carrera que si no está directamente dirigida, por el momento, a imponer un determinado modelo, a lo menos se encamina a lograr ciertas posiciones en el poder.
El tantas veces señalado proceso de personalización del poder en manos del general Pinochet no resulta claro. Por el contrario, existiría una cierta autonomía de diversos sectores que empujan decididamente por medidas que, en algunos casos, no parecen siquiera en condiciones de controlar. Incluso al interior de las propias FF.AA. pareciera surgir en algunos de sus miembros ciertas tendencias diversas, aunque dentro de la aceptación del régimen. Las declaraciones y desempeño de los generales Medina, en la rectoría de la U. de Chile, y Carol Urzúa en la intendencia de Santiago podrían servir para especular sobre el asunto. No obstante, pareciera existir cierto acuerdo básico. Lo difícil es saber en qué consiste tal acuerdo.
¿Es en la economía o es en la política? Léalo en los próximos párrafos.
ECONOMÍA Y POLÍTICA
Las medidas de mayor trascendencia tomadas últimamente por el gobierno (previsión, universidades, colegios profesionales) no han levantado críticas de importancia entre los sectores del poder.
Sí se abre el debate respecto a problemas menores: el tipo de tarifa de los taxis, la eliminación del subsidio estatal al torneo futbolístico polla-gol, las alteraciones de tarifa telefónica. El gobierno admite aquí la existencia de posiciones encontradas y el general Pinochet se aboca personalmente al estudio y arbitraje de tales materias.
Eso no ocurre respecto a aquellas transformaciones más fundamentales a que se hacía referencia. Por el contrario, se aplica rotundamente el principio legislativo del régimen que establece que no se puede discutir una ley antes que se haya dictado, puesto que no se conoce; ni se puede discutir después, puesto que ya es una ley. Los diversos grupos de poder se pliegan a este principio y, más aún, justifican y alaban la nueva legislación que introduce tales cambios sociales.
Que hay algún acuerdo básico, expreso o tácito entre los sectores en el poder; lo hay. Pero esto no significa que esos sectores carezcan de autonomía para correr cada uno su carrera.
Además, y esto parece ser clave, es preciso recordar que el acuerdo básico no sólo puede ser activo, encaminado a la realización de un proyecto, sino que puede ser defensivo, dirigido a mantener posiciones evitando peligros actuales o potenciales.
Desde esta perspectiva es necesario analizar las últimas políticas del gobierno. Por de pronto, se puede decir que ellas aparecen explicables tanto desde el punto de vista económico como político.
Así, la Reforma Previsional sería el mecanismo adecuado para obtener la transferencia a los grupos económicos privados de los inmensos recursos del sistema previsional, a la vez que descargaría a los empresarios del aporte que hacían para la previsión de sus trabajadores.
Pero no sólo es mecanismo de acumulación económica, también posee eficacia política en la medida que interesa a los trabajadores en la mantención del modelo, puesto que la calidad y existencia misma de su previsión dependen de él.
A su vez, la reforma de la educación superior se orienta dentro de la lógica económica del modelo, interesada en que esta adecúe su producción profesional a las necesidades del mercado y que, eventualmente, sean las propias organizaciones empresariales las que preparen el elemento humano que necesiten (recuérdese el traspaso de las escuelas industriales a la Sociedad de Fomento Fabril).
Pero aquí resulta aún más clara la intencionalidad política, pues se pretende no sólo castigar al movimiento estudiantil disidente quitándole categoría universitaria, sino también fragmentar las universidades, crear otros centros de estudios y colocar a los estudiantes en condiciones económicas e ideológicas que permitan su control político y desmovilización.
Por último, la nueva legislación sobre organizaciones profesionales aparece aún más identificada con el problema político que con el económico.
Es cierto que la eliminación de los colegios profesionales tiene un impacto directo en aspectos económicos. Similar a la abolición de los gremios artesanales al comienzo del capitalismo, produce una liberación de la mano de obra que conduce a un abaratamiento de la fuerza de trabajo en el mercado.
Se ha señalado que la eliminación de los colegios profesionales (y con ello de los aranceles mínimos) permitirá pagar menos a los profesionales, que entrarían en una competencia bajando sus honorarios.
Esto es, cuando menos, una exageración. En empresas importantes los honorarios profesionales nunca se establecen a nivel del mínimo. Podrá haber algunas repercusiones en cuanto a la formación de empresas con profesionales más baratos (particularmente con médicos y afines), pero en general su importancia económica no es muy grande.
Sí lo es en la política. Los colegios profesionales constituyen centros de poder y de presión. Basta recordar su activa participación en el derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular. Actualmente, frente a la Nueva Ley de Universidades, fueron los colegios los que aparecieron como los núcleos más sólidos de oposición a la eliminación del carácter universitario de muchas profesiones.
Recuérdese también que es el Colegio Médico el que mayor resistencia ha presentado a los programas de privatización de la salud y que el Colegio de Abogados se ha visto en agresiva disputa con la ministra de Justicia a propósito de la modernización judicial.
Esto no quiere decir que los colegios hayan sido controlados por la oposición. Por el contrario, la directiva de los principales colegios ha sido totalmente copada por los elementos más partidarios y obsecuentes con el Gobierno. La defensa de intereses corporativos ha venido ahora a quebrar incluso esa fidelidad. El régimen no parece dispuesto a tener que discutir con los colegios; prefiere destruirlos.
De la exposición precedente se desprenden con claridad los efectos económicos y políticos que poseen, en diferente grado, cada una de las recientes políticas del gobierno.
A esto debemos agregar que el carácter constitutivo o defensivo de ellos parece ser distinto en uno y otro caso.
En su aspecto económico, las transformaciones tienden a consolidar un modelo y a desarrollar un proyecto. Son ofensivas y constitutivas. En cambio, en su aspecto político son esencialmente defensivas; tienden a desarticular, desmovilizar, impedir la acción política actual o potencial de ciertos sectores sociales.
Talvez se está extendiendo demasiado el análisis en este punto, pero interesa mostrar ante todo la ausencia de proyecto político por parte de los sectores que detentan el poder. El congelamiento de la actual situación, marcado por la ratificación del general Pinochet en el gobierno por ocho años más, sigue pareciendo la única política viable.
En lo que respecta a la coyuntura del mes, la profusión de medidas, que implican conflictos con ciertos sectores sociales entraña, en lo político, la adopción apresurada de providencias defensivas. No sería de extrañar que tales medidas estén encaminadas a evitar alguna movilización política en el futuro. Es posible aventurar que se prevén ciertas dificultades a corto plazo y se quiere aminorar sus efectos.
Al respecto, pareciera que en la economía las cosas no estuvieran marchando del todo bien. Friedman nos libre de hacer telenovelas económicas, pero hay una extraña manipulación de cifras.
EL HOYO DEL CENTRO
No es nuevo decir que el gobierno se está enajenando las capas medias. Hace siete años se decía lo mismo. Para aquellos que reconocieron en general los resultados oficiales del plebiscito, se habría producido una aceptación del régimen por parte de esas capas medias, atraídas por el consumo y/o la falta de alternativa ideológica con posibilidades de difusión. Sin embargo, ahora parece evidente que políticas como la nueva ley universitaria y la supresión de los colegios profesionales nuevamente volverían a enajenar al gobierno el apoyo de las capas medias.
Naturalmente que el término capas medias es de una vaguedad oceánica. Y que en cada caso se puede estar hablando de distintas capas medias. No obstante, también es cierto que subsiste un amplio sector intermedio al que afecta negativamente no sólo la aplicación de las medidas recién enunciadas, sino muchas otras, especialmente la pérdida o eliminación del carácter social o asistencial de las políticas públicas (salud, educación, vivienda).
El acceso al consumo de bienes importados, aun acogido con entusiasmo, no tiene por qué eliminar quejas y aspiraciones en ese sentido.
En tales circunstancias no deja de ser notable que en estos momentos no exista una política de oposición de las capas medias o para las capas medias. El partido político que lógicamente podría haberla asumido aparece en esta coyuntura con escasa presencia. Nos referimos por supuesto a la Democracia Cristiana, que tiende a acentuar la tendencia a desdibujarse como instancia política opositora de envergadura. No quiere decir esto que no pueda resurgir, pero en la actualidad parece sumido en una crisis de la que no se logra recuperar. Se puede sostener que su acción llegó hasta el plebiscito del año pasado. De ahí en adelante, prácticamente nada.
Se jugó a un supuesto apoyo externo favorecido por la presidencia de Carter. Luego pretendió encontrar aliados en los sectores «blandos» del régimen. En ambos fracasó. La rearticulación de los sectores en el poder parece haber dejado a la Democracia Cristiana a la deriva. Al mismo tiempo, sus demostraciones de incapacidad le quitan el principal encanto que tenía para la izquierda.
Pero más allá de esta ausencia de la DC, es posible percibir que las agrupaciones de izquierda tampoco aparecen interesadas en elaborar una política para el centro social y más bien se inclinan por las reivindicaciones de corte netamente popular.
Es posible que también aquí prime la idea de un consumismo taiwanés de las capas medias que haría difícil su integración a un proyecto opositor.
En tales condiciones, podría suceder que las reivindicaciones de las capas medias pasen a ser defendidas más por organizaciones sociales que políticas. De aquí la importancia que adquiere el enfrentamiento del gobierno con los colegios profesionales. De aquí también la importancia que puede tener la actual crisis de la masonería y su cambio de orientación respecto del gobierno.
FEOS, SUCIOS Y MALOS
Ausente momentáneamente el centro político, la política de la oposición pasa a ser llenada básicamente por la política de izquierda y, aún más, por la movilización social popular.
En el período estudiado se mantiene y profundiza la actividad de esta oposición. También parece acentuarse el carácter de ilegalidad de tales acciones. Esto debe entenderse bien.
Sabido es que los partidos políticos de izquierda fueron declarados ilegales desde los comienzos del régimen. Lo mismo ocurrió con gran parte de las organizaciones sociales y con los procedimientos usuales de protesta social popular. De manera que reiterar que son ilegales carece de sentido.
Lo que se quiere señalar es que en este período parece pasar a segundo plano la intención de abrirse espacio dentro de la institucionalidad del régimen. Podría pensarse que, en el debate interno de las agrupaciones de izquierda, se estaría imponiendo más la idea de la acción directa antes que la política de corte más tradicional de adaptación y transformación.
En cierta forma tal tendencia se vería robustecida por la crisis de la Democracia Cristiana. Ésta, desde una semi-legalidad, pudo antes permitir alguna expresión política de izquierda dentro de la institucionalidad del régimen.
Es necesario no confundir las acciones de violencia (asaltos de bancos, incendios de negocios claves o atentados personales) con ciertas acciones de masas (aunque se trate de masas chicas) como es el caso de la ocupación de iglesias, los ayunos, la movilización para tomas de terrenos, etc. Sin embargo, lo cierto es que todas ellas bordean o escapan a la legalidad del régimen.
Este hecho parece provenir de una doble fuente. Por una parte, después del plebiscito el Gobierno ha procedido a quitarle espacio político a la oposición, empujándola a la alternativa de colaborar o colocarse en situación de ilegalidad.
Por otra parte, a partir de ese mismo acontecimiento se produce un desencanto respecto a las posibilidades de real apertura del régimen.
El aumento de la movilización social –en el presente fundamentalmente pobladores– pasa a ser expresivo de la conciencia de una situación deteriorada que tiende a empeorar con la consolidación del modelo.
La adopción de acciones que para el régimen resultan inaceptables estaría revelando un cambio de actitud en estos sectores. Su importancia debe ser suficientemente grande para que el Gobierno, «que no aceptará presiones de ninguna especie», se haya decidido a aumentar sustancialmente los subsidios habitacionales, canalizando dicho aumento a los sectores de menores ingresos.
A su vez, la violencia política opositora aumenta parsimoniosamente. Siendo aún bastante pequeña y limitada a actos de terrorismo espectaculares pero aislados, va adquiriendo cada vez mayor impacto. Antes, cualquier atentado terrorista era duramente criticado por las agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales, argumentando que causaría un aumento de la represión. Se dudaba, incluso, en cada caso, entre atribuirlo a alguna organización política o a los propios servicios de seguridad. Actualmente parece cambiar tal perspectiva.
Poco a poco la violencia, si no se acepta, al menos aparece como explicable. Las declaraciones de los principales dirigentes políticos de izquierda en el exterior indican que el tema es seriamente considerado.
Por otra parte, habría serios indicios de que algunas de las acciones violentas no corresponden a los grupos que tradicionalmente defendieron tal vía. Además, la eficiencia de este tipo de actividad puede obrar precisamente a favor de su aceptación por los sectores políticos de izquierda.
El gobierno ha aumentado su actividad represiva y son numerosas las detenciones y relegaciones realizadas. No obstante, esta represión, salvo contados y dudosos casos, opera sobre el movimiento social y político visible, sin que, hasta ahora, muestre éxito en su lucha contra la violencia política opositora.
Resulta difícil pronosticar el destino de tales acciones violentas. En todo caso, éstas, si no logran conmover al Gobierno, al menos parecen comenzar a preocuparlo. Es sintomático que después que los personeros del régimen hacían resaltar cualquier atentado terrorista para justificar el autoritarismo del régimen, ahora se acuse de sensacionalismo a los periodistas por las profusas informaciones al respecto.
Más importante que los éxitos que pueda mostrar la violencia opositora es el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, el eje de la oposición al gobierno se inclina más hacia los sectores populares y organizaciones de izquierda. Es posible sostener que tal oposición es débil –talvez incluso más débil que la anterior liderada por el centro político–, pero es innegable que al estructurarse la oposición de esta manera cambia el carácter del conflicto político.
Por de pronto se puede advertir que la oposición no se presenta ahora como reactiva frente a las políticas de Gobierno, sino que logra impulsar determinadas acciones que, aun siendo puntuales, implican una cierta capacidad de iniciativa. Baste señalar que en el período reciente se produce la situación, relativamente anómala, de que mientras el gobierno golpea por un lado la oposición contesta por otro.
La movilización poblacional aparece así como un movimiento que se ha ido estructurando a lo largo del proceso y que ahora comienza a mostrar cierta capacidad para realizar acciones reivindicativas. Y lo hace por propia iniciativa y no como el consabido pataleo frente a una acción política gubernamental.