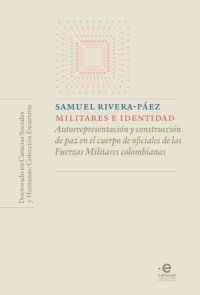Kitabı oku: «Militares e identidad», sayfa 4
Sobre la autorrepresentación
El concepto de autorrepresentación implica la comprensión de la interacción entre los factores que se ven inmersos en ella: por una parte, el contexto amplio de lo que significa la representación y, por otra, la visión compleja del componente auto, visto desde la perspectiva de lo que es el sí mismo.
Se puede tomar como punto de partida el trabajo de Brewer y Gardner (1996), para quienes el autoconcepto se basa en tres autorrepresentaciones esenciales: 1) la del ser individual, 2) la del ser relacional y 3) la del ser colectivo. A partir de estos tres tipos de autorrepresentación, los seres buscan autoidentificarse y autointerpretarse en términos de sus características propias, en términos de relaciones duales y en términos de pertenencia a un grupo social. De forma similar, Barthes (1999), Derrida (1998) y Hall (1997) desarrollan aspectos de la relación entre la representación, el contexto y las significaciones prácticas que permiten fundar tipos de sujeto, haciendo que, al constituirse en sistemas de interpretación, permitan, entre otras cosas, aportar en la definición de identidades. En esta misma vía, Nash (2007), extrapolando la categoría de comunidades imaginadas propuesta por Anderson (1991), muestra cómo “las representaciones culturales constituyen un componente crucial de las dinámicas socioculturales y tienen un papel decisivo en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario colectivo” (p. 13). Para ello, toma como punto de partida los trabajos de Roger Chartier (1992) sobre historia cultural y de Stuart Hall (1997) sobre estudios culturales. Con ellos, corrobora cómo las representaciones se constituyen en productoras de lo social, en general, y de la configuración de la sociedad actual, de forma particular. Considerando todo lo anterior, también son relevantes los aportes conceptuales sobre representaciones colectivas desarrollados por Durkheim, así como los de representación social (Moscovici, 1961), en la medida en que se pueden interpretar como base y evolución del problema en la búsqueda por comprender mejor los procesos de construcción de sentido en las sociedades modernas (Höijer, 2011).
No en vano se considera que el retrato que un sujeto hace de sí mismo está relacionado con el significado que su existencia adquiere. Para Hall (1997), la representación “es una parte esencial del proceso por el cual el significado es producido e intercambiado entre miembros de una cultura”. En esa medida, proporciona sentido a las identidades de la colectividad a la que se pertenece. Los actos de representación antes mencionados, se constituyen en actos de identificación. En ese marco, se reconoce la importancia que tiene que las diferencias que construyen las identidades sean marcadas, observadas o indicadas por los sujetos en el contexto de la vida cotidiana en el mundo real. La identidad es situacional y, por ende, está marcada por los elementos del contexto. Sin embargo, no es pasajera, ya que tiene un gran poder al operar en el ámbito de lo psíquico, lo corporal, lo histórico, lo emocional e incluso en la interacción social.
La autorrepresentación ha sido empleada para estudios con diversas aproximaciones disciplinares y temáticas. En el trabajo de Markus (1990) se analiza cómo los esquemas del sí mismo configuran la autorrepresentación y a partir de allí se evalúan los efectos de esta en desórdenes emocionales, denotando la importancia de revisar la relación con los otros, pero también la visión estigmatizante que ejerce presión sobre el sentido de pertenencia de grupos particulares. Van der Zalm (2006) la emplea en el marco de la transculturización para señalar la posibilidad que tienen los subalternos para expresarse, mostrando la posibilidad de la división evidente al representar a una cultura: por ojos endémicos o por ojos extranjeros. Así, muestra cómo esta visión poscolonial le da una oportunidad de autoidentificación a la subalternidad que contribuye en la forma de autoatribución identitaria. Newen y Vogeley (2003), a partir de experimentos, plantean una revisión a la forma de emplear las perspectivas de tercera persona y de primera persona, dándole cabida al uso de la segunda como indicador empírico de autoconsciencia. Lo que se combina con los trabajos de Kriegel (2006), quien expone la importancia del concepto en el entendimiento y definición del estado de consciencia en cualquier persona. Por su parte, Zhu, Zhang, Fan y Han (2007) realizan experimentos neurocientíficos que revisan la base neural de la influencia cultural que tiene la autorrepresentación, evidenciando diferencias entre sujetos orientales y occidentales, relacionadas con las aproximaciones individualistas y colectivistas planteadas previamente por otros autores. Algunos trabajos que combinan la autorrepresentación con la identidad y que aportan aspectos conceptuales o metodológicos son el de Vasilachis (2003), sobre pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales en Buenos Aires; el de Jia (2011), sobre autopercepción y autorrepresentación de los profesores de inglés de una universidad en China; el de Jaguscik (2011), sobre representaciones culturales y autorrepresentación de un grupo de mujeres migrantes trabajadoras chinas; el de Snider y McCarthy (2012), sobre autorrepresentación e identidad en un caso de estudios involucrando estudiantes internacionales; y el de Buckingham (2009), sobre autorrepresentación, identidad y estilo visual en una subcultura juvenil.
De todos ellos, se puede deducir la idea de la autorrepresentación como una estructura contextualizada y dinámica de conocimiento del sí mismo. Por ende, contiene información general y contextual sobre características, atributos, creencias, valores y memorias episódicas y semánticas acerca de este (Diehl y Hay, 2007). A su vez, para asumir tal precepto, se deben tener en cuenta dos elementos: 1) dado que su contenido es igualmente particular a cada ser, requiere ser entendido desde el supuesto de que diferentes estructuras de sí mismo arrojan diferentes formas de procesar la información relevante que se asocia al final con el comportamiento individual; y 2) dado que las autorrepresentaciones son maleables y dinámicas, se debe considerar con detenimiento el efecto de las retroalimentaciones, las demandas situacionales e inclusive los estados de ánimo y la edad (Diehl y Hay, 2007).
Este marco conceptual sobre la autorrepresentación nos aproxima al concepto de sí mismo. Como ya se había mencionado, Markus (1990), tomando como base estudios de Allport, refuerza la idea de considerar el sí mismo como una entidad dinámica que no refleja exclusivamente las experiencias del pasado. Es a partir de esta visión que se debe entender el sí mismo como un grupo multifacético y multidimensional de estructuras, que juegan un papel crucial en la organización de todos los aspectos relacionados con el comportamiento, ya que se entienden como el eje central y frontal del proceso de construcción de sentidos. De esta forma, se puede suponer que cada individuo tiene un arreglo diverso de representaciones acerca de sí mismo (el bueno, el malo, el actual, el ideal, etc.), y de este arreglo tan solo algunas de esas autorrepresentaciones serán claves y por ende recibirán un mayor grado de elaboración cognitiva, afectiva y corporal (p. 242). Si bien Markus plantea una visión desde la individualidad del sí mismo, deja entrever la importancia que tiene 1) que miembros de grupos sociales o de ciertas edades compartan ciertas autorrepresentaciones (p. 243), 2) el afecto en la forma como se construyen y comparten esas autorrepresentaciones en la vida cotidiana (p. 247), y 3) el papel de la interacción intersubjetiva en la configuración, evaluación y análisis de las autorrepresentaciones de cada individuo a partir de las experiencias vividas y compartidas (p. 249). De igual forma, enuncia como tema de interés el considerar las autorrepresentaciones como el sistema en sí que gobierna la construcción de sentidos y significados en la interacción entre los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales (p. 251). Esto lo complementan Michener, DeLamater y Myers (2004, p. 79), para quienes el concepto de sí mismo (o autoesquema) se presenta como la estructura organizada de los conocimientos o pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos e incluye las percepciones que tenemos de nuestras identidades sociales y cualidades personales, así como las generalizaciones que, basadas en la experiencia, hacemos sobre nosotros; y McConnell (2011), quien teoriza acerca de la relación entre la representación y el sentido de sí mismo, al proponer una aproximación a ellos como principios derivados de una visión del ser (sí mismo) compuesta por múltiples facetas que tienen implicaciones directas en la comprensión de los mecanismos que permiten integrar a los otros y, por ende, le dan validez a las identidades colectivas y sociales, en la medida en que más allá de los modelos de conocimiento, considera también, afectos y emociones.
De hecho, en la presente investigación, se asumen como elementos de análisis los principios propuestos por McConnell (2011) sobre la estructura de múltiples facetas del sí mismo que comprende a este como una colección de aspectos dependientes del contexto, que están asociados a atributos personales, los cuales son asequibles cuando son activados (y viceversa), y que por ese nivel de activación son más o menos apreciados. Al mismo tiempo, se considera que las retroalimentaciones sobre algunos de estos aspectos del sí mismo influencian la evaluación que se haga sobre otros aspectos que compartan estos niveles de apreciación y, por ende, existen relaciones directas entre la información que se tenga sobre un atributo específico, en la medida que este sea compartido por una o más de las facetas asumidas por el individuo para sí mismo (p. 5). Esta será la base para la configuración de subjetividades y, por consiguiente, para la determinación de identidades, desde la perspectiva relacional y dinámica antes planteada.
Sobre las identidades
Existe literatura abundante que señala la importancia que ha tenido el estudio de las identidades en las últimas décadas para las ciencias sociales (Abdelal, Herrera, Johnston y Mcdermott, 2009; Castells, 1998; Torre, 2007; Giddens, 1995; Mercado y Hernández, 2010; Snow, 2001). A pesar de las críticas que han recibido en tanto categoría analítica (Billig, 1998; Brubaker y Cooper, 2000; Grimson, 2011), en muchas disciplinas y campos de investigación se ha avanzado aportando en “la definición, el significado y el desarrollo de identidades étnicas, nacionales, lingüísticas, religiosas, de género, clase, organizacionales, de rol, entre otras y su papel en las producciones políticas, sociales y económicas” (Abdelal et ál., 2009).
En términos generales, se acepta, hoy en día, que no hay consenso ni sobre la definición del concepto de identidad ni sobre la extensión en que es utilizada en investigaciones en ciencias sociales. Sin embargo, existe algún tipo de consenso sobre algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de trabajarla como concepto guía en las investigaciones:
• En la relación con el sentido de mismidad, se constituye la necesidad de considerar también el sentido de alteridad. Pensar en una identidad significa ir más allá del yo mismo para pensar en los otros. Esto significa que, como una forma de identificación, las identidades son relacionales a las categorías socialmente disponibles. Para que exista un grupo deben, necesariamente, existir dos o más (Grimson, 2011) con los cuales relacionarse.
• La dimensión multifacética de las configuraciones identitarias. No es posible hablar de una sola identidad esencial, sino que es necesario hablar de múltiples identidades que interactúan unas con otras en diferentes momentos y lugares de la imaginación, el cuerpo y las emociones de los individuos, constituyendo a su vez, dentro de marcos normativos y morales preexistentes, posiciones que se manifiestan a través de actos explícitos en la interacción con otros e incluso consigo mismo (Harré y Davies, 1990).
• La conveniencia, al revisar los procesos de identidad, de incorporar las dimensiones de continuidad y de momento. En la medida en que se asume la identidad como construcción social, esta es parte del sujeto, pero en su devenir se transforma y, por ende, debe ser vista como un continuum que se cuestiona en un momento dado (Erickson, 1977). En otras palabras, las identidades entendidas como un sentimiento de pertenencia son construcciones sociales que sobrepasan los límites de una concepción esencialista. Cada sociedad construye clasificaciones sociales asociadas a estas clasificaciones, y los individuos se identifican de una u otra forma con esas clases construidas en un momento dado (Grimson, 2010).
• La oportunidad de considerar las dinámicas de la interacción que incorporan las fronteras entre niveles de intraidentidades en lo individual y colectivo, lo individual y lo organizacional, etcétera, en consideración a que juegan un papel activo y decisorio en lo que puede ser observado por los otros (Foreman y Whetten, 2002). Cuando una persona se autorrepresenta de una u otra forma o representa a los otros, está haciendo un uso estratégico de las clases empleadas en cada sociedad, en la medida en que conoce las resonancias e implicaciones de las categorías que usa (Grimson, 2011). Esto tiene repercusiones importantes en las relaciones dentro del grupo y entre grupos a nivel de las organizaciones.
• La necesidad de observar la heterogeneidad de lo supuestamente homogéneo (Flesher, 2010). Cada grupo o sociedad clasifica de forma diferente, ocasionando que identificarse con alguna de las clases antes mencionadas sea situacional. Sentirse parte de una clase en un lugar puede significar ser parte de otra clase en otro lugar (Grimson, 2011).
• Al hablar de identidades, se considera la implicación de las dimensiones cognitivas, afectivas y morales, que afectan el autoconcepto y los valores. Estos son parte esencial de la forma como se configuran las motivaciones, que, al final, tienen incidencia en lo conductual (Snow, 2001).
Todo esto, como señala Torre (2007), “sirve para fundamentar el carácter complejo de las identidades y la conveniencia de pensar los polos que la atraviesan, no de manera simple y lineal, sino dialéctica, transdisciplinaria y, sobre todo, compleja” (párr. 15).
La carencia de definición, sumada a los diversos usos que se le da en los diferentes escenarios de investigación, dificulta la claridad conceptual para trabajar la identidad como variable. Abdelal et ál. (2009) proponen abordar los problemas conceptuales y las brechas de coordinación buscando mayor claridad a partir de la comparación de los diferentes tipos de identidades y de la explotación de los avances teóricos hechos en las diferentes disciplinas para operacionalizarla como variable. Igualmente, proponen enfrentar la poca consistencia y claridad en la definición y la medición de las identidades y la débil coordinación entre los esfuerzos investigativos, tanto a nivel interdisciplinario como a nivel de los campos de esas disciplinas, para avanzar en su uso como herramienta analítica.
Snow (2001) plantea la existencia de tres tipos distintos de identidad que deben ser analizados de manera integral para comprender mejor la conceptualización, las manifestaciones empíricas, las aproximaciones analíticas y algunos aspectos pendientes de solución: las identidades personales, las identidades sociales y las identidades colectivas. Plantea, además, que a pesar de que estas están interactuando permanentemente, una no puede ser inferida de la otra, y por lo tanto sus diferencias deben ser analizadas. Esta premisa es relevante para la presente investigación, en la medida en que se parte de la hipótesis de la existencia de identidades de los tres tipos que interactúan para producir efectos en las cosmogonías y aproximaciones con las que los oficiales militares colombianos afrontan, viven y transforman su realidad.
Respecto a las identidades colectivas, se puede decir que estas tienen su base “en el sentimiento compartido de la existencia de unicidad o ‘un nosotros’ anclado en atributos y experiencias reales o imaginadas entre aquellos que componen la colectividad y en relación o contraste con uno o más grupos existentes o imaginados de otros” (Snow, 2001, p. 3). En tal sentido, su base está dada por el hecho de que “la interacción entre dos o más grupos de actores requiere como mínimo que ellos estén situados o ubicados como objetos sociales” (p. 2). Dado que esto se da por la imputación o anuncio de identidades, se parte del principio de que “la interacción entre individuos y grupos, en tanto objetos sociales, es contingente a la recíproca atribución o admisión de identidades” (p. 2). El hecho de que sean los significados simbólicos los que permiten que las identidades colectivas sean expresadas y afirmadas (Snow, 2001) conlleva que se pueda establecer un vínculo entre su conceptualización y la interacción simbólica con la realidad.
Un asunto importante en esta concepción es que, dentro del sentimiento compartido de la existencia de un nosotros, se constituye un sentimiento de agenciamiento colectivo, que no solo es el componente de acción de las identidades, sino que también es una invitación a estas. Según Snow (2001), esta doble cara puede relacionarse con constructos sociológicos clásicos, como el de Durkheim de conciencia colectiva, o el de Marx de conciencia de clase. Sin embargo, reconoce que esta dimensión de agenciamiento es algunas veces más implícita que articulada de forma directa. Según Flesher (2010), esta conceptualización de Snow (2001) es, en parte, derivada del trabajo de Alberto Melucci, quien involucró el concepto de identidad colectiva al estudio contemporáneo de los nuevos movimientos sociales. En su intento de entender cómo un movimiento social llega a ser un movimiento,
[Melucci] trata de conectar la brecha entre las creencias y los significados individuales y la acción colectiva mediante la exploración de procesos dinámicos a través de los cuales los actores negocian, entienden y construyen sus acciones mediante interacciones compartidas de forma repetida. (Flesher, 2010, p. 394)
Un elemento clave está dado en la discusión centrada en la importancia de la identidad colectiva como propiedad del actor social o como proceso (Aronoff, 2011; Snow, 2001). Si bien el proceso de formación se reconoce como importante, es el producto de ese proceso (el sentimiento de un nosotros) el que genera la sensación de agenciamiento que puede originar la acción, pero también es el parámetro de orientación identitaria para los otros actores inmersos en la acción. Este aspecto ha sido de especial interés en el concepto de cohesión a la hora de abordar el estudio de movimientos sociales (Flesher, 2010; Flórez, 2010).
Abdelal et ál. (2009) proponen entender el concepto de identidades colectivas
como una categoría social que varía por acción de dos dimensiones: el contenido y el nivel de disputa. El contenido describe el sentido o significado que la colectividad le da a cada identidad colectiva específica. Puede darse de cuatro formas diferentes, que no son mutuamente excluyentes: normas constitutivas, propósitos sociales, comparaciones relacionales con otras categorías sociales y modelos cognitivos.2 El nivel de disputa se refiere al grado de acuerdo dentro del grupo sobre el contenido de una categoría compartida. (Abdelal et ál., 2009, loc. 144 de 5689)
El contenido no es ni fijo ni predeterminado, siendo más el resultado de un proceso social de consenso dentro del grupo. Por lo tanto, los individuos están continuamente proponiendo y dando forma a sentidos para el grupo al que pertenecen. En tal virtud, los tipos de contenido enmarcan la variedad de sentidos en las identidades colectivas, mientras que el nivel de disputa sobre el contenido define el fluido y la naturaleza contextual de la identidad. En el marco de este planteamiento, es importante considerar
el hecho que aun cuando se asuma que el mundo social es una construcción, hay periodos y lugares donde los entendimientos intersubjetivos de esos hechos sociales son lo suficientemente estables que pueden ser tratados como fijos y pueden ser analizados con métodos científicos sociales. (Abdelal et ál., 2009, loc. 361 de 5689)
Por otra parte, mientras que
el contenido de una identidad es el producto del nivel de disputa, la información que los académicos extraen de un grupo elucida, en cierto grado, el nivel de consenso o disenso acerca de las normas constitutivas, los propósitos sociales, las relaciones de comparación o los modelos cognitivos de la identidad colectiva correspondiente. (Abdelal et ál., 2009, loc. 385 de 5689)
A su vez, los cuatro tipos de contenido orientan teorías de acción, así como también modelos de conocimiento y los objetivos propositivos correspondientes al grupo social.
Respecto a la identidad social, se puede afirmar que corresponden a las identidades atribuidas o imputadas a otros en el intento de situarlos en un espacio social (Deaux, 2001; Snow, 2001). De esta forma, se da también la respuesta a la necesidad de los sujetos de tener sentido de pertenencia y autoconcepto positivo (Torre, 2007). La base de la identidad social se da en los procesos de identificación, clasificación y diferenciación que suceden dentro y entre los grupos sociales, y se define como: “esa parte del concepto propio de un individuo que se deriva de su conocimiento sobre la pertenencia a un grupo social (o grupos) unido a el valor y significado emocional ligado a esa membresía” (Tajfel y Turner, 1979, p. 63).
Como concepto, se considera que se ha inventado y reinventado en las ciencias sociales y en las ciencias del comportamiento para proveer un vínculo entre la psicología del individuo y la estructura y función de los grupos sociales, trayendo consigo aproximaciones teóricas que marcan diferencias entre las identidades personales, las identidades relacionales, las basadas en el rol social, las identidades basadas en grupos y las identidades colectivas (Brewer, 2001). Muchos autores toman ese desarrollo para trabajar elementos identitarios en diferentes frentes: identidades nacionales, identidades de género, identidades étnicas, etcétera. El elemento de autocategorización conlleva que esta perspectiva genere posibilidades amplias de interpretación, haciendo que se debata sobre cómo se da la autoidentificación: hacia los grupos o hacia los miembros de los grupos como tal (Gibson y Condor, 2008). La aproximación a la identidad social ha servido, por ejemplo, para proponer una reconceptualización de lo nacional, al referirse a la identidad nacional como fenómeno colectivo que imprime unas características específicas en la forma como los individuos interpretan las realidades bajo la lupa de los nacionalismos y las etnias (Deaux, 2001; Smith, 1997; Béjar y Rosales, 2005). De igual forma, a partir de esta perspectiva, se han revisado las representaciones que civiles y militares tienen sobre las instituciones del Estado y el servicio militar, analizando un poco la relación entre categorías sociales e instituciones. En esa lógica, se parte del hecho de que conceptos como nación, Estado o país tienen significados diferentes para los diferentes grupos, en tanto sean vistos como categorías conformadas por seres humanos o instituciones políticas. Al final, se evidencia una brecha entre las percepciones que se tienen al respecto en ambos grupos sociales (civiles y militares), construyéndose significados disímiles que afectan su interacción (Gibson y Condor, 2008). La identificación social también resulta clave a la hora de desarrollar compromiso con la unidad elemental a la que se pertenece en la vida militar y, por ende, para mejorar la cohesión y la efectividad de las operaciones (Griffith, 2009).
Al hablar de la identidad del cuerpo de oficiales de las FFMM, es inevitable considerar los conceptos de identidad organizacional y corporativa. La identidad organizacional se debe entender como una identidad colectiva, compartida a partir de un entendimiento básico de las características y valores distintivos de cada organización. En últimas, se refiere a lo que los miembros perciben, sienten y piensan acerca de la organización en la que se desenvuelven e interactúan con el mundo (Foreman y Whetten, 2002; Hatch y Schultz, 1997). La identidad corporativa está directamente ligada a esos elementos visuales y simbólicos que se emplean para conseguir afianzar el liderazgo dentro de la organización (Balmer, 1995). Ambas juegan un papel fundamental en la interacción entre los miembros de la organización (los insiders) y las personas afuera de ella (los outsiders). Los uniformes, insignias, logos, emblemas y demás manifestaciones empleadas en la institución militar permiten que se construya un sentido de pertenencia y buscan promover la afiliación organizacional de sus miembros. De esa forma, se constituyen en elementos de la identidad corporativa que influencian la identidad organizacional. George Akerlof (2010) explora el concepto de identidad económica, desarrollando un modelo en el que las preferencias usualmente empleadas como determinantes en los modelos económicos son reemplazadas por el concepto de identidad, permitiendo hacer análisis institucional desde la comprensión de las relaciones entre los individuos y sus acciones prácticas.
Por su parte, el abordaje de la identidad personal tiene un recorrido muy amplio. Desde los filósofos griegos hasta hoy, se evidencian posturas acerca de la identidad del individuo ligadas en parte a la discusión filosófica de lo que este significa. La tradición griega excluye lo divergente a partir de una base epistémica y no ontológica (Fernández, 2011). Las representaciones se suscriben al modelo y no al objeto en sí. La caverna platónica de las esencias considera un ser determinado pensado en lógicas identitarias como base del universo de significaciones (pensamiento de lo Uno). Desnaturalizando este universo, se debe entender que la construcción de la diferencia se pensaba inseparable de la forma como se construye la identidad. El modo esencialista de la identidad se sostenía a partir de la concepción de la tensión identidad-diferencia amparada en 1) la diferencia como lo no idéntico (diferencia pensada como negativo a lo idéntico), 2) la diferencia como el otro (diferencia como alteridad, el o lo otro que debe ser descalificado, ya que es amenazante), y 3) la diferencia en el orden del ser (el rasgo se constituye en el elemento de diferencia, construyendo a su vez una identidad totalizante a partir de él). Esta visión tiene efectos incluso hasta muy entrado el siglo XX. La construcción moderna, derivada de la conjunción del subjectum con el hombre, conlleva pensar la idea del sujeto universal, que sirve como referencia para establecer “todo lo que no es yo, como otro, es decir alteridad, extranjería, diferencia” (Fernández, 2011, p. 6).
Como sugiere Fernández (2011), la dimensión política de esta problemática es importante en la medida en que el otro ha sido considerado como anomalía a partir de un modelo único que realmente no existe. La construcción de la norma, el niño de la pedagogía o la psicología del desarrollo, el hombre o la mujer en Occidente, etcétera, con sus características deseadas, establece la universalidad del modelo, que a su vez establece la posición de lo que está por fuera de esa norma social. Ese mecanismo de alteridad queda invisibilizado y lo que adquiere relevancia es el defecto, lo anómalo respecto a la norma.
En este momento de la historia, las certezas y las permanencias se relativizan y los referentes se fragmentan, concibiendo la posibilidad de una identidad personal inestable, altamente individualista y cambiante. En términos de Bauman (2005), en medio de la modernidad líquida, “se ha dado plena libertad a las identidades y ahora son los hombres y mujeres quienes tienen que cazarlas al vuelo, usando sus propios medios e inteligencia” (p. 68).
Por eso es importante lo que sugieren Etchegaray et ál. (2009) para buscar alternativas a la subjetividad moderna cartesiana. Se trata de indagar sobre la posibilidad y los límites de la construcción de identidades narrativas. Esto es, considerar la constitución de una subjetividad ético-política mediante la adopción de las técnicas del cuidado de sí:
Sin embargo, es posible pensar en la subjetividad “más allá” de la abolición de la “subjetividad absoluta” y han surgido construcciones o configuraciones alternativas de la subjetividad. Uno de los caminos que a nuestro juicio ha resultado fructífero es el que propone una identidad narrativa tanto en el sentido individual como en el sentido colectivo (la identidad de un pueblo, de una civilización, de una cultura). Esta perspectiva incluye como un aspecto principal nuestra condición histórica y finita. Un individuo, una institución, un pueblo, es, en la medida en que se narra, en la medida en que se cuenta su historia, la historia de sus acciones, de las acciones que le han configurado como tal. (Etchegaray et ál., 2009, p. 3)
Para esas narraciones, las estructuras de valores entran a jugar un papel fundamental en la forma de configurar la identidad personal (Hitlin, 2003). Los valores lideran hacia experiencias de identidad personal, lo que a su vez conlleva una construcción reflexiva de los roles que se desempeñan. En palabras de Hitlin (2003), la identidad que se basa en la estructura de valores se enfoca en la relación individual con las esferas sociales y simbólicas más que en la relación consigo mismo y con sus otros valores (p. 122). Por lo tanto, es de esperarse que, desde esta perspectiva, la identidad personal se forme y sea formada por la interacción con otras identidades y con nuestros comportamientos. De igual forma, Hitlin sugiere que es una identidad básica, entendida como el fundamento de la construcción simbólica del sí mismo, y que está constituida por los valores.