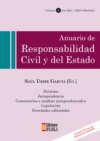Kitabı oku: «Anuario de responsabilidad civil y del estado No 4», sayfa 9
OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES: UNA VISIÓN NORMATIVA
Elizabeth Villa Mesa*
SUMARIO
1. Contexto responsabilidad de los profesionales, 2. Concepto de profesional, 3. Obligaciones inherentes a la actividad de los profesionales, 4. Análisis normativo: ¿las obligaciones inherentes a la actividad de los profesionales están contenidas en la Ley?, 5. Referencias
RESUMEN
La responsabilidad de los profesionales es, sin duda, una de las responsabilidades especiales que ha tenido más desarrollo en el derecho. La especialización de los diferentes bienes y servicios, así como la noción de consumidor, han influido en ese desarrollo. En este artículo se presenta el contexto de esta responsabilidad, la noción de profesional y se realiza un breve análisis normativo para identificar la regulación de las obligaciones de los profesionales.
ABSTRACT
Professional liability, is without a doubt one of the special liabilities that has had the greatest development in the law. The specialization of the different goods and services, as well as the consumer’s notion, they have influenced this development. This article presents the context of this liabiity, the professional’s notion and a brief normative analysis is realized, to identify the regulation of the obligations of the professionals.
KEYWORDS
Civil liability, professional, obligations, contractual liability, extra-contractual liability, guilt, lex artis.
CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
La responsabilidad de los profesionales constituye un campo que hoy en día ha tomado más fuerza e importancia, teniendo en cuenta la especialización en cuanto a servicios y bienes que una persona, a la que podemos identificar como consumidor/cliente, puede encontrar en el mercado. Cuando una persona requiere suplir una necesidad, pero no sabe cómo hacerlo, o cuál es la mejor manera, normalmente le viene a la mente la idea de un profesional, es decir, aquel con conocimientos y experiencias que le permitirá identificar la mejor opción para su cliente o un menor riesgo, informando previamente todas las opciones, los pros y los contras que identifica.
Partiendo de la anterior introducción, es posible identificar en la doctrina varias corrientes que definen quién es un profesional y qué características reúne para ser catalogado como tal. Se expondrán, de manera breve, dichas corrientes, estableciendo la que en mi concepto es las más amplia, teniendo en cuenta la gama de obligaciones que la jurisprudencia ha asignado a los profesionales como inherentes al ejercicio de determinada profesión.
En este orden de ideas, partiendo de las normas que regulan el funcionamiento de diferentes profesiones, este artículo busca identificar el fundamento normativo de ciertas obligaciones que tradicionalmente se han entendido como asignadas a los profesionales, especialmente en la ejecución de contratos en los cuales intervengan en dicha calidad y sin que necesariamente se hayan contemplado de manera expresa.
Se precisará cómo las obligaciones de seguridad, de confidencialidad, de información, de capacitación/actualización y de lealtad, tienen un origen normativo si se parte de aquellas regulaciones éticas, disciplinarias o deontológicas para algunas profesiones. En este estudio intervienen también dos aspectos fundamentales, además de trasversales al análisis normativo propuesto: 1) las obligaciones de medio versus las obligaciones de resultado y 2) la lex artis versus la clasificación contractual de la culpa.
CONCEPTO DE PROFESIONAL
De manera coloquial se ha entendido que el profesional es aquella persona que, producto de los estudios que suponen ciertas carreras, ha logrado dicho estatus con la obtención de un título universitario. No obstante, en el marco del estudio de la responsabilidad profesional, existen diversas y múltiples fuentes que han considerado al profesional como el ejercicio provisto de conocimientos previos y experiencia, siendo los conocimientos aquellos que no solo pueden obtenerse en las universidades.
Este entendimiento amplio de profesional parece adaptarse mejor a la especialización de bienes y servicios que históricamente se presenta. Así, reconoce que las personas que cursan otros estudios no-universitarios —técnicos, tecnológicos, no formales— pueden ser cobijadas por esta concepción. También identifica otras actividades que parten de conocimientos que no han sido adquiridos necesariamente en instituciones educativas —o que no requieren obligatoriamente tales estudios— y cuyo desarrollo surge de la experiencia. Todos estos profesionales pueden ser causantes de responsabilidad civil en la prestación de un servicio o de los bienes (producción, fabricación, distribución, etc.) y, en virtud de esos conocimientos, sumados a la experiencia, los ponen en el mercado al servicio de otras personas, por lo tanto, estarán obligados a la reparación respectiva.
Es posible afirmar, entonces, que la responsabilidad civil de los profesionales tiene como origen la actividad o labor que desarrollan, resaltando que, para ciertos casos expresamente contemplados, el título universitario es requisito de habilitación para el ejercicio de algunas profesiones.
Varios autores han descrito cuáles son los criterios o elementos que deben cumplirse para determinar la presencia de un profesional. Así, Le Tourneau (2014) ha indicado que son necesarios siete criterios diferentes, a saber: 1) el profesional manifiesta tener calidad, es decir, abiertamente se da a conocer como tal; 2) ejerce una actividad (lícita) de producción, de distribución de bienes o de prestación de servicios; esto significa que el profesional puede ejercer de manera paralela varias actividades de las descritas; 3) desarrolla la actividad a título habitual, por lo que dicha actividad se realiza de manera repetitiva y prolongada en el tiempo; 4) la actividad es remunerada, por lo que el profesional deriva una ventaja económica del ejercicio de dicha actividad; 5) cumple con una organización funcional toda vez que debe tener medios, instrumentos, equipos, etc., que son necesarios para que el profesional ejerza su actividad; 6) cuenta con un dominio profesional, que “resulta generalmente de una formación específica, acompañada de una experiencia, que se traduce por una competencia y conocimiento particular en comparación con el común de los mortales” (p. 32) y 7) tiene una autoridad sobre las personas.
Para autores como Jorge Suescún (2005), el profesional debe cumplir con tres requisitos básicos, a saber: especialidad, habitualidad y onerosidad, los cuales también se encuentran presentes en los criterios señalados por Le Tourneau.
En este orden de ideas, el profesional, sin duda, es una persona natural o jurídica que se especializa en una actividad, bien sea porque haya requerido largos estudios universitarios o porque la misma pudo ser aprehendida de manera empírica. Adicionalmente, este profesional ejerce su actividad de manera habitual, esto es, no es una actividad que realiza de manera esporádica pues su experiencia —su calidad de experto— deviene precisamente de la constancia en la ejecución, lo cual le permite conocer y dominar los riesgos que acarrea la misma, identificando la mejor forma de eliminar o mitigar dichos riesgos.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
En tratándose de la responsabilidad de los profesionales, puede identificarse en la doctrina que la tendencia general es a mantener la clásica división entre contractual y extracontractual. Sin embargo, una posición minoritaria considera que la responsabilidad civil de los profesionales es única, y en ese sentido, nada tiene que ver si existe o no contrato; la configuración de la responsabilidad se da simplemente en virtud de la presencia de un profesional.
Sobre esta última teoría, es posible decir que afortunadamente es minoritaria, pues claramente desembocaría en la “objetivación” de este tipo de responsabilidad, a pesar de que, en su desarrollo, la culpa continúe siendo protagonista.
Debe decirse que, en general, el régimen común aplicable a la responsabilidad civil se aplica también a la responsabilidad de los profesionales, salvo algunas particularidades tanto para la responsabilidad civil contractual como para la extracontractual.
Lo que interesa fundamentalmente para los efectos de este artículo es la responsabilidad contractual de los profesionales, para lo cual es menester indicar que para su configuración se requiere la presencia de un contrato válidamente celebrado, que el daño sea causado por el incumplimiento de obligaciones del contrato, que exista un nexo de causalidad ente el daño y el incumplimiento de la obligación, y que el daño sea causado por el deudor al acreedor contractual. En este orden de ideas, ha sido objeto de discusión doctrinaria que, en el caso de la responsabilidad contractual de los profesionales, la jurisprudencia considere que existen obligaciones que pueden ser incumplidas y en consecuencia generar responsabilidad a pesar de no haber sido contempladas de manera expresa en los contratos.
Obligaciones de medios y de resultado
Tradicionalmente, en la clasificación de las obligaciones se ha hecho distinción entre las obligaciones que son de medios y aquellas que son de resultado. En las primeras, el deudor se obliga a poner toda su diligencia y cuidado en la consecución de un resultado que no puede garantizar, en este caso, el régimen probatorio es de culpa probada, es decir, corresponde al acreedor acreditar la culpa del demandado. En las segundas, el resultado va incluido dentro del contenido de la obligación, en este caso, el régimen probatorio es de culpa presunta, pues basta que el acreedor pruebe el resultado al que se había obligado el deudor y que el mismo no fue satisfecho, para que este tenga la carga de acreditar la causa extraña como eximente de responsabilidad.
No obstante, estas definiciones han evolucionado para identificar otra clasificación de obligaciones de medios y de resultado. Al respecto, Alterini, en un artículo publicado en el 2011, concreta el régimen probatorio de esa “nueva” clasificación de la siguiente manera:
En las obligaciones de medios ordinarias el acreedor tiene la carga de probar el incumplimiento y la culpa del deudor.
En las obligaciones de medio reforzadas se presume la culpabilidad del deudor, o se lo obliga a una diligencia particular, y para liberarse tiene la carga de probar su conducta diligente.
En las obligaciones de resultado ordinarias o de régimen normal, para eximirse de responsabilidad, el deudor tiene la carga de probar el caso fortuito o, genéricamente, la ruptura de la relación causal.
En las obligaciones de resultado atenuadas, en cambio, la causa extraña útilmente invocable es calificada: la ley describe con puntualidad los únicos hechos relevantes para la liberación del deudor, a cuyo efecto es insuficiente el caso fortuito genérico (Alterini, 2011, p. 475).
Le Tourneau también hace referencia a esta clasificación de las obligaciones de medios y de resultado. Al respecto, se resalta que para este autor la calidad de profesional del deudor puede ser fuente de una obligación de medios reforzada (agravada), dado que la diligencia y el cuidado que se espera de su comportamiento es mayor o más estricta.
En este sentido, si se acepta que la responsabilidad profesional se relaciona íntimamente con un ejercicio provisto de conocimientos previos, a los cuales se les suma la experiencia y teniendo en cuenta que a menudo las relaciones contractuales y las prestaciones contenidas en ellas son tan variadas así como amplias, en algunos casos es importante advertir que, para efectos de determinar el régimen probatorio aplicable, es fundamental identificar la naturaleza de cada una de las obligaciones que asume el profesional (principales y subsidiarias), dado que el incumplimiento de cualquiera de estas puede dar lugar a la configuración de una responsabilidad y con un régimen distinto: en un mismo contrato pueden coexistir obligaciones de medios y de resultado. Al respecto, vale la pena traer a colación el siguiente análisis realizado por Juan Bernardo Tascón (2011), en un artículo publicado con ocasión del estudio de la responsabilidad de los intermediarios de seguro:
En materia de responsabilidad de los profesionales, comúnmente se entiende que estos tienen a su cargo obligaciones de medios, o de una manera más general, que su responsabilidad es subjetiva, dada la necesidad de demostrar que han cometido un comportamiento culposo. Sin embargo, como se anotó en un acápite anterior, es equivocado afirmar que toda responsabilidad de los profesionales se fundamenta en la culpa, pues hay eventos en que dicha responsabilidad es eminentemente objetiva (p. 1163).
Culpa de los profesionales
Sobre la culpa, es importante recordar que nuestro Código Civil contempla una clasificación tripartita de la misma: 1) culpa leve, entendida como aquella que se opone a la diligencia y cuidado de un buen padre de familia; 2) culpa levísima, entendida como aquella se opone a la diligencia y cuidado de un buen hombre de negocios, y 3) culpa grave, “es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios” (artículo 63). También establece el Código Civil (artículo 1604), que en los casos en los cuales los contratantes no hayan definido el régimen de culpa aplicable, se entenderá que la culpa leve aplica para aquellos contratos que benefician a ambas partes, que la culpa levísima es propia de los contratos que solo benefician al deudor, y que la culpa grave es aquella presente en los contratos que solo benefician al acreedor. Por supuesto, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes pueden establecer una graduación distinta de la culpa. Así mismo, la culpa se configura ante la presencia de negligencia, impericia, imprudencia o violación de reglamentos.
Ahora bien, es en este punto donde surge el concepto de lex artis, que según Alma Ariza (2014), “exige al profesional adecuar su conducta a procedimientos que cada profesión impone a una actividad concreta” (p. 91). Así mismo, en concepto de López y Trigo (2005), tiene como objeto: “fijar o establecer el standard de práctica profesional normal u ortodoxa para cada caso, estableciendo la conducta general del facultativo promedio ante un caso similar” (p. 386).
Es importante, igualmente, hacer referencia al concepto de lex artis ad hoc, para efectos de analizar el comportamiento del profesional en el caso concreto, por lo que
mientras la lex artis corresponde a la conformidad de un comportamiento a las reglas de tal actividad o la comparación entre el hecho del agente y la regla desde el plano de lo teórico, la lex artis ad hoc exige aplicar las reglas generales a las particularidades que describen la situación fáctica en la actuó [sic] el profesional y que por supuesto condicionaron el comportamiento de este último (Ariza, 2014, p. 92).
Este concepto de lex artis implica que no exista una graduación de culpa, sino que el análisis de la conducta se realice con base en esos estándares de práctica para determinada profesión; adicionalmente, la lex artis no aplica para el análisis de obligaciones de resultado, solo funciona tratándose de obligaciones de medios.
Partiendo de la anterior construcción argumentativa, es posible señalar que la existencia de regulaciones, códigos disciplinarios, éticos y deontológicos establecidos por el legislador para ciertas profesiones, puede constituir fuente de imputación de responsabilidad profesional en la medida en que el ejercicio de estas profesiones debe cumplir unas reglas o normas propias previamente establecidas, las cuales se entienden incorporadas a los contratos que se celebren con profesionales, a pesar de que no consten de manera expresa o que las partes no hayan consentido sobre ellas.
Para concluir esta sección, debe advertirse que en las obligaciones de resultado no aplica graduación de la culpa y que la causa extraña se convierte en el único eximente de responsabilidad.
ANÁLISIS NORMATIVO: ¿LAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACTIVIDAD DE LOS PROFESIONALES ESTÁN CONTENIDAS EN LA LEY?
La buena fe como fuente de obligaciones contractuales
Si bien el artículo 1602 del Código Civil establece que: “Todo contrato válidamente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, como expresión máxima del principio de pacta sunt servanda y de la autonomía de la voluntad, también es cierto que el mismo Código Civil indica que: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella” (artículo 1603).
De lo anterior se desprende que en todo contrato existen ciertas obligaciones que escapan a la esfera de la autonomía, pues van necesariamente ligadas al contrato. A esta situación no es ajena la responsabilidad de los profesionales y por ello la jurisprudencia, al evaluar casos relacionados con la conducta de un determinado profesional, ha considerado el incumplimiento de obligaciones que a pesar de no estar pactadas de manera expresa o no se haya consentido sobre ellas, debían ser cumplidas.
Obligaciones inherentes a la actividad de los profesionales
Se puede observar cómo en la doctrina, en general, se asocian la mayoría de las obligaciones inherentes a la actividad de los profesionales al deber de lealtad contractual, del cual se desprende la obligación de información, la obligación de confidencialidad, la obligación de seguridad, la obligación de cooperación y la de ejecutar el contrato (Le Tourneau, 2006).
En este orden de ideas, se describirá el contenido de cada una de estas obligaciones de los profesionales, las cuales pueden ser, dependiendo de las prestaciones contractuales, principales, o cuando menos accesorias.
La obligación de información
Sobre esta obligación existe innumerable material bibliográfico y jurisprudencial, es una obligación que ha sido ampliamente desarrollada.
Es diligente aquel profesional que facilita y entrega a su contraparte la información necesaria, completa, veraz, objetiva y, muy importante, inteligible, que le permita entender el tipo o alcance de la prestación, los riesgos asociados, las desventajas, las restricciones, los peligros, los costos, entre otros, y que se ajuste o refleje la necesidad del cliente. Esta obligación cobra aún mayor relevancia en aquellos casos en los que el profesional se relaciona con personas que no lo son o que desconocen las consecuencias o funcionamiento de una actividad determinada.
La obligación de información se ha asociado incluso a la expresión del consentimiento mismo (como en el caso de los seguros); vale la pena advertir, que esta obligación va en doble vía, es decir, que también se exige al cliente la carga de aportar la información necesaria para que la prestación se ajuste a lo que requiere y llegue a feliz término.
Esta obligación de información también se ha asociado a la obligación de consejo, si bien la complementa no son obligaciones iguales o equivalentes.
La obligación de confidencialidad
Sin duda alguna, las relaciones con un profesional se fundamentan en la confianza y, como se mencionó, requieren que la contraparte revele a dicho profesional información privada, que puede ser sensible, información que bajo circunstancias normales no revelaría a ninguna otra persona pero que, en virtud de la prestación que brindará el profesional, es necesaria su entrega. En esta medida, el profesional tiene una carga fundamental asociada al manejo, al sigilo y la reserva de tal información, dado que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a la configuración de una responsabilidad civil en su cabeza.
Sin perjuicio del ejercicio que se realizará, vale la pena citar el artículo 2.1.16 de los Principios UNIDROIT, que trata sobre la confidencialidad en los contratos:
Si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuere apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte (s. d.).
La norma anterior es un ejemplo de que, en algunos contratos —aquellos a los cuales aplican los Principios UNIDROIT—, la confidencialidad es inherente e integrante natural de las negociaciones y consecuentemente de la ejecución del contrato.