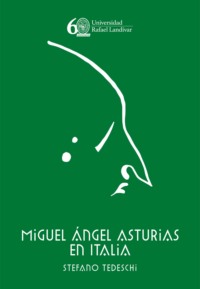Kitabı oku: «Miguel Ángel Asturias en Italia », sayfa 10
Estas son las conclusiones provisionales de una charla, nacida de las reflexiones, lo repito, de un artesano que quiso pararse a meditar con vosotros sobre los problemas de la novela latinoamericana.
146. L. Rodríguez Alcalde, La Hora Actual de la Novela en el Mundo (Madrid: Taurus, 1959).
147. R. Güiraldes, Don Segundo Sombra (Madrid: Archivos, 1997), 50.
148. J. Icaza, Huasipungo (Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana, 2006), 117.
149. M. A. Asturias, Hombres de maíz (Madrid: Alianza, 2002), 131.
150. P. Grases, Dos estudios (Caracas: Artes Gráficas, 1943).
151. Las informaciones proporcionadas por Asturias no permiten localizar el artículo al que hace referencia.
152. Güiraldes, Don Segundo Sombra, 178.
153. E. Sosa López, «Mito y Literatura», Cuadernos Americanos Año XVIII, n.º 4: 108.
154. ibid., 110.
2.2 El discurso de Génova
El texto que se presenta a continuación es el discurso oficial que Asturias pronunció para la inauguración del Congreso para la fundación de la Revista «América Latina», organizado por el Columbianum en enero de 1965, presentado en la introducción.
Si se considera la relevancia de la colaboración del autor para la preparación y la celebración del evento, la intervención de apertura podría parecer demasiado breve, casi evasiva respecto al nivel del encuentro genovés. En realidad, hay que leer estas palabras en relación con el discurso de Amos Segala que siguió inmediatamente después, para explicar más detalladamente los puntos que Asturias solo había introducido (155). El hecho de compartir este importante momento con el joven estudioso italiano atestigua la generosidad de Asturias hacia quien más le había ayudado durante un periodo especialmente difícil, gracias a los seminarios en las universidades italianas.
Si, en efecto, se leen en paralelo los dos discursos, es posible apreciar en qué medida la preparación del congreso fue un trabajo a dos manos, en el que se fusionaron intereses y preocupaciones diversas, como recuerda el mismo Segala:
Pero más allá de la rutina, y para justificar también una presencia tan ilustre en Génova, los dos concebimos un proyecto de Congreso que correspondía a la red de amistades latinoamericanas del Columbianum y a la suya propia y sobre todo, a la visión que ambos teníamos de la cultura latinoamericana, de su incomunicación intrarregional y de sus necesidades integradoras. (156)
En sus palabras, Asturias subraya en primer lugar la multidisciplinariedad del encuentro de Génova y la responsabilidad social y política de los intelectuales convocados, como respuesta a la complejidad de los problemas y a los desafíos históricos frente a los cuales se encontraba el continente. Este aspecto crucial se combinó durante la celebración del congreso con lo que hoy llamamos “multimedialidad”, ya que, durante los mismos días, se celebró también una Mesa Redonda sobre el cine brasileño, donde Glauber Rocha presentó el Manifiesto del Cinema Novo, acompañado por cineastas del calibre de Carlos Diegues, Julio García Espinosa, Fernando Birri y Gustavo Dahl.
Una segunda dimensión del congreso se centró en la superación de la contraposición entre “indigenistas” e “hispanistas”, para llegar al reconocimiento universal de la originalidad de la cultura americana. Este fue un tema sobre el cual Asturias volvió a menudo durante estos años en las conferencias y cursos que dio en Italia y en Europa, a partir de una necesidad provocada por las lecturas de su misma obra, siempre oscilantes entre una clave indigenista y una interpretación exclusivamente realista y militante.
El tercer eje organizador del congreso fue una propuesta innovativa y rica en consecuencias para las relaciones culturales e interpersonales del futuro premio Nobel. Por primera vez, se invitaron intelectuales africanos para participar en los trabajos del congreso, que por esta razón, amplió su nombre a «Terzo Mondo e Comunità mondiale». En esta ocasión, se escucharon discursos de escritores y estudiosos como Alioune Diop, Najm oud-Dine Bammate y Albert Tévoédjrè, además de un simposio dedicado al futuro del cine africano. Esta apertura hacia un nuevo universo cultural permitió sucesivamente a Asturias estrechar relaciones con Léopold Sédar Senghor, el presidente de Senegal con el que colaboró entre 1968 y 1974 en varias iniciativas culturales, como se verá en el texto incluido en nuestro libro. Por otro lado, hay que destacar que esta perspectiva de un diálogo “sur-sur” era una novedad prácticamente absoluta para la época, como resaltó el padre Arpa, director del Columbianum, en el saludo inicial a todos los participantes, y sobre el cual volveremos más adelante.
En todo el discurso inaugural de Asturias, aparece además una y otra vez una fuerte llamada al diálogo intercultural, que fue otro asunto que lo preocupó en estos años europeos: la estancia italiana y la participación en el trabajo del Columbianum lo motivaron aún más en este camino que había empezado ya en su paso por el París de los veinte.
155. El discurso de Segala, en francés, fue publicado en las páginas siguientes del mismo volumen.
156. A. Segala, «Mi amistad con Asturias», en Miguel Ángel Asturias 1899-1999 (Paris: UNESCO, 1999), 435.
2.2.1 Discurso inaugural del Congreso
Se me invitó a presidir la primera sesión de este coloquio y a decir las palabras iniciales, no por mérito especial alguno, sino por la colaboración, que ad honorem he venido prestando a Columbianum para su mejor realización y cumplo con el encargo, para mí muy honroso, de saludar y agradecer vuestra presencia, habida cuenta de que al acudir a esta cita, habéis dejado vuestros hogares, cátedras, periódicos, estudios, trabajos, posponiéndolo todo a vuestra vocación americana; y cumplo también con saludar en este momento a las eminentes personalidades de otras partes del mundo que nos acompañan, manifestándoles lo mucho que nos estimula y complace su asistencia.
Privaba, al principio, la idea de reunir en este coloquio de Génova a técnicos y especialistas en asuntos agrarios, económicos, de alimentación, de higiene, de vivienda, de educación, dada la urgencia con que se presentan dichos problemas en nuestra América, como llamó por primera vez José Martí a la América nuestra, la de los sin tierra, sin pan, sin techo, sin instrucción; pero siguiendo otro ordenamiento, se dejó para ulteriores consultas a los técnicos y especialistas y se optó por convocar a hombres de cultura —catedráticos, filósofos, cientistas, escritores— en busca de una base amplia de un balance o inventario de lo que somos y podemos, en un mundo que se transforma rápida y profundamente.
Y este es vuestro cometido: responder a los interrogantes que se plantean a los pueblos latinoamericanos en esta hora de tantas responsabilidades, de tanta responsabilidad, digamos, dando a esta palabra el sentido que le daba el Libertador Bolívar, cuando decía que había los que se servían de América y los que servían a América. Ante los irresponsables que se sirven de América, están los responsables que sirven a América, y esta es la responsabilidad que se os demanda al iniciar este coloquio que, se espera, sea el principio de una colaboración constante, orgánica y vital, en el cauce de una publicación destinada a dilucidar nuestros problemas.
A este coloquio seguirá la revista que se tiene el propósito de fundar y publicar, contando con vuestra colaboración y consejo; y a la revista seguirán futuros encuentros de técnicos y especialistas encargados del estudio de nuestras realidades, no para silenciar sus conclusiones, sino para difundirlas, a fin de proporcionar elementos de juicio a cuantos se preocupan por el destino de nuestros países, encerrados en el círculo vicioso de la improvisación.
El diálogo que felizmente iniciamos hoy muestra la amplitud con que se trata de encarar los problemas latinoamericanos, solicitando la colaboración de todos los sectores de actividad y pensamiento; pues si no fuera así, no se podría hablar de una política cultural latinoamericana llamada a superar, en la unidad, las diferencias y conflictos actuales.
Este encuentro permitirá el estudio de las esencias indígenas e hispánicas y los aportes de las otras culturas en nuestra formación, a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos, de nuevas investigaciones documentales en los archivos y cuanto aconsejan las más modernas técnicas.
No se caerá, creemos y esperamos, en las «fobias» de los indigenistas o hispanizantes. Una renovada metodología e instrumentos de indudable eficacia contribuyen ahora a la investigación, cuyas conclusiones nos va a ser dable conocer; y otro tanto se hará en la investigación de lo que América debe a la cultura africana.
La originalidad de nuestras concepciones filosóficas, científicas, artísticas no está en duda, pero hay que saber hasta dónde el hombre americano de nuestras latitudes ha influido o podido influir en la cultura universal, cuál su contribución y hasta dónde es, por eso acreedor y no solo deudor de otras culturas.
¿Existe una filosofía americana; existen ciencias que nos pertenezcan; artes que sean expresiones de belleza, que no habrían podido existir sin nuestros plásticos, músicos, pintores y prosistas? A vosotros la palabra.
Y aquí el diálogo no quedará reducido al ámbito americano. Estas fronteras europeas y africanas de nuestro mundo racial y espiritual se evidencian en forma física, dado que dialogamos en tierra europea, en esta Génova tan unida a nosotros por otra hazaña, en esta Italia universalista y con el concurso de personalidades latinoamericanas y europeas. Y debe señalarse, como promisorio, que aquí se realiza por primera vez un encuentro de hombres de cultura de África y de América Latina, encuentro que permitirá echar las bases para futuras reuniones y establecer lazos de intercambio intelectual.
Desde ahora ya sea dicho a estos amigos africanos, nuestra comprensión por sus problemas, nuestra solidaridad con sus luchas de liberación y nuestros deseos de que participen en este diálogo, que es un poco el diálogo de todos; coloquio abierto, en el que los problemas sociales y políticos proyectarán todas sus urgencias y cuántos problemas, algunos inaplazables. Los de las autonomías y dependencias, los de la originalidad y madurez, los de la paz, los de la libertad, los del hombre, los del arte humano o deshumanizado, los económicos, los de las artes de masas –cine, radio, televisión–, los de las universidades, los de los pueblos subdesarrollados y en la miseria, el analfabetismo y la toma de conciencia actual de las masas latinoamericanas en el campo social y político. ¡Cuántos problemas! Los del colonialismo, los de los partidos, los de las crisis, los de los cambios, los de las revoluciones latinoamericanas. Toda una radiografía de nuestro mundo latinoamericano, que la revista acogerá en sus páginas como resultado valioso de este encuentro y de futuros coloquios.
Bienvenidos ilustres amigos americanos, europeos, africanos, a esta mesa redonda de América: debemos dialogar y, si es verdad que no hay lejos ni cerca para nuestra angustia americana, mejor hacerlo a distancia de los conflictos mismos, lo que nos permitirá una mayor perspectiva y más serenidad.
No sé, pero en este grandioso espectáculo de la ciudad de Génova, cubierta de historia gloriosa, de hazañas y palacios, en esta ciudad rampante desde el mar hacia las colinas, nos sentimos ya un poco en América, tan grande es el ventanal de su luminosa bahía y tan poco el océano para nuestro anhelo de estar allá, lo que nos hace afirmar que este encuentro no ocurre en tierra extraña. Nos sentimos como en casa y todo está dispuesto, gracias al celo proverbial del Columbianum, guiado por el espíritu creador del padre Arpa y sus colaboradores, el apoyo eficaz de la UNESCO, al Ente Manifestazioni de la ciudad de Génova, a la que agradecemos su hospitalidad, y al empeño de la Italia de hoy por acercarse a América y más que todo, este diálogo se deberá a vosotros qué estáis aquí.
2.3. El estudio sobre Velázquez
El texto sobre la obra de Velázquez que proponemos tuvo una larga gestación, como recuerda Amos Segala:
En mi nueva casa [en Roma], donde se hospedó [Asturias] durante cinco semanas, me propuso renovar en París la experiencia de colaboración que habíamos vivido con holgura en Génova. Acepté. Me fui a vivir en la Embajada de Guatemala de la rue de Courcelles en marzo de 1968 y allí estuvimos trabajando juntos en dos proyectos que él tenía contratados: un largo estudio sobre Velázquez, que publicó luego la editorial Mengés y un guion de cine sobre Juárez, que se publicó en México y que una empresa de cine de Roma le había encomendado. (157)
La noticia de Segala resulta, sin embargo, bastante inexacta: no resulta en efecto, ninguna publicación de la editorial parisina sobre Velázquez con un estudio introductorio de Asturias, ya que el texto en cuestión salió en primera edición en Italia, en 1969, en la colección I classici dell’arte de Rizzoli, y en las traducciones española, francesa e inglesa en los años siguientes. El contrato del que habla Segala había nacido probablemente a raíz de los contactos con la editorial italiana, empezados en 1965 con el fallido proyecto de la revista y continuados con la publicación de cuatro novelas entre 1967 y 1970.
La serie en donde se publicó la introducción de Asturias fue uno de los proyectos editoriales de mayor éxito de este periodo: entre 1966 y 1985, Rizzoli publicó 111 volúmenes monográficos, algunos de los cuales alcanzaron las 300 000 copias vendidas, lo que constituyó sin duda alguna el mayor esfuerzo de divulgación artística llevado a cabo en Italia en la segunda mitad del siglo XX. Como recuerda Viviana Triscari, el diseño de toda la colección fue especialmente afortunado:
La estrategia editorial fue particularmente acertada: al principio de cada volumen, la presentación del artista y de sus obras se encargó a veces a críticos de arte profesionales, pero muy a menudo a nombres famosos de la literatura italiana del siglo XX, estableciendo una especie de paralelismo entre los grandes clásicos de las dos artes. Además de los ejemplos explorados en esta contribución (Flaiano y Paolo Uccello, Buzzati y el Bosco, Ungaretti y Vermeer, Testori y Grünewald, Morante y Beato Angelico, Volponi y Masaccio), podemos citar, a modo de ejemplo, el prefacio de Luzi sobre Matisse, el de Palazzeschi sobre Boccioni, el de Sciascia sobre Antonello, el de Moravia sobre el periodo azul y rosa de Picasso y el de Quasimodo sobre Miguel Ángel. (158)
La colección tuvo también una proyección internacional, ya que se publicó en francés (Flammarion), en español (Noguer) y en inglés (la misma editorial Rizzoli, con su sucursal en Estados Unidos), con una difusión verdaderamente universal.
El volumen sobre Velázquez fue el número 26 de la serie y el primero (y hasta 1975, el único) con una introducción escrita por un autor extranjero. Si consideramos que la misma serie fue recuperada en 2003 para un nuevo proyecto editorial, vendido junto al Corriere della Sera, el periódico más vendido en Italia, se puede afirmar que este texto de Asturias fue el más difundido en nuestro país, por número de copias de más larga vida editorial.
A pesar de nuestras investigaciones, no ha sido posible localizar el texto original en español: en la edición española de Noguer (La obra pictórica completa de Velázquez, que data de 1970), la introducción es una traducción de la versión italiana por Francisco J. Alcántara y, en efecto, presenta numerosos italianismos. La bibliografía publicada por Silvana Serafin indica, además, que el texto publicado por Rizzoli había sido traducido por Amos Segala, como ocurrió con otros escritos de los mismos años. La versión que se propone aquí es una revisión y una actualización de la versión española de 1970.
El título y el inicio del texto ya revelan las intenciones de Asturias: no se trata de presentar una nueva interpretación como crítico de arte, sino de ubicar la personalidad del gran pintor español dentro de la sociedad y de la historia de su tiempo, con un ensayo que se podría definir de “historia cultural”. El encargo representaba un desafío bastante nuevo para Asturias, que se había ocupado de arte figurativo en varias ocasiones (reseñas de exposiciones, artículos sobre artistas contemporáneos para periódicos y revistas, textos sobre arte precolombino), pero nunca a este nivel, y, sobre todo, enfrentándose con un gigante de la pintura española de todos los tiempos. El resultado sigue siendo fascinante aun después de muchos años, dejándonos motivos de lectura de enorme relevancia: el cruce entre la invención del paisaje y las teorías científicas de la época, las sugestivas relaciones entre la literatura del barroco y las pinceladas de Velázquez, y esta melancolía omnipresente que permea toda la obra del sevillano, quedan como temas perfectamente sintetizados, de manera que el lector pueda después disfrutar plenamente del espléndido aparato de imágenes del libro.
157. A. Segala, «Mi amistad con Asturias», en Miguel Ángel Asturias 1899-1999 (Paris: UNESCO, 1999), 441.
158. Viviana Triscari, «Tra letteratura e critica d’arte. I Classici dell’Arte Rizzoli (1966-1985)», Arabeschi, n.° 16 (luglio-dicembre 2020), acceso el 10 de febrero de 2021, http://www.arabeschi.it/tra-letteratura-e-critica-darte-i-classici-dellarte-rizzoli-1966-1985/
2.3.1 Velázquez más allá de la pintura
No es mi intención tratar aquí las novedades técnicas, los parentescos estilísticos o las fulgurantes anticipaciones de la sensibilidad pictórica moderna que se pueden encontrar en Velázquez y que han sido ya doctamente estudiadas; pero sí subrayaré su calidad simbólica o profética, su capacidad de interpretar la grandeza y las miserias, la fuerza y el ocaso de uno de los más extraordinarios y enigmáticos países de Europa: la España del Siglo de Oro y de la Paz de los Pirineos.
En esta perspectiva, es natural que los más grandes artistas sean en cierta forma un epítome vivo y una proyección hacia el futuro de su “circunstancia”, y en esto Velázquez no es una excepción, ya que los acontecimientos de su vida de pintor de Corte lo colocan en el centro de los más trascendentales sucesos de su época. Sin embargo, sería difícil rastrear en el tranquilo y protegido fluir de su vida, alterada solo por la complicada ascensión en el cursus honorum, un eco directo de las dificultades y del tumulto bélico que en esos años redujeron a la gran potencia que había descubierto y colonizado las Indias fabulosas de América, a los límites de una nación económicamente exhausta, políticamente marginal y culturalmente aislada. No obstante, el “currículum” biográfico de Velázquez es significativo en cuanto refleja una serie de obsesiones nacionales y de mitos que agitan la sensibilidad colectiva hispana, en la absurda búsqueda del decoro cortesano, de la hidalguía de su ancestro y de la suprema dignidad en la añorada investidura de Caballero de Santiago.
La Corte y Felipe IV no fueron para Velázquez la afortunada o fortuita sinecura de un gran artífice que fuera de allí habría podido, quizás, encontrar un campo de acción más rico en desafíos e instancias emocionales, y tampoco la dorada cárcel para su genio tan rico y complejo, sino el exacto y coherente teatro para sus talentos y sus idiosincrasias personales. No es casual que sus relaciones con el rey revelaron siempre, de una y otra parte, más que devoción y admiración, una recíproca afinidad electiva y una coincidencia total de Weltanschauung.
Los especialistas de la pintura española nos han familiarizado con las fascinantes enumeraciones de las conquistas técnicas y temáticas de Velázquez, con las revolucionarias invenciones de su estilo pictórico; pero esta breve introducción no está destinada a los que se preocupan de la pintura bajo un perfil técnico, sino a aquellos que se interesan por sus problemas desde un punto de vista más general, cultural e histórico. Siguiendo este punto de vista, es interesante establecer hasta dónde Velázquez interpreta el momento histórico que le tocó vivir y con cuáles medios expresivos. Recordemos que son contemporáneos suyos personajes de la talla inmortal de Cervantes, Calderón, Lope, Quevedo, Góngora, Gracián y, fuera de España, Descartes, Spinoza y Leibniz, cuyas revolucionarias teorías filosóficas y cosmológicas lograron llegar a la península ibérica.
Para apreciar en todo su valor la trascendencia del mensaje plástico de Velázquez, es oportuno recordar las memorables novedades que el Sevillano –como le nombraban todos– introdujo en la pintura española de la primera mitad del seiscientos. Detengámonos un momento a considerar su ciudad de origen: Sevilla. Como es sabido, en aquellos años, Madrid era todavía una ciudad sin relieve ni importancia, promovida al rango de capital de España por voluntad de Felipe II. Sólo más tarde adquirirá valor, en cuanto a centro de la vida cultural y política española, durante el reino de Felipe IV y justamente con el auxilio e inspiración de nuestro pintor, quien tiene a su cargo las principales adquisiciones de obras que con el tiempo ingresarían al Prado y la concepción de las nuevas mansiones reales, como la del Retiro. Mientras tanto, Sevilla, la ciudad de la Casa de Contratación de Indias, continúa siendo el centro espiritual y económico de la península ibérica. En su seno se formará el grupo de los tres grandes artistas españoles –Zurbarán, Cano y Velázquez–, quienes enriquecerán al arte europeo con unas aportaciones formales y de contenido absolutamente inéditas.
Velázquez desafía enseguida las rígidas y académicas prescripciones de la pintura oficial, representada por Pacheco, en lo relativo a las características necesariamente “ideales” de la iconografía. Se trataba de consejos, o más bien de preceptos, y en aquellos tiempos ciertamente no se podía bromear con disposiciones que se referían no tanto a problemas de índole artística cuanto a la casuística teológica y moral. Velázquez rompe con toda esa tradición e introduce por primera vez en la pintura española las escenas más humildes y cotidianas, colmando así también la increíble arritmia existente entre el mundo y los temas literarios de su tiempo y los que estaban de moda en el terreno de las artes plásticas. Gracias a este Velázquez de El aguador, de Los borrachos, hasta llegar a sus últimas creaciones (Las hilanderas), en la pintura española penetra por fin el latido de la observación directa, en un clima de una fresca visión natural, más allá de las convenciones temáticas y de los programas teóricos. Todo esto sin caer en el pintoresquismo ni en los cuadros de “género”, sino con la perspicacia y la autoridad del que extrae de seres y cosas su esencia. En sus pinturas sevillanas se perciben retazos vívidos de la picaresca española y escenas que recuerdan a Mateo Alemán, a Hurtado de Mendoza, a Cervantes.
Otro de los grandes inventos de Velázquez es el paisaje. Antes de él, El Greco, el otro máximo artífice de la pintura española, consideraba al paisaje como una mera efusión interpretativa de una ciudad espectral bajo las luces lívidas de una tempestad en cierne. Desde luego, en España había también pintores especializados en paisajes, pero sus fondos no se amalgamaban nunca con el tema del primer plano, como acontece con los grandes espacios castellanos de Velázquez.
No por esto debemos considerar a Velázquez un paisajista a la manera flamenca. Nuestro pintor no se complace en el paisaje por sí mismo: lo usa como sostén y complemento de sus retratos. Paisajes que se extienden por toda la lejanía del horizonte, realzando la totalidad pánica de la visión y envolviendo a los personajes en su grandeza. Los retratos velazqueños de cazadores –recordemos sobre todo los del cardenal Infante, del rey y del Infante Baltasar Carlos– no son tales solo por el atuendo de los personajes, sino por la presencia de la tierra baldía y áspera que los circunda, por la temblorosa presencia de liebres y perdices y por esas encinas inmóviles que constituyen el eje mágico de estas telas.
De esta novedad en el tratamiento del paisaje (novedad dentro de España, ya que los venecianos fueron los primeros en concebirlo a la manera del sevillano, quien guardaba grandísima admiración por Tiziano y Veronés), nace la perfecta fusión entre figura y ambiente. Esto significa la conquista del espacio que envuelve a los personajes como irradiación de ellos mismos, como su exacto y perfecto receptáculo. Ortega y Gasset ha escrito muy acertadamente que «en Velázquez el ambiente aéreo deriva de las figuras mismas y no de su contorno, espacio o ámbito».
Es natural que, cuando se habla de perfecta y mágica fusión ambiental, la referencia más inmediata sea Las Meninas. Según el biógrafo más famoso y fidedigno de Velázquez, Palomino, la excelencia de este cuadro radica en su maravilloso realismo. Palomino enfatiza la extraordinaria realización en Las Meninas de «un interior típicamente Habsburgo […] con un piso en el que casi se puede caminar». A este respecto, según nosotros, es justamente lo contrario. Nunca se ha concebido la perspectiva de un cuadro de forma más irreal, con mayor potencia de invención, que en Las Meninas. El cosmos de Las Meninas es un mundo encantado, como una flor muy grande que ostenta al centro a la infanta y sus damas. La aparente objetividad de este conjunto milagroso no ha sido alcanzada por Velázquez construyendo unos relieves sólidos y unos espacios y objetos que se pueden casi palpar realísticamente, sino concibiendo el universo como luz y descomponiéndolo en corpúsculos luminosos inestables. Al acercarnos al cuadro, no percibimos sino unos puntos que se apoyan en el vacío, algunos rayos, algunos destellos de luces rotas y desligadas. Todo esto constituye en la tela un contorno que se adhiere a los personajes como una especie de abrigo espacial. Las cosas están sumergidas en el espacio y palpitan de luz. Es así como Velázquez ha llegado a expresar el infinito.
Pero la mayor contribución velazqueña a la sensibilidad estética universal es ese sentimiento que envuelve como una ligera túnica a todas sus creaciones: el sentimiento de la melancolía. Más adelante, veremos cómo Velázquez interpreta en lenguaje plástico angustias y reiteraciones temáticas propias de la cultura española de su tiempo; pero en ningún artista o pensador contemporáneo suyo encontramos un adiós más conmovedor al imperio, un adiós pronunciado con la cabeza erguida y el ánimo triste. Conciencia de una decadencia expresada en una pintura sin contrastes o gestos melodramáticos, en un predominio de tonos grises y plata que nos entregan la estoica debilidad de los Austrias. La melancolía es la dimensión espiritual de Velázquez y ella ennoblece indefinidamente a sus personajes, permitiéndoles una mezcla de alejamiento desdeñoso y aceptación resignada del papel que «les tocó vivir en la tierra».
Los retratos velazqueños de Felipe IV transmiten la melancolía de un crepúsculo fatal como el de los astros, y este sentimiento es la expresión fenomenológica de una forma aristocrática del dolor, de un dolor que se niega a ser compadecido.
La melancolía crea un vacío insalvable entre el retratado y el espectador. Los príncipes y los bufones, protagonistas del mismo drama del Gran Teatro del Mundo calderoniano, se quedarán grabados en nuestra memoria mucho más de lo que podría hacerlo un sentimiento de piedad; y si sus retratos de la corte no están acompañados por ningún recurso escenográfico, el rey y sus cortesanos nos aparecen mucho más íntimamente alejados y altaneros que las efigies tan teatrales y contemporáneas de Luis XIV, gracias a ese velo imperceptible de altiva tristeza que destila el pincel de Velázquez y que constituye el regio anuncio de un imperio que declina.
Los príncipes españoles, los infantes, las reinas y los reyes, todos coronados por ese sutil y conmovedor sentimiento que los acompaña en su inmortal vida plástica, son la misteriosa versión pictórica de una Corte que convertía a sus personajes –fueran ellos protagonistas o meros instrumentos de la protocolaria organización del Estado– en las sombras de sí mismos. En esa Corte, donde los acontecimientos y los hombres eran vaciados de su sangre viva y palpitante, de sus fecundas inquietudes, para dejar aparentar solamente la maquinaria, la etiqueta y el orgullo.
La técnica de Velázquez de sus iniciales períodos sevillano y madrileño (gris), de su primer viaje a Italia y sucesiva estancia madrileña (ocre), de su segundo viaje a Italia hasta sus últimos años, se refinó progresivamente hasta lograr expresar en forma perfecta y depurada estos inefables contenidos. Su pincelada se fue haciendo cada vez más aérea y fluctuante, suelta, casi sin trama de dibujo, levísima. Cuando contemplamos sus últimas telas, las que parecen cargadas con las pesadillas del rey Felipe IV frente a sus fracasos europeos y americanos, de la misérrima desgracia del Conde-Duque de Olivares, de la sublevación de Cataluña y de la separación de Portugal de la Corona española, nos hallamos ante masas fantasmales, alusiones relampagueantes, una creación que se hace deshaciendo la materia en sus reflejos. Solamente esta técnica podía acompañar un momento histórico como ese, tan inseguro en su presente, situación de tránsito y derrota. No obstante, en la melancolía de Velázquez hay algo más que la estoica aceptación de un destino desafortunado. La tragedia no estalla melodramáticamente, porque los gobernantes españoles no parecen vencidos por los hombres, sino por las fuerzas ciegas que gobiernan el mundo y frente a las cuales solo es posible oponer una resignación orgullosa y solitaria.