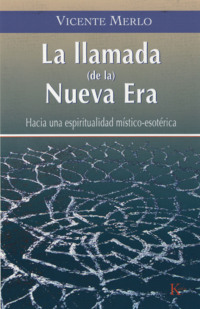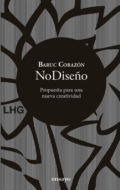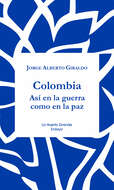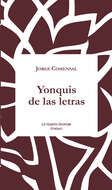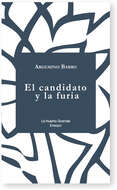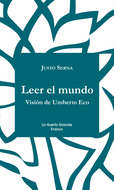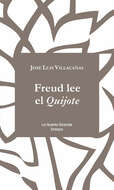Kitabı oku: «La llamada (de la) Nueva Era», sayfa 6
El judaísmo ortodoxo: Agudat Israel, Shas y el jasidismo
Al entrar el Gush en un período de latencia, otros movimientos de rejudaización (“desde abajo”) ocuparon la escena: las sectas, asociaciones y partidos ortodoxos (jaredim). En 1990 ejercerán una influencia determinante en el Estado de Israel, controlando las coaliciones gubernamentales. Aunque el mundo jaredí viene de lejos, su resurrección a comienzos de los años ochenta es extraordinaria. Auschwitz se interpreta por la ultraortodoxia como un castigo ejemplar de todo proyecto político judío que no se inspire exclusivamente en el estricto respeto a la Torá (Kepel, 1991:241).
Ya en 1912 se fundó una federación de grupos jaredim para unificar su discurso y su acción ante el futuro judío. Recibió el nombre de Agudat Israel y se acompañó de un «Consejo de los Grandes de la Torá». Pero será a mediados de los ochenta cuando entren triunfalmente en la escena política.
Pero nos interesa especialmente, en este contexto, la figura del Rabí Shlita, Menahem Mendel Schneerson (1902-1994), gran maestro de los jasídicos de Lubavitch, que reivindican la herencia espiritual y carismática de Baal Shem Tov. El jasidismo HaBaD (acrónimo de los términos hebreos Hojmá, Biná, Daat: sabiduría, inteligencia, conocimiento) propio de los lubavitch se caracteriza por movilizar también el intelecto del discípulo. También profesan los lubavich una admiración sin límites por su admor (acrónimo de Adonenu, Morenu, Rabino: «Nuestro Señor, Maestro y Rabino»), cuyos consejos inspirados directamente en Dios son irrecusables. Desde 1950, el Rabí Shlita preside los destinos de los lubavitch. Reúne una educación jasídica y una educación profana (es “ingeniero eléctrico,” igual que muchos otros líderes religiosos contemporáneos). Adversario tanto del judaísmo reformado como del conservador, propugna la estricta observancia de los mitsvot (mandamientos). Se dedicó a restaurar muchas costumbres obsoletas. Los lubavich cantan constantemente su esperanza en la llegada del Mesías, repitiendo: «We want Meshiah now» («Queremos ya al Mesías»), que coronan con la palabra hebrea Mamash. Ésta significa “ahora,” pero es también el acrónimo de Menahem Mendel Schneerson, a quien no dejan de identificar con el Mesías (Kepel, 1991:257). El grupo practica una endogamia a escala planetaria (como los seguidores de Moon, también autoproclamado Mesías), una razón más para fortalecer su estatuto de comunidad emocional definida por ritos de separación respecto del resto al mundo.
«A partir del año 1990, el movimiento Lubavitch tomó una orientación mesiánica e hizo del rabino Schneerson el Mesías esperado. La muerte del rabino en 1994 hundió en la confusión al movimiento, escindido ahora entre la corriente de los mesiánicos que anuncian la resurrección del rabino y preconizan la política más radical en Israel y una corriente más moderada que se encierra en oraciones y danzas tradicionales jasídicas» (Trebolle, en Mardones, 1999:204).Como vemos, no sólo en la Nueva Era será frecuente la cuestión de la reaparición de Cristo o la venida del Avatar de la Era de Acuario; también en grupos fundamentalistas aparece la idea y la pretensión, en más de una ocasión. Un caso peculiar y estigmatizado como una de las “sectas” más numerosas durante el último cuarto del siglo XX es el de Sun Myun Moon y la Iglesia de la Unificación.5 En las elecciones de 1996, de las que salió el Gobierno de Netanyahu, los 16 diputados religiosos de la anterior legislatura pasaron a ser 23 diputados en el nuevo Parlamento. «Hasta la guerra de los Seis Días, los sionistas religiosos se oponían resueltamente al integrismo. El sionismo religioso se presentaba como un movimiento revolucionario destinado a modelar la ley religiosa según las necesidades del tiempo presente […]. A partir de 1967 y sobre todo después de los ochenta, los sionistas religiosos más extremistas han sufrido un cierto complejo de inferioridad frente a los ultra-ortodoxos, supuestamente más fieles a la tradición judía. De la conjunción de estas dos fuerzas ha surgido la ultra-ortodoxia sionista religiosa, que constituye hoy la corriente mayoritaria en el Partido Nacional Religioso» (Trebolle, en Mardones, 1999:198-199).
2.5. RASGOS PRINCIPALES DEL FUNDAMENTALISMO
Veamos a modo de conclusión, después de las anteriores pinceladas históricas sobre los fundamentalismos en el siglo XX, especialmente en sus últimas décadas, aquellas en las que vamos a asistir también al nacimiento de la Nueva Era, algunas de las principales características de esa tendencia religiosa a dirigir la mirada hacia el pasado (Mardones, 1999; Tamayo 2005):
Literalismo e inerrancia de los textos sagrados, considerados revelados, así como, en algunos casos, apelación a una tradición pura y originaria. Las escrituras fundantes se consideran directamente reveladas por Dios, dictadas literalmente, de modo que son infalibles, en ellas no cabe el error, hay una única interpretación, la literal, procedente de una lectura directa. Se llega al extremo de considerar que la autoridad del Texto (Biblia, Corán, Vedas) es definitiva y completa, incluyendo lo que respecta a cuestiones científicas. Este rasgo, quizás el más destacado, es lo que Tamayo caracteriza como «negativa a recurrir a la mediación hermenéutica» (Tamayo, 2005:87).
El lenguaje simbólico, metafórico e imaginativo es suplantado por el lenguaje realista. Niegan la polisemia de los símbolos religiosos, produciendo un empobrecimiento semántico del rico mundo simbólico (Tamayo, 2005:90). Los fundamentalismos se oponen al ecumenismo y se muestran intolerantes con otras concepciones y experiencias que no coincidan con la suya.
Suele ser una ideología religiosa que conlleva un proyecto socio-político, intentando dotar de relevancia pública a la religión (rejudeizar, recristianizar, reislamizar o rehinduizar la sociedad) –Mardones, 1999:40–. Es más, «la actitud fundamentalista se caracteriza por imponer sus creencias, incluso por la fuerza, a toda la comunidad humana en la que está implantada la religión profesada, sin distinguir entre creyentes y no creyentes. De ahí la confusión entre lo público y lo privado y la ausencia de distinción entre comunidad política y comunidad religiosa, entre ética pública y ética privada. La ética religiosa se impone a toda la comunidad como ética pública» (Tamayo, 2005:91). El fundamentalismo religioso ha desembocado con frecuencia en choques, enfrentamientos y guerras de religiones. No pocos textos fundantes del judaísmo, el cristianismo y el islam presentan a un Dios violento y sanguinario, a quien se apela para vengarse de los enemigos, declararles la guerra y decretar castigos eternos contra ellos. Es lo que René Girard ha llamado la sacralización de la violencia o violencia de lo sagrado. El Antiguo Testamento, asegura N. Lohfink, «es uno de los libros más llenos de sangre de la literatura mundial». Hasta mil son los textos que se refieren a la ira de Yahvé que se enciende, juzga como un fuego destructor, amenaza con la aniquilación y castiga con la muerte. El Alla de Muhammad, como el Yahvé de los profetas, se muestra implacable con los que no creen en él (ibid.).
El fundamentalismo adopta una actitud hostil frente a los fenómenos socio-culturales de la modernidad que, a su juicio, socavan los fundamentos del sistema de creencias: la secularización, la teoría evolucionista, el progresismo, el diálogo con la cultura moderna y postmoderna, las opciones políticas revolucionarias de las personas y de los grupos creyentes, la emancipación de la mujer, los descubrimientos científicos, los avances en la genética, los movimientos sociales, los métodos histórico-críticos. Todos ellos son considerados enemigos de la religión y en esa medida son combatidos frontalmente (Tamayo, 2005:94). Los fundamentalismos tienen vocación de reconquista y de restauración. Se oponen al pluralismo. Generan actitudes excluyentes y xenófobas. Suelen tener tendencias claramente sexistas y machistas, que vienen a reforzar la organización patriarcal de la sociedad y de las instituciones religiosas (Tamayo, 2005:95). Ahora bien, el rechazo es a la modernidad ilustrada y relativizadora que somete la religión a sospecha crítica, pero no a la modernidad tecno-económica, ampliamente instrumentalizada, como en las multinacionales del espíritu y la Iglesia electrónica (Mardones, 1999:40).
Una característica que define al fundamentalismo, sobre todo al pentecostal de Estados Unidos y de América Latina, es el milenarismo de carácter apocalíptico con tonos beligerantes y en sus aspectos más destructivos. Se distinguen dos esferas perfectamente localizadas: la de los hijos de la luz y la de los hijos de las tinieblas, la del bien y la del mal, ambas enfrentadas y en lucha. La realidad es interpretada de forma catastrofista. Esto suele ir unido a la consideración de la comunidad como lugar de la verdad y de una vida de fe correcta. Lo veremos reaparecer en la crítica de los evangélicos a la Nueva Era.
La absolutización no dialéctica de la tradición desemboca en tradicionalismo. Los fundamentalistas viven una existencia descontextualizada. Garaudy hablaba (refiriéndose al islam) de «un culto idolátrico a la tradición, situada a veces por encima de la revelación coránica» (Tamayo, 2005:97).
Dejemos aquí la caracterización de los fundamentalismos, integrismos y tradicionalismos religiosos, pues la función de este capítulo no era sino mostrar cómo durante el último cuarto del siglo XX el retorno de lo sagrado muestra dos rostros, cual Jano bifronte. El uno, diríase regido por el arquetipo planetario Saturno, mira el pasado con nostalgia y el presente con pesimismo e ira castradora. Rígido e intransigente se halla presto a combatir a los hijos de la modernidad ilustrada. El otro, acaso inspirado por el arquetipo planetario Urano, quiere traer el fuego del futuro al presente y no duda para ello en adoptar una actitud revolucionaria en la que la libertad, la libre interpretación y la libre experimentación constituyen ya valores irrenunciables. Esto no debe llevarnos a suponer que todos los miembros de las religiones mayoritarias de las que hemos analizado sus tendencias más severas compartan tales actitudes e ideas. El análisis y el juicio acerca de toda una religión, aunque sea en un período determinado como estas tres décadas aproximadamente, en las que aquí estamos centrándonos, son harto complejos y cualquier generalización es falseadora y desafortunada, por más que puedan indicarse las principales líneas de tensión y, en algunos casos, mostrar las corrientes dominantes, debido al poder religioso y/o político, cultural a veces, que detentan. Vayamos, pues, ya al análisis del fenómeno Nueva Era.
5. El 20 de septiembre de 1974 podía leerse en los titulares de The New York Times: «Last Hope for Mankind: The Messiah. Wake up America, Now is the Time. Reverend Sun Myug Moon at Madison Square Garden». Para su principales conceptos, véase Young Whi Kim (1974).
3. LA NUEVA ERA: PRIMERA APROXIMACIÓN
En el capítulo 1, de carácter introductorio, hemos tratado de enmarcar la Nueva Era en la categoría más amplia de “nuevos movimientos religiosos” (o nuevas religiones), proponiendo denominarlos “nuevos movimientos espirituales” y situándolos en la segunda mitad del siglo XX y de modo especial en su último cuarto de siglo. En el capítulo 2 nos hemos centrado en los grupos denominados fundamentalistas, integristas, tradicionalistas, todos ellos obsesionados por la ortodoxia, defendida de un modo intransigente y fanático, en ocasiones apoyados en la violencia, no sólo verbal, sino también armada. No hace falta insistir en que ninguna de las tradiciones religiosas posee el monopolio del fundamentalismo ni de la violencia, aunque haya grados y matices importantes. Uno de los rostros del retorno de lo religioso mira al pasado, rechazando la dirección que la humanidad ha emprendido desde la modernidad y la Ilustración y reclamando, incluso queriendo imponer, una vuelta a los orígenes, a los textos revelados, a la interpretación tradicional, incluso a un orden socio-político claramente teocrático. A partir de este capítulo analizaremos con más detalle ese otro rostro del retorno de lo sagrado que mira a un futuro inmediato, para algunos ya presente, para otros inminente, y que, de un modo general, hemos querido identificar con la expresión (tan fácilmente criticada) de la Nueva Era. Ahora bien –como pronto veremos– el fenómeno new age es complejo y hemos decidido, con el fin de ofrecer un análisis más claro, distinguir tres dimensiones principales. Las hemos llamado: dimensión oriental, dimensión psico-terapéutica y dimensión esotérica. Veremos que, por una parte, pueden analizarse como (relativamente) independientes, pero lentamente se han ido entrelazando para formar esa “galaxia místico-esotérica” que es la Nueva Era, y en ocasiones se hallan inextricablemente asociadas. No obstante, es nuestra intención desembocar en lo que nos gusta llamar “el corazón esotérico de la Nueva Era,” por considerar que es su núcleo originador, así como la fuente más honda de su sentido. Comenzaremos, pues, por una sección introductoria que plantea algunos de los problemas generales que se presentan ante el estudio de la Nueva Era y destacaremos también algunos de los aspectos que configuran las tres dimensiones principales a las que nos hemos referido
3.1. ALGUNAS DIFICULTADES EN EL ESTUDIO DE LA NUEVA ERA
El tema que abordamos resulta especialmente espinoso y delicado, pues –como ha señalado bien F. Díez de Velasco refiriéndose en general a las nuevas religiones– se presta a muchas distorsiones y análisis simplistas o sesgados que muchas veces tienden a desacreditar o incluso demonizar a estas «nuevas religiones» (Díez de Velasco, 2000:12-13). Por otra parte es un tema todavía poco estudiado desde una perspectiva académica y rigurosa. P. Heelas ha señalado dos deficiencias importantes en los estudios sobre la Nueva Era: por una parte faltaría una observación participante detallada de la riqueza de cursos, seminarios, prácticas, creencias y valores, generalmente ignorados por los académicos; por otra parte, es un campo que permanece sub-teorizado, sobre todo poniéndolo en relación con la polémica entre la modernidad y la postmodernidad (Heelas, 1996).
Si analizamos los tipos de textos que circulan sobre los nuevos movimientos religiosos y en especial sobre la Nueva Era, podríamos decir que pertenecen a alguno de estos cuatro grupos principales: 1) Textos periodísticos, sensacionalistas y superficiales, que no hacen más que transmitir clichés y este reotipos generalmente procedentes de prejuicios poco reflexivos; 2) Textos escritos desde una actitud escéptica que suelen ser irónicos e hipercríticos, la mayoría de las veces ridiculiza-dores y poco objetivos e incluso con escasa información fidedigna; 3) Textos escritos desde una confesión religiosa ajena a lo analizado; muy frecuentemente desde el cristianismo, criticando los grupos orientales o Nueva Era por considerar que atentan contra algunas creencias cristianas consideradas fundamentales, y 4) Textos escritos desde una perspectiva Nueva Era (Hanegraaff, 1998; Heelas, 1996).
Ante el predominio de tales textos resulta de especial relevancia el intento de estudiar seriamente tales movimientos ofreciendo un «marco neutral de análisis que tome conciencia de la distorsión que los modos religiocéntricos de pensar generan en la percepción social del tema» (Díez de Velasco, 2000:13). Neutralidad como ideal reconocido en los Religious Studies, tal como Ninian Smart se esforzó en mostrar y es norma actualmente. Así, P. Heelas recuerda que «el estudio académico de la religión debe permanecer neutral respecto a la cuestión de la verdad última» de los temas estudiados (Heelas, 1996:5-6). Con total claridad lo ha presentado W. Hanegraaff al proponer una metodología empírica que se caracteriza por un “agnosticismo metodológico” que se desmarque tanto del enfoque positivista-reduccionista que parte del carácter ilusorio de toda creencia religiosa, como del enfoque religionista que presupone a priori la verdad y la validez de la religión. Más bien debe partirse de la imposibilidad de contestar científicamente la pregunta acerca de la verdad religiosa o metafísica. Por ello se considerará fundamental tratar por todos los medios de hacer justicia a la integridad de la cosmovisión de los creyentes (en una determinada “religión”). En ese sentido será crucial la distinción entre el punto de vista del creyente (emic) y el punto de vista del discurso académico sobre el fenómeno religioso (etic), tomando prestadas estas útiles categorías antropológicas.
En este estudio tomaré como hilo conductor la reflexión sobre la “espiritualidad Nueva Era,” mostrando que, en principio, se sitúa en las antípodas de la tendencia fundamentalista y que ambos polos se desarrollan de manera paralela en el tiempo, encontrando algunas de sus fundamentaciones teóricas durante la primera mitad del siglo XX y logrando su auge social en la segunda mitad del siglo, especialmente gestándose en los años sesenta y alcanzando su culminación entre los años setenta y noventa del siglo XX.
Efectivamente, después de declarada la muerte de Dios y de acentuarse el proceso de modernización secularizadora y desacralizadora, retiradas las religiones cada vez más a la esfera de lo privado y perdiendo su hegemonía cultural, por tantos siglos incuestionada, desde finales de los años sesenta asistimos a un nuevo impulso religioso o espiritual, a un retorno de lo sagrado, a una revancha de Dios, a una resacralización del mundo. Ahora bien, esto puede producirse al modo tradi-cionalista, fundamentalista, integrista, como intento de rejudaización, recristianización y reislamización de la cultura, la sociedad y la política –por limitarnos al horizonte abrahámico, pues sabemos que en la India y Japón hemos asistido a movimientos similares con el hinduismo y el shintoismo–, como un retorno a los textos revelados en el origen de las religiones correspondientes y al valor de las tradiciones e instituciones históricamente consagradas o, por el contrario, al modo Nueva Era, llevando a cabo una crítica radical del pasado, sobre todo con vientos que impulsan a la des-tradicionalización y des-institucionalización de la religiosidad/espiritualidad, una crítica del carácter autoritario y dogmático de las jerarquías que han detentado el poder espiritual y temporal en las diversas tradiciones y remitiendo ya sea a nuevas revelaciones espirituales (véase el importante tema de las “canalizaciones” en los orígenes y desarrollo de la Nueva Era) ya sea directamente a la propia autoridad personal, característica de la “espiritualidad del yo” o “espiritualidad interior”. Por decir esto último con palabras de Heelas: «Esencialmente, por tanto, se trata de un yo que se valora a sí mismo. Al valorar su propia identidad, su propia libertad, su propia libertad de expresión, su propia autoridad, poder y creatividad, su propio derecho a decidir cómo vivir la vida buena, es fácil ver como consecuencia que este yo es crítico de todo aquello cargado de tradición» (Heelas, 1996:160)
Ahora bien, el propio Heelas sabe ver que tales características constituyen condiciones necesarias, pero no suficientes, de la sensibilidad Nueva Era, pues todo ello puede vivirse desde un enfoque puramente “humanista-expresivista” ajeno a cualquier espiritualidad. Lo anterior forma parte de lo que T. Parsons denominó “revolución expresivista” –refiriéndose al giro cultural que se produjo en los años sesenta y setenta–. También Ch. Taylor ha hablado del «giro subjetivo masivo de la cultura moderna». En cualquier caso, la tesis de Heelas es que «la Nueva Era atrae a yoes relativamente destradicionalizados, que buscan una auto-cultura autónoma, que aspiran a fundamentar su identidad en el interior, que quieren ejercer su independencia, su autoridad, su elección, su expresividad» (Heelas, 1966:163).
Efectivamente, todo el esfuerzo de Heelas es el de contextualizar la Nueva Era, poniendo de manifiesto que es una espiritualidad de la modernidad, que constituye, en realidad, una radicalización de los valores típicamente modernos y que no puede entenderse sino como continuación del movimiento romántico contra-ilustrado (pues ni que decir tiene que la modernidad es una realidad compleja en la que intervienen distintos modos de auto-comprensión y que resulta simplista reducirla a alguna de sus modalidades).
Esta consideración de la Nueva Era como “movimiento romántico” (entendiendo el romanticismo como una tendencia universal de la mente humana) la encontramos también en Hans Sebald. Pero veamos hasta qué punto y en qué sentido la Nueva Era es moderna, tal como la interpreta Heelas:
«La Nueva Era es una espiritualidad “de” la modernidad en el sentido de que ofrece una versión sacralizada de valores ampliamente compartidos (libertad, autenticidad, auto-responsabilidad, auto-confianza, igualdad, dignidad, expresividad creativa y, sobre todo, el yo como valor en sí mismo y por sí mismo) y presupuestos relacionados con todo ello (sobre la bondad intrínseca de la naturaleza humana, la idea de que es posible cambiar para mejor, la persona como locus primario de autoridad, la desconfianza hacia las tradiciones y la importancia de liberarse de las restricciones impuestas por el pasado, etc.). La Nueva Era pertenece a la modernidad en su tendencia progresista (mira hacia el futuro) y constructivista (más que pensar que las cosas tienen que repetirse continuamente, se piensa que tienen que cambiarse). La Nueva Era pertenece también a la Modernidad por su fe en la eficacia de prácticas específicas» (Heelas, 1996:169).
Esta pertenencia de la Nueva Era a la modernidad puede parecer algo obvio, sin embargo conviene insistir en ello para su mejor comprensión, pues a veces, desde dentro del propio movimiento sobre todo, suele pasarse por alto el factor continuidad y creerse que se fundamenta en revelaciones totalmente novedosas y sin relación con el pasado. También F. Díez de Velasco considera las Nuevas Religiones como productos de la modernidad, de las sociedades industriales y postindustriales, del mismo modo que las sociedades preagrícolas y luego las agrícolas vieron nacer religiones que correspondían a un determinado marco general de producción. Efectivamente, las nuevas religiones se inscriben en el marco industrial y postindustrial, surgiendo de la disolución de la sociedad tradicional y del impacto de los presupuestos ideológicos de la modernidad y más recientemente de la globalización. De ahí también su fuerte carácter individualista y su organización poco compleja, o incluso su tendencia cada vez mayor al funcionamiento en redes.
Especial mención merecen los matices de Hanegraaff, quien ve en la Nueva Era el impacto de la modernidad, ciertamente, pero explicitando y tematizando su relación con el esoterismo. De tal modo que la mediación crucial pasa a ser el proceso de reinterpretación creativa del esoterismo tradicional, en su transformación en esoterismo secularizado. Coincidimos con él cuando afirma que los procesos de “secularización del esoterismo” deberían pasar a ser una prioridad del estudio académico del esoterismo y de los Nuevos Movimientos Religiosos. Eso le lleva a distinguir entre un esoterismo conservador y tradicionalista (tendencia que hallamos en cualquier religión) y un esoterismo secularizado que hace coincidir con la noción de “ocultismo”.
En este aspecto de su estudio, Hanegraaff recurre especialmente a las obras de Antoine Faivre6 para seguir la pista a las transformaciones del esoterismo tradicional, desde su síntesis renacentista de neoplatonismo, hermetismo y kábala (más las ciencias esotéricas tradicionales, sobre todo magia, alquimia y astrología) hasta su secularización moderna bajo la denominación de ocultismo: «El ocultismo puede definirse como una categoría en el estudio de las religiones, que comprende todos los intentos llevados a cabo por esoteristas para habérselas con un mundo desencantado o, alternativamente, por personas en general para dar sentido al esoterismo desde la perspectiva de un mundo secular desencantado» (Hanegraaff, 1998:422).
Así pues, los orígenes del ocultismo habría que buscarlos en E. Swedenborg (1688-1772), en F.A. Mesmer (1734-1815) y en el espiritismo moderno. Y su verdadera constitución en la síntesis teosófica llevada a cabo por H.P. Blavatsky (1831-1891). En este campo, Hanegraaff sigue a J. Godwin (1994) e insiste en el carácter fundamentalmente occidental de la nueva teosofía,7 algo que va contra la opinión generalizada, que suele ver en la teosofía un esoterismo de corte oriental (hindú-budista sobre todo), frente a los esoterismos más claramente occidentales (en especial cristianos, pero también judío-cabalísticos), como el caso de las diversas escuelas rosacruces y de la antroposofía de Rudolf Steiner. Habría que ver hasta qué punto estas diferenciaciones siguen teniendo sentido, justamente a partir de estas nuevas revelaciones de las que quizás hay que destacar no tanto su carácter externamente sincretista, como su espíritu genuinamente sintético, partiendo de principios esotéricos centrales. Veremos que esto sí se manifiesta así en las presentaciones posteosóficas: pienso fundamentalmente en el propio R. Steiner y en la obra de A. Bailey, a mi entender fundamento principal de la tematización esotérica de la Nueva Era. Dos autores que Hanegraaff sólo cita de pasada, aunque no deja de reconocer que constituyen las bases de la «Nueva Era sensu stricto». En este estudio tendremos que detenernos en ellos mucho más de lo que Hanegraaff ha realizado, no sin razón, dado que él se centra sobre todo en las dos décadas que van de 1975 a 1995. A partir de la segunda mitad del siglo XX y a través de la popularización de la espiritualidad Nueva Era, asistiremos a un estallido polimorfo de enseñanzas, mensajes y autores que se sitúan en la estela de la llamada Nueva Era. Ofreceremos algunas indicaciones sobre ello, a partir del fenómeno de las “canalizaciones,” aspecto destacado de la new age.
Veamos algo más despacio algunas de las raíces, de los precursores remotos, de los pioneros inmediatamente anteriores, de los fundadores principales y de sus representantes más influyentes.