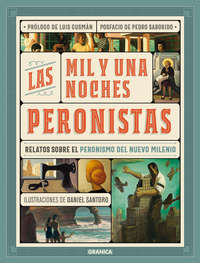Kitabı oku: «Las mil y una noches personistas», sayfa 3
Escuditos,
por Jorge Alemán
a Gustavo Abrevaya
Siendo un niño encontré en casa una cajita llena de escuditos, escondida en un placard. Así fue que hallé una de esas insignias que los mayores llevaban en el ojal. Pero esas insignias, por razones extrañas a mi entendimiento, no eran inocentes. Estaban ocultas desde hacía tiempo, nunca las había visto antes.
Entonces pregunté a Madre por su significado y, antes de terminar la pregunta, me respondió:
—Están prohibidas.
Aquí mi asombro se demoró en el brillo huidizo que me observaba desde el escudito. Nunca había tenido en mis manos un objeto tan mínimo, casi insignificante, y que a la vez participara de lo prohibido. Madre había sido concluyente: prohibidos.
Y pude sentir su temor cuando pronunciaba esa palabra. ¿Qué representaban? ¿Qué bizarra pertenencia señalaban?
—No sé si Padre podrá explicarte esto a tu edad. Que lo haga él porque a mí siempre me gustó Evita –¿Había escuchado antes el nombre de Evita?–. Que él te diga algo porque eso va a volver…
Un pequeño objeto, con colores familiares en el caleidoscopio de una patria perdida en la infancia del hijo de un peronista, se presentaba por primera vez como el talismán de un mito siempre a descifrar.
Cora volvió a trabajar,
por Celeste Abrevaya
Francisca se miró la bombacha limpia y frunció el ceño.
—Mamá, mamá, vení, quiero agua, salí del baño. Mamá, dale.
Los hijos siempre golpeaban a la puerta, ese reclamo de cada día, lleno de amor, seguro, pero implacable.
Terminó lo suyo y salió.
La llamaban la puta. Seco, impiadoso. “Ahí viene la puta”, decían cuando ella pasaba. Esos pantalones, el cigarrillo que fumaba hasta en la calle, hasta en la calle ¿te das cuenta?, es increíble, y la cascada de rulos negros que le llegaba a la cintura, para el barrio eran suficientes argumentos. Los muchachos del Atalaya en Isidro Casanova le comían el culo con los ojos cada vez que salía a hacer los mandados. Un culo redondo y parado que movía como Tita Merello. “Mirá ese pan dulce, por favor, querido”, decían sin disimulo desde la mesa del bar, junto a la ventana. “Cuando viene es una gloria, pero cuando se va, mi Dios, me arruina el día”. Y también: “A esta le gusta que la miren, lo único que quiere es tener un macho encima”.
Algunas vecinas la despreciaban y tampoco ocultaban su opinión: “Ay señora, cuide a su marido, los hombres son cabeza fresca y a estas putitas se le van al humo”.
Sin embargo, otras, las menos, la admiraban en secreto. Quizás porque entendían que Francisca era lo que ellas hubieran querido ser, pero no se habían animado. Mientras baldeaban la vereda cuchicheaban sobre el último novio de Francisca y comentaban ese andar soberbio que tenía, esa seducción desfachatada que ellas habían perdido por tener que lavar calzones. ¿Qué no hubieran dado por ser como ella, aunque más no hubiera sido por un momento? La admiración las desgarraba. Y tenían el coraje de admitirlo.
Elena y Nilda se la cruzaron en la verdulería y rompieron el hielo. Caminaron juntas. Entre risitas nerviosas, como una travesura, le pidieron un Derby. Ella les convidó. Tosieron la tos del primer cigarrillo.
—¿Qué me diste, Francisca? Me da todo vueltas.
Francisca se encogió de hombros.
—Es la costumbre, cuando se te pasa el mareo, empezás a disfrutar y entonces entendés para qué fumás.
— ¿Y para qué fumás?
—Mirá, después de dormir a los nenes, salgo al patio, prendo un cigarrillo y ya tenerlo entre mis dedos me cambia el día. No parece mucho, ¿no? Pero yo lo veo como los negros cuando abolieron la esclavitud. Una vez que probaste eso, es un camino de ida.
Entonces, con la premura de lo nunca dicho, hablaron de la vida doméstica, del ahogo que sentían. Se decía que del trabajo a casa y de casa al trabajo, pero para Elena y para Nilda el trabajo y la casa eran lo mismo.
Francisca había tenido que conseguirse una changa cuando su marido se fue, dos años atrás. Hacía la manicura en la peluquería de Teresa. Juntaba unos mangos, mantenía a los hijos, que eran tres, dos nenas y un varón.
—Se fue con otra, Elisa. Supe que armó una familia nueva. Yo ya hice eso del matrimonio y la verdad es que no me gustó. No me enganchan más. Ya sé que en el barrio me llaman puta, que digan lo que quieran. A Evita también le dicen puta.
— ¿No lo extrañas?
—Al principio, un poco. Pero un día me di cuenta de que hacía mucho que estaba harta de esa vida, y entonces me alivié, así que, en secreto, le agradecí al turro ese por su traición y decidí seguir sola. Mis hijos lo extrañan, y tienen razón, pobrecitos, el tipo no les da ni cinco de bola. Pero estamos inventado una familia sin un pelotudo en camiseta que se tira pedos y que en lo único que piensa es en Boca. Yo me divierto y no lo tengo ahí diciéndome “Francisca, ¿qué hiciste todo el día? ¡Esta casa es una pocilga!”. Igual, les digo, alguna cosa linda tenía Antonio, en primavera mi casa siempre olía a jazmines que él me traía. Pero ahora huele a Derby, qué se le va a hacer. Y me encanta. José duerme conmigo dos veces por semana, el tipo me cumple, eso me gusta, arregla la cortina cada vez que se traba y encima cocina un pastel de papas para chuparse los dedos. No necesito que me dé un techo, ya tengo uno. Y si alguna vez se borra, entonces, chicas, al carajo con José. No necesitás ser un macho para cambiar una lamparita.
Hubo escandalizadas risas femeninas.
—¿Y cómo es estar con otros hombres? –preguntó Nilda, tenía la excitación a la vista–. Yo solo conocí a Juan. Me casé a los 19, y acá estoy. No me quejo, eh, nos llevamos bien, es bueno conmigo, me ayuda con la casa, los sábados hacemos las compras, es un padre amoroso –Nilda hizo un silencio–. Lo que pasa es que yo, cuando era chica, me imaginaba otra cosa de la vida.
Francisca hizo una mueca y las miró con el cigarrillo en la boca.
Las chicas tenían el corazón agitado, querían escucharla, saber más.
—Hay que probarlo. Un mismo hombre para siempre es aburrido, pero eso es para mí. Y que Dios me perdone.
Miró al cielo y dio otra pitada al cigarrillo.
Después charlaron como la mayoría de sus vecinas, dijeron que gracias a la Señora pronto iban a poder votar, algo muy importante.
—¿Se imaginan? Yo nunca estuve en un cuarto oscuro, no veo la hora de depositar mi voto en la urna, PERÓN PRESIDENTE–EVITA VICE, yo apoyo al General y a la Señora hasta la muerte –dijo Elena.
—Eso, hasta la muerte –dijeron las otras dos a coro, se sorprendieron, se miraron, y empezaron a reír a carcajadas.
Después cambiaron los temas, los bueyes perdidos aparecieron como siempre, dijeron que era un invierno frío, y también comentaron la última película de Carlos Schlieper, Cosas de mujer. Se despidieron con un beso, y Nilda propuso ir a la plaza con los chicos el domingo a la tarde.
Cuando Francisca entró a su casa, dejó el changuito con las compras en la cocina y se fue al baño.
La bombacha seguía limpia.
Preparó fideos, gritó “a comer”, los chicos llegaron corriendo, parlotearon y comieron como potros felices. Después los acostó, salió al patio, suspiró, prendió un Derby. Contó las estrellas, canturreó Cambalache, terminó el cigarrillo, lo pisó, se fue a la cama.
Ya se dormía cuando pensó:
—No quiero ser madre otra vez.
El domingo, después de la siesta, se encontraron en la plaza. Llevaron bizcochitos de grasa, mate, una Crush. Mientras los chicos jugaban a la mancha, ellas charlaban, la conversación fluía, los temas se atropellaban, hablaban, se escuchaban, desmenuzaban cada palabra que salía de cada boca, no dejaban de contenerse y aconsejarse, de compartir lo silenciado por pudor o por la creencia de que hay cosas que no se ventilan. Dijeron groserías, hablaron de sexo, se retorcieron de la risa, fumaron, se abrazaron, las lágrimas vinieron solas.
Se hicieron las ocho.
—Chicos, a casa, vamos, a despedirse. Cinco minutos más y listo, es tarde –gritó Elena, que ya juntaba las cosas.
Francisca le agarró la mano a Nilda, la miró a los ojos, le dijo:
—Creo que estoy embarazada.
Elena escuchó y volvió la mirada para donde estaban las dos mujeres.
—Bueno, bueno, jueguen un rato más –dijo, y se metió en la conversación.
—¿Estás embarazada? ¡Qué alegría, Francisca! ¡Felicitaciones! –dijeron casi en automático y se le acercaron para abrazarla.
Francisca les mostró una palma, se fue para atrás, no quería abrazos.
—No entienden. No voy a tener otro hijo, necesito que me ayuden.
La miraban.
—No es momento, no tengo plata, pero tampoco es eso, yo, la verdad, no tengo ganas. A José no voy a contarle. Estamos tan bien así –las miró–. Yo creí que con todo lo que hablamos me iban a entender. Todo ese blablá de la libertad, el deseo, el fastidio con el encierro, ir y venir a mi antojo. Yo no conseguí nada por mí misma. Y estoy cansada para empezar de nuevo con los pañales. Che, no me miren así, por favor.
Elena agarró sus cosas, les pegó un grito a los hijos, miró a Francisca:
—Con esto no puedo, lo que tenés adentro tuyo es un tesoro, y que estés pensando en sacártelo, ay, Dios, no, no. Perdoname.
Se fue Elena.
Nilda la abrazó y le susurró al oído:
—Yo te voy a ayudar, hermana.
Le dio un beso como nunca antes le había dado a una mujer y buscó a sus hijos que seguían en las hamacas.
Francisca se quedó sola, se apretó el entrecejo con los dedos, hizo fuerza para no llorar. Prendió un cigarrillo, le dio una pitada larga. Miró al frente, un grupo de chicos jugaban a la pelota. Atrás, en un viejo paredón una pintada decía “Perón–Eva Perón. La fórmula de la Patria”. Agarró a los nenes, se fueron a casa. Los mandó a bañarse y puso a Juanita Larrauri en el tocadiscos.
Bailó Evita Capitana en la cocina mientras hacía milanesas con puré.
Al día siguiente se despertó temprano, llevó a los hijos al colegio y se fue a lo de Teresa. A media mañana apareció Nilda, se paró frente al mostrador y le dijo a la empleada que quería hacerse las manos.
—Con Francisca, por favor.
Francisca sacó los elementos de manicura, empezó a limarle las uñas. Charlaron del rumor: parecía que el domingo siguiente, Día del niño, la Fundación Eva Perón iría al barrio a repartir regalos.
—Carlitos quiere una bicicleta. Ya le dijimos que ni lo sueñe, no nos alcanza, que le pida a Evita, a ver si tiene suerte. Así que, dicho y hecho, le escribió la carta y, dice que se la quiere dar a la Señora en persona –contó Nilda, y se miró las uñas–. ¡Quedaron preciosas!
Antes de irse, agarró la cartera, sacó la propina para la manicura, en la propina iba un papelito, en el papelito un número de teléfono.
—Llamá a Cora, es amiga de toda la vida –le dijo en un susurro.
—Gracias Nilda, gracias, de verdad.
En el descanso, se fue al teléfono público y marcó el número.
—Hola. ¿Hablo con Cora? Mi nombre es Francisca. Llamo de parte de Nilda Gómez. Ella me pasó su teléfono, quiero hacerme un… este… usted entiende.
—Sí, sí, qué tal. Fenómeno, el viernes de la semana que viene, a las cinco de la tarde, ¿le viene bien?
—Sí, está bien. ¿Cuánto me va a costar?
—Nada, princesa, lo que pueda.
— ¿Cómo?
—¿Nilda no le explicó? Somos la REP, Red de Enfermeras Peronistas. Donde existe una necesidad nace un derecho. Para eso estamos, ayudamos en lo que podemos a las mujeres que lo necesiten, y solo eso. La REP es una red clandestina, somos enfermeras, y peronistas hasta la muerte.
Hasta la muerte, escuchó Francisca, y dijo:
—Gracias, Cora. Estoy un poco nerviosa. ¿Usted está en Capital?
—No estés nerviosa, mami, te puedo tutear, ¿no? Te vamos a cuidar. Estoy en Boedo. Salcedo 3610, departamento 2. Te espero.
—Un beso, gracias en serio. Nos vemos.
***
La calle principal de Isidro Casanova era un hervidero. Los pibes estaban excitados, daban alaridos, corrían entre los adultos, se tropezaban, berreaban. Esperaban la llegada de los camiones con los regalos.
Las veredas estaban decoradas con banderines de colores con las figuras de Perón y Eva, y la leyenda “Los únicos privilegiados son los niños”. Algunos llevaban carteles hechos a mano o con sábanas viejas. Le hablaban a Eva, le pedían que fuera candidata, le decían que la amaban.
Nilda y Elena vieron a Francisca de lejos, se saludaron con la mano. Elena la miró seria, pero fue la primera en acercarse. La agarró a Nilda de la mano y cruzó la calle esquivando gente. Se dieron un abrazo.
—¿Cómo estás, Francisca?
—Estoy tranquila, gracias.
—Disculpá que el otro día me fui así, me sentí mal después.
—No te preocupes, vení, dame un abrazo.
—Escuché que viene Evita, no sé si será cierto, ¿ustedes qué dicen?
—¿Evita? ¿En serio? Ay, que me va a dar algo, conozco una vueltita para quedar más cerca, vengan, llamemos a los nenes. Si la veo la voy a besar, le voy a tocar ese pelo brillante que tiene. ¡Ya sé! Le puedo regalar mi cadenita –dijo Elena casi en un grito.
Los camiones llegaron escoltados por un Cadillac negro. Se acercaban despacio. Estacionaron en medio de la calle, entre el tumulto. Elena, Nilda y Francisca habían podido dar la vuelta, pero no había manera de avanzar más.
—¡La veo! ¡La veo! ¡Ahí está, mirá como saluda! –gritó Francisca.
Los aros de perlas, el rodete, esa sonrisa que solo ella podía mostrar. La piel tersa y luminosa. Tan bella, la Señora. Saludaba con el brazo levantado, la palma de la mano abierta.
Norma, la más chica de las hijas de Francisca, se escabulló y corrió hasta ella. Le colgaban mocos verdes de la nariz. Cuando la vio, se le prendió a las piernas, Eva se agachó, la agarró de la cara y le dijo:
—¡Pero qué hermosa sos! ¿Cuántos años tenés?
Norma abrió grandes los ojos y le mostró cuatro dedos.
—Tomá, mi amor, un regalo para vos –Evita le entregó una muñeca de paño, una negrita llena de rulos, le revolvió el pelo, le dio un beso y siguió.
Un custodio se le acercó al oído y le dijo:
—Señora, la nena le ensució el tapado con moco.
Eva lo miró seca y contestó:
—Los niños no ensucian.
***
—Nilda, ¿me vas a acompañar? Tengo miedo.
—Sí, Francisca, yo te acompaño. Va a salir todo bien.
***
Entraron al consultorio. Cora abrió la puerta y saludó primero a Nilda. Era una gorda sonriente, el pelo corto y lacio, petisa, hablaba fuerte. Tenía la boca ancha, pintada de rojo y un delantal blanco.
—¡Negra querida! ¡Tanto tiempo! No esperaba verte, qué sorpresa.
Se abrazaron, Nilda le presentó a Francisca.
—Cuidámela, Corita, es mi amiga. Ponele unos tangos, que le gustan.
Caminaron por un pasillo largo y entraron al departamento. Había muchas plantas, y en un almanaque un dibujo de un obrero con un overol azul que alzaba un martillo. Dos gatos daban vueltas por ahí. Las paredes estaban pintadas de amarillo clarito, y la luz del hall de entrada titilaba.
—Vení Francisca, vamos a empezar. No va a ser largo.
Francisca besó a Nilda.
Entraron en una habitación, había una camilla negra.
—Acostate y sacate el pantalón, mami, ¿así que te gusta el tango? Vamos a poner la radio.
Francisca hizo caso, estaba nerviosa, pero el tango la calmaba.
Cora empezó a preparar el instrumental.
Nelly Omar cantaba Desde el alma.
—¡Esta Nelly tiene una voz! ¡Por favor! ¡Quién pudiera! Canta mejor que muchos que se hacen los machitos –dijo Cora.
—Sí, sí –contestó Francisca, con voz de persona ausente. Su cuerpo era lo único que tenía en la cabeza.
La transmisión se interrumpió de golpe. El locutor anunció una cadena nacional.
Compañeros, quiero comunicar al Pueblo Argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto…
Se produjo un silencio. Francisca, con las piernas abiertas y las manos atrás de la cabeza, masticaba un caramelo de menta.
No tengo en estos momentos, más que una sola ambición. Una sola y gran ambición personal: que de mí se diga cuando se escriba este capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que Perón convertía en hermosas realidades y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que eso.
Cora rompió en llanto. Francisca empezó a temblar. Se agarraron de las manos y se miraron.
Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres […]. Si con ese esfuerzo mío, conquisté el corazón de los obreros y de los humildes de mi patria, eso ya es una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo no quiero otra cosa que este cariño.
—Es una reina –dijo Cora.
Estoy segura de que el Pueblo Argentino y el Movimiento Peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso ella es inquebrantable, indeclinable y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón.
El locutor anunció el fin de la cadena nacional.
Volvió el tango.
Las mujeres quedaron en silencio.
Y en silencio se miraron, sonrieron, lagrimearon.
Cora volvió a trabajar.
Relojito,
por Ezequiel Bajadish
Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París – y no me corro –
tal vez un jueves, como es hoy de otoño.
César Vallejo
Ya deje de mirarme torcido hombre, que no estoy aquí para causarle molestias. Que este ojo ciego y estas pilchas no lo intimiden, que soy un buen cristiano. Simplemente no pude dejar de escuchar a usted y a sus amigos hablar hace unos momentos y se me ocurrió ¿por qué no? acercarme a charlar unos instantes. Los vi llegar hace una hora o quizás un poco más y los noté extraños. Somos pocos y aunque no nos hablemos, nos conocemos bien en este tugurio. Algunos parroquianos vienen solos y beben toda la noche sin mediar palabra con nadie, se desmayan sobre las mesas hasta la hora de cierre o agitan el vaso por los aires y, como si se tratara de un lenguaje cifrado que los mozos interpretan a la perfección, les llenan el vaso. Otros cuantos, en cambio, se la pasan deambulando de mesa en mesa en busca de alguien para conversar. No es mi caso particular, naturalmente ocupo el primero de los ejemplos que le mencioné.
¿Esta libreta? No se me apure que va a haber tiempo para eso. Le decía que hace un poco más de una hora lo vi llegar con sus colegas, sus amigos. ¡Salud por ellos! Que vinieron y se sentaron, todos menos usted. Lo vi caminar de una punta a la otra de la barra, estaba nervioso, y apuesto que todavía lo está. Miraba la puerta de calle, miraba la hora en el aparato aquel, volvía a mirar y se preocupaba.
Después de que se hubieran sentado a su mesa, los escuché hablar prestándoles una atención casi violadora. Me disculpo por eso, pero ya está hecho. “¿Y si no viene?”, preguntó su amigo, mientras una duda le recorría la cara y usted le respondía, más que para él para usted mismo, que Relojito Torres iba a llegar. El muchacho grandulón de allá preguntó, como sacándose un abrigo al llegar, si no se habría enganchado con alguna mina en el camino o quizás se le complicó, pero usted lo cortó en seco aludiendo a la puntualidad de su amigo, y que jamás el tal Relojito llegaría tarde al truco de los jueves. Una bosta el truco gallo, ¿eh? Pero claro que no estoy acá para juzgar los métodos de juego que emplean, sino, por el contrario, para contarles una historia. Porque resulta, muy a pesar de todo, que el tal Relojito que ustedes esperan y nombran, me recuerda a un viejo amigo que, al igual que él, no llegaba tarde a ningún lado. Y era tal su puntualidad que se volvía absurda esa clase de comportamiento. Pongamos por caso que me tenía que encontrar con el aquí mismo a las diez en punto, y al llegar yo a las diez menos cuarto, él ya hubiera estado aquí desde antes de lo que, en un principio, yo podría adivinar.
Soy un hombre viejo y cansado. En cuanto a lo material se refiere, estoy quebrado. No tengo nada para ofrecer ni ganas de que me lo ofrezcan. Pero lo que sí tengo, y eso amigo mío vale más que cualquier oro del mundo, son historias. Historias que marcan el tiempo como un compás eterno, uno que dibuja un vaivén pendular e hilvana los momentos con los lapsos más increíbles que cualquiera de ustedes pueda imaginar.
Mi Relojito era un judío que se hacía llamar Taurelle. Lo conocí en la década del cuarenta, cuando trabajaba en la metalúrgica Tiberi de La Plata. Nos hicimos muy amigos por las cosas que teníamos en común: el peronismo y el fútbol. Era 1943 y se terminaba la década infame, pero las aguas estaban tibias. Eran tiempos difíciles y era complicado amoldarse para sobrevivir. Pero por suerte siempre había una buena razón para yirar un poco, para que la realidad no fuera tan áspera.
Al poco tiempo de conocernos ya éramos amigos. Él era un peronista que vino del anarquismo y yo un peronista de Perón. Sin embargo congeniamos. Era Taurelle quizás la persona con la que más relación tuve durante esa docena de años que duró nuestra amistad. Cada cierta cantidad de tiempo, nos encontrábamos fuera del trabajo en distintos lugares: Plaza de Mayo, Parque Rivadavia, o aún más allá de la General Paz. Cualquier excusa nos venía bien para olvidar la rutina y pasar un buen rato entre amigos.
La primera vez que nos vimos fuera de la fábrica me sembró una sensación extraña. No sé exactamente qué era, pero de sentido tan inexplicable como atractivo. Aquella tarde Taurelle y yo habíamos quedado en encontrarnos en el barrio de Boedo de donde él era oriundo, para ver salir campeón a Boca, en el café Margot. Yo llegué temprano pero cuando lo encontré, el hombre ya estaba ahí desde hacía más de una hora. Taurelle fumaba lento, como quien espera demasiado que las cosas sucedan. Y así nos pasábamos la vida. Él tomando cerveza negra y yo, vino con soda.
En un principio, esta historia no parecería tener nada fuera de lo corriente: dos amigos que solían visitarse para charlar sobre los pormenores de la vida, el trabajo, la familia, quizás un poco de fútbol y política de por medio, pero nada más.
Con el pasar del tiempo la idea de que Taurelle llegara temprano a todos lados me comenzaba a inquietar, y ya no estamos hablando de media hora o una hora de anticipación, dentro de los parámetros medianamente normales para las personas pragmáticas. Sospechaba que el tipo estaba esperándome mucho más tiempo del que yo podría calcular, así que una tarde lo aceché. Habíamos pactado en la planta encontrarnos más tarde en el Luna Park para ver la pelea de Kid Azteca y Sebastián Romanos. Tomé la iniciativa yo. La pelea comenzaría a las 20:00, por lo que lo cité a las 19:00. Tenía la idea de que Taurelle llegaría antes de la hora pactada, por lo que me anticipé en llegar no una, ni dos, sino cuatro horas antes, para ver el momento exacto en el que él llegase.
A las 15:00 horas del 2 de enero de 1943 llegué al Luna Park por la calle Madero frente al parque. Fue tal mi sorpresa que me quedé petrificado. Taurelle estaba sentado en un banco fumando un lento cigarro y dándome la espalda. En ese preciso instante traté de pensar en frío, no iba a lanzarme sobre él para interrogarlo porque habría sido muy obvio. Entonces me metí en un café, me aseguré de que no pudiera flanquearme y lo observé las siguientes horas por la ventana.
Encendí un cigarrillo y después de ese otro más. Taurelle seguía en la exacta misma posición, sentado frente al Luna Park esperándome. Pasaron las horas y no se le movió ni un solo músculo, petrificado con la vista puesta en un irreconocible punto fijo. Cuando faltaban exactamente cinco minutos para las 19:00, Taurelle se movió. Levantó un brazo para mirar su reloj y volvió a tomar su posición habitual. Me acerqué a él con total naturalidad, lo saludé como de costumbre, cruzamos algunas palabras y nos metimos a ver la pelea.
Pasaron extraños años. Pero los momentos de idas y vueltas frecuentando a Taurelle se habían terminado. Para 1954 la fábrica cerró dejándonos a todos en la calle. El mundo vivía alterado: aquí el peronismo ganaba las elecciones legislativas, en Rusia la URSS practicaba un ensayo nuclear que nos dejó perplejos, Alemania salía campeón del mundo, y yo trabajaba como peón en una estancia. Sin embargo, un día caminando por el centro, con un dolor físico que me atormentaba, en un instante que podría haber sido al menos eso, lo volví a ver después de por lo menos un año de no haberme telefoneado ni haberlo visto ni por casualidad. Apareció en mi vida para cambiarlo todo.
En Corrientes y Montevideo lo vi tomando una cerveza en el café La Paz. Estaba solo y fumaba, lento como siempre, estaba escribiendo en una libreta velozmente, como si el tiempo se le acabara. Crucé la calle sin mirar y por poco me atropellan. Al llegar a la vidriera le hice señas desde afuera y, apenas me vio, dejó lo que estaba haciendo, cerró rápidamente la libreta y me invitó a tomar un café.
Hablamos durante horas y nos pusimos al día. Me dijo que había conocido a una mujer hermosa y que había tenido un hijo precipitadamente, que era apenas un bebé de pecho, pero que un día sería un hombre libre. Me dijo que iba a irse de viaje durante un año, pero que a su regreso le gustaría que nos encontráramos para revivir esos momentos antiguos. Fumamos un cigarrillo en la vereda, él paró un taxi y se fue. Me volvió a dejar solo y con preguntas tan tempranas como filosas.
Durante un año me obsesioné con la idea de Taurelle y su regreso. No tanto por recobrar una vieja amistad, sino más bien por el misterio que se escondía en su puntualidad, en sus extrañas apariciones y desapariciones, y durante ese año todo me lo recordaba a él.
El año pasó velozmente a pesar de la ansiedad. A principios de junio recibí una carta de Taurelle diciendo que nos encontraríamos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo cerca del mediodía de la semana entrante. Llegué temprano pero como de costumbre él ya estaba ahí hacía bastante tiempo. Nos dimos un abrazo y eso fue lo único que pudimos hacer. El 16 de junio de 1955 nos abrazó a nosotros.
Antes del estruendo nos invadió el silencio que antecede a la tempestad, las sombras aéreas pasaron velozmente sobre nuestras cabezas, levanté la vista un segundo y vi un avión, el primero de muchos. En una de sus alas una insignia rezaba: “Cristo Vence”, lo demás es difuso. Una bomba cayó a metros de nosotros y voló en pedazos la fuente cerca de donde estábamos parados, caí al suelo con violencia, mientras oía desgarradores sonidos por todos lados. A mi izquierda una mujer se desangraba y un hombre pedía clemencia. Estaba aturdido, confundido, pero Taurelle no. Solo se quedó ahí parado viendo cómo sucedía todo. Me miró a los ojos fijamente y con un lento y certero movimiento se quitó el bolso y me lo arrojó. Luego un centenar de escombros cayeron sobre él.
Corrí cuanto pude. No sé exactamente hasta dónde llegué, pero me faltaba el aire, me sofocaba todo. El cielo se tornaba rojo, los sonidos, las explosiones, la gente que soltaba su último suspiro. Recuerdo que me metí en las entrañas del subte. A pesar del frío de la superficie de aquel junio, los antiguos túneles del subterráneo que desemboca en Plaza de Mayo eran un infierno conocido. El aire comenzaba a faltar y permanecer ahí era una sentencia constante. Si a esta situación le sumáramos explosiones en la superficie, incendios, gente aterrada corriendo por los rieles y los andenes, heridos por todas partes, humos que bajaban a grandes velocidades, el resultado inequívocamente desembocaría en asfixia.
Habían intentado matar a Perón, pero en ese momento lo único que me importaba era Taurelle. Lo primero que hice fue buscar el bolso que me había arrojado mi amigo para recordarlo de alguna manera.
Me senté en la camilla del hospital, aún con mucho dolor en el cuerpo, metí la mano en el bolso y lo único que había ahí era su libreta. La abrí con un nerviosismo nuevo que no experimentaba desde que espiaba a Taurelle. La primera página me dejó helado. Nada de lo que hubiera imaginado en el mundo habría sido lo que estaba viendo en ese instante.
Era una lista de incontables páginas con acciones que parecían indicar lo que debía hacer Taurelle en cada momento. Claramente no reconocí muchas de las cosas, pero sí encontré algunas que estaban relacionadas directamente conmigo.
En agosto de 1943 escribió que durante un tiempo iba a hablar todos los días con un compañero de la fábrica. A partir de esa fecha fui nombrado con regularidad en aquellas páginas. Sabía que el 2 de enero de ese año iba a encontrarse conmigo en las afueras del Luna Park, también sabía que yo estaría observándolo durante horas.
La libreta decía el momento exacto en el que se iba a enfermar, el punto cronológico correcto en el que la fábrica iba a cerrar, y el instante preciso en el que se iba a encontrar conmigo en el café La Paz después de un largo tiempo de ausencia.
Seguí leyendo y vi con claridad, con ese pulso abrumadoramente lento que tenía, cómo escribiría detalladamente cada suceso de su vida, cada acción, cada decisión que hubiera tomado, cómo sería la mujer con la que tendría su hijo, cómo y a dónde sería el viaje del que tardó un año en regresar y, lo más sorprendente y macabro de todo, sabía con exactitud la fecha, la hora y el lugar del bombardeo donde morirían más de trescientas personas. Y claro que en la libreta también estaba su propia muerte.