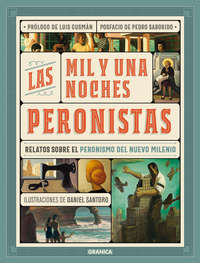Kitabı oku: «Las mil y una noches personistas», sayfa 5
Aquella visita,
por Carlos Dámaso Martínez
Vivo la muerte. A los cinco años
me acechaba; por la noche andaba
por el balcón, pegaba el hocico a
los vidrios, yo la veía, pero no me
atrevía a decir nada.
Jean Paul Sartre
Desde muy temprano, como un fantasma, como una sombra ha caminado por la pieza. Se ha visto en el espejo del baño reventándose un granito, o lavándose los dientes para sacarse el gusto desagradable de la boca. Y su cara cada vez más ajena, más mortecina que iluminada por algún gesto elocuente.
Después del último comprimido se ha puesto resignado y se ha metido en la cama. En la mesita de luz, en el cajón, ahí, tan al alcance de la mano, lo que guarda desde hace algunos días envuelto en un pañuelo sucio, gris.
“Debo aprender a vivir así”, se repite y no puede, no puede dormirse, entonces hurga en el cajón de la mesita y lo toca, lo acaricia suavemente y lo saca. Palmo a palmo va sintiendo esas líneas inconfundibles, va penetrando en los pliegues de una ceremonia inevitable.
El juego de levantar las manos aferradas al envoltorio gris es ya un juego sin emoción, y eso lo hace sentirse peor, porque es consciente de que no va a animarse a desenvolverlo y hacer de una vez por todas lo que tiene pensado, lo que quisiera hacer. Es más fuerte el deseo de postergarlo, de dejarse estar un rato más.
Después, nuevamente ese bulto humedecido por el sudor de sus manos dentro del cajón de la mesita, y sus ojos clavados en la foto de Dardo, de Dardo con el traje de la primera comunión.
Te habían comprado una torta inmensa con un rancho encima todo de chocolate. Me acuerdo que comimos durante tres días, hasta que quedó solo una porción para el tío, que estaba trabajando en el Observatorio Astronómico, a unas pocas cuadras de casa, y no podía venir porque afuera retumbaban las balas. Al principio tan lejos y después cada vez más cerca. Era la guerra. Una guerra que empezamos a mirar desde la puerta del pasillo y que recién comenzaba. Habíamos visto asombrados esos camiones con la cruz roja pasando a todo lo que da, uno detrás del otro, como una caravana enloquecida. El solo hecho de saber que iban soldados heridos o muertos nos ponía la piel de gallina; y pensar que algunos vecinos miraban como si estuvieran contentos, como si la guerra fuese una cosa divertida. Para colmo todo empezó justo el día de tu cumpleaños, ese dieciséis de septiembre nublado y tormentoso, y lo tuvimos que festejar solos, metidos adentro todo el día, corriendo a escondernos bajo las camas cada vez que pasaban los aviones y sentíamos ese bramido que parecía que se nos caía el techo; y nosotros que nos tapábamos los oídos para vencerlo. Después, la noche y todos a la pieza de mamá; la oscuridad y papá siempre despierto, sobresaltado, con la radio sobre la mesita de luz.
***
Alguien sube ahora por la escalera o es solo una impresión, un ruido confuso que hay que esperar nuevamente para ver si alguien sube de verdad. De ser así, muy pronto abrirá la puerta y después, desde su cama, esperará ver la figura que avanza, los pasos resonando sobre el parqué. Ahora es una mano la que aprieta el picaporte, la que empuja y entra. Quizás una mano blanca y muy larga. Esteban intuye que esta vez no se equivoca, y sus párpados cerrados contra la almohada no pueden ser ningún obstáculo.
Una mano... por culpa del silencio esas pisadas se escuchan más nítidas, tan cerca. Entran y atraviesan el living, se detienen en la cocina y encienden y apagan luces. Luego alguien avanza, se para en el primer dormitorio: viene un ruido contenido de cajones que se abren y se cierran. Pero los pasos salen nuevamente al pasillo y finalmente están cerca, muy cerca. Entonces Esteban piensa que no tiene ninguna posibilidad de escapar, que es mejor esperar con los ojos cerrados, metido adentro de la cama cubierto hasta la cabeza con las mantas. Mejor así, se dice, algo agitado, como si su voz le viniera desde una zona muy profunda.
***
Y todo había empezado de repente, un comunicado en la radio, un primer bando, y otro y otro. El toque de queda. El to-que-de-que-da, palabras nuevas, cosas nuevas que veíamos con asombro, con temor. La oscuridad. Todos en casa. Papá contando que se había salvado por milagro. Salvado de qué. Papá estaba con los leales porque se había salvado de que lo balearan los rebeldes. “Cargué nafta y a las dos cuadras escuché las ametralladoras: para colmo yo andaba todavía en el Chevrolet del Ministerio...”. Papá estaba a medias con los leales, era más del otro bando. Eso lo entendimos mucho después. Y vos, Dardo, cumplías años. Estabas tan muerto de miedo como yo y no comprendíamos qué estaba pasando: le-a-les y re-bel-des. Aunque a mí me parecía que tenían que ganar los leales. Sonaba lindo: le-a-les.
***
Y alguien ha entrado. Esteban cree verlo sentado en una silla, de espaldas a la cómoda, reflejando su reverso en el espejo. Está ahí y siente que puede estar también en muchos cuartos a la vez. Sin embargo, le cuesta vencer esa oscuridad que se abre detrás de sus párpados: es tan difícil romper esa quietud. Y la duda lo gana prontamente: ¿De qué manera hacer algo? Se da vuelta, se acurruca como si pudiera protegerse a sí mismo. Mamá entonces está por ahí, anda limpiando los muebles en el living; y en la cocina, en la radio: Tarzán. El rey-de-la-sel-va. Tarzán.
***
Había que tomar Toddy para ser fuertes como él... Y yo que creía en esas cosas y tal vez por eso le gané una vez boxeando al pelirrojo grandote de la mercería de la vuelta, aunque nunca fui bueno para pelear; tenía miedo, mucho miedo, ¿sabés? Y después siempre tuve miedo; no sé por qué me acuerdo de que al fin el tío pudo venir del Observatorio y estuvimos todos juntos en el comedor mientras él comía lentamente su pedazo de rancho, esa torta maravillosa, y afuera comenzaba el toque de queda. Qué ocurrencia, la de la panadería de barrio, haber hecho una torta con un rancho criollo todo de chocolate arriba, qué adorno. Le faltaba el gaucho y un caballo, llegó a decir mi tío cuando la vio.
Al otro día la guerra continuaba, pero allá donde estaba ese general Lucero que tanto nombraban por la radio. Era una mañana tranquila, el cielo estaba limpio y el sol empezaba a calentar. Después vino todo eso. No recuerdo bien para qué mi madre me había mandado a la calle; creo que fue porque en esos días se había juntado mucha ropa sucia y como la lavandera no había aparecido, yo debía ir a buscarla. Y en la calle, arriba, bien en el cielo, surgió de pronto el Gloster, un avión chiquito, brincador; y después, por el otro costado, lento, pesado, un Avro Lincoln, hasta que en el medio de ese cielo claro y profundo se rozaron en un tronar de motores y metrallas. Y yo ahí, parado, duro, muerto de miedo por un instante, hasta que empecé a correr por el medio de la vereda y me metí en un almacén que no había alcanzado a cerrar la puerta. Y luego, Dardo, esa penumbra donde nadie hablaba, donde solo se sentía un lloriqueo y alguien rezaba un padrenuestro. Poco a poco me fui dando cuenta de que la cosa no era con nosotros; era entre ellos, allá arriba; y no nos tirarían bombas, como había gritado una mujer en la calle. Entonces me sentí seguro, y envalentonado salí, justo para ver cómo el Gloster disparaba y en el cielo se dibujaba como líneas de puntos su metralla. No sé cuál de los dos venció, pero sé que mucho después todos decían que había sido una batalla inolvidable. Y yo que había ido a buscar a la lavandera. Te das cuenta.
Recuerdo que otra mañana llena de sol comenzaron los festejos. La guerra concluía. Casi todos estaban en las puertas de sus casas y cuchicheaban. Las estudiantes de la pensión de al lado iban y venían con ametralladoras y máuseres. Linda palabra máu-ser. Al frente unas vecinas se besaban con dos militares que repartían chocolates, largos paquetes de chocolates. Alguien decía que los soldados comen chocolate durante la guerra porque les da fuerza. Y nosotros que tomábamos Toddy para ser fuertes como Tarzán.
***
Y el intruso ahora ahí. Por qué de una vez por todas no levanta las colchas y lo enfrenta. Intenta hacerlo, pero se queda mirando a través de las sábanas. Apenas si alcanza a vislumbrar la luz del velador. Hay un sopor que lo detiene. Sin embargo, hace un esfuerzo y se destapa y se queda sentado sobre la cama. Mira hacia la cómoda, pero no ve, no puede ver más allá de su imagen en el espejo. Es consciente de que solo está fingiendo no ver: deliberadamente ha esquivado detenerse sobre la silla que está entre la cama y el espejo: se refugia entonces en las paredes de la pieza, en los objetos que lo rodean. Dardo con el traje de primera comunión. La fiesta en la casa nueva. Dardo elegante. Dardo de pantalón largo. La manta de vicuña. La manta de papá. Papá diciendo que al Pocho le llegó la hora y que si no fuera porque tiene dos hijos ya estaría en la calle con un máuser en la mano. Y la radio en su sitio nuevamente, en el comedor; cada uno en su pieza; y la radio con marchas triunfantes. Y lejos, muy lejos, en una cañonera un General entumecido, derrotado. Y la noche, la noche y sus constelaciones entrando por la ventana.
Vuelve al espejo sin aliento y esta vez le sale al cruce una sombra. No hay miedo, todo se disipa. Hay un rostro blanco, una mirada escrutándolo. Esteban comprende que es el momento de llevar a cabo una decisión tantas veces postergada. Es el momento, se repite y estira la mano hacia la mesita de luz; saca el pañuelo y lo abre sobre sus piernas. Permanece sentado mirando fijamente hacia la silla y descubre, en el espejo, al costado de aquella visita, su propia cara con una mueca tal vez burlona, tal vez de rabia; y más abajo, todo lo que se ve de su cuerpo sobre la cama; y también, su mano derecha que se eleva despaciosamente empuñando un revólver que apunta y dispara. Las balas de las armas de los otros que han entrado resuenan macabramente y una humareda hiriente le cierra los ojos.
Cuestión de tiempo,
por Miguel Gaya
Dicen que vivimos en un pueblo atrasado, y parece que los hechos le dan la razón a quien lo afirma. Algunas cosas del progreso se toman su tiempo para llegar, como la luz eléctrica, o la televisión, y hasta la revolución industrial, que hay quien dice que por acá no pasó. Y dicen que no se trata de distancias, sino más bien de extravíos. Hay cosas que tardan en llegar, porque vaya a saberse a dónde van primero.
Así pasó con la llegada del hombre a la Luna, que en mi pueblo cayó como en el 69; y el Cordobazo, del que se empezó a hablar en el 72. Tanto es así que el destacamento de milicos, que nadie recordaba por qué había quedado ahí, durante la época de los alzamientos militares tuvo muchos inconvenientes con las lealtades. El oficial a cargo se desayunaba con una proclama, y para cuando ensillaban para plegarse, los golpistas se habían rendido, o llamaban a elecciones. Así que un día se hartó, mandó dejar los caballos a la sombra y se puso a leer El desierto de los tártaros. Dicen que en el último capítulo para y vuelve a empezar.
Los que no hicieron eso de ponerse aparte fue un grupo de municipales que decidió apoyar al coronel Perón en el 45, cuando lo pusieron preso en Martín García. Apenas el diario local publicó la noticia, se incautaron de un camión de la Municipalidad y partieron a defender al líder. Al llegar a Chascomús les preguntaron que dónde estaban las compañeras que tenían que votar por vez primera, así que de allá se volvieron, confundidos pero contentos. Unos pocos años después, cuando volvieron a incautarse del camión para defender otra vez al General, esta vez de las bombas, ya les costó un poco más volver, y volvieron taciturnos y más graves.
La última vez que se llevaron el mismo camión fue en el 74, para festejar un triunfo. Vaya a saberse para qué fecha llegaron a la Capital, si es que pudieron. Nunca más nadie los vio. Se perdieron en algún lugar del conurbano, haciendo sonar los bombos y agitando las banderas.
Nosotros, cuando vamos a la Capital, vamos derecho al centro. Si la ciudad nos pone recelosos, el conurbano nos asusta, así que tratamos de evitarlo lo más posible. Demasiado inconmensurable, dicho esto por hombres acostumbrados a la llanura. Así que de las versiones nos enteramos mucho más tarde, y después de todos estos años las seguimos escuchando, y relatando cuando volvemos al pueblo.
Dicen que justamente allí, en el conurbano, a veces se puede ver el camión, el Mercedes Benz gris de la Municipalidad, pasar a lo lejos. Y a veces también, o las más de las veces, no se lo ve, pero se escuchan los bombos, las consignas. Que los obreros que esperan los colectivos en la oscuridad, o que pedalean en la bicicleta que los acerca a la estación de tren, lo han visto, o intuido, en las madrugadas de junio, o en las lloviznas de agosto. Lo oyen pasar, como a varias cuadras de distancia, tal vez por una avenida vacía, o incluso por alguna diagonal llena de pozos y niebla.
También hablan de que la policía ha salido a buscarlo, al camión, y que no han podido hallarlo. Y que alguna vez lo han cruzado, pero que se han vuelto sin hacer nada, demudados, sin decir lo que vieron o sintieron.
Y también dicen que a veces, a la noche, se oye la tos agónica del motor, y el eco de las consignas, y el golpetear del bombo. Que a veces se escucha apagado, lejos, y otras, dicen los que lo cuentan golpeándose el pecho, se escucha acá.
Sopa de generales,
por Osvaldo Contreras Iriarte
El general que fue presidente en el extremo sur del continente americano deambulaba con su capote marrón y peinado tirante a la gomina. Lo hacía por la dimensión de la fantasía, la eternidad o la simple locura de un teclado. Siempre acompañado del mate que le regaló su esposa en épocas de juventud, el general con su tibieza se calentaba las manos. Buscaba con quién conversar. Apareció en escena su acostumbrado contertulio. Hacía tiempo que mantenía largas charlas con el gran zorro de la política. Ambos quedaban con el garguero seco de tanta cháchara. Este último, presidente centroamericano, había cambiado los destinos económicos y políticos de su país. El hombre era de palabra clara y frontal; encontraba en cada expresión la medida justa para acompañar sus disertaciones. Pronunciaba cada sílaba con ahínco. Vestía siempre camisa roja y hablaba con voz potente realizando voluptuosos ademanes. Se sentó y dijo al general engominado:
—¡Hola general! ¿Cómo anda usted?… Parece que tiene frío…
—Como siempre, estoy un poco aburrido… No estar en actividad a veces me pone triste. ¿A usted no le pasa lo mismo?
El de camisa roja se tomó un tiempo para responder:
—Lo hecho, hecho está. Ahora nos toca descansar, observar, sacar conclusiones. Usted, amigo, ¿no trabaja sobre el recuerdo?
—¿Sobre el recuerdo? Quizás debería. ¿Sabe? Nunca me he sentido muerto.
—Lo sé, lo sé… Como fuese, nuestros pueblos jamás nos dejarán morir del todo…
A lo lejos, el general de capote marrón se asomó por un ventanuco: otro general se acercaba. Miró al de rojo y con sonrisa gardeliana le comentó:
—Este sí que la pasó jodido, batallas y batallas y al enemigo lo tenía adentro y afuera.
—Bah, a nosotros nos pasaba lo mismo… –agregó el general centroamericano.
—Usted lo ha dicho, siempre peleamos contra la condición humana, los hombres somos así. Luego del acuerdo viene la cuchillada artera bajo el poncho de sangre.
Cuando el general que llevaba capote azul estuvo a distancia prudente, el de marrón extendió el mate.
—¿Un amargo, general?
El general de capote azul al que llamaron padre de la patria chupó de la bombilla y luego se dirigió a sus anfitriones.
—Acabo de estar con el sargento que me salvó la vida, el “Negro”. La verdad es me enerva que no se diga toda la verdad sobre su identidad. Digo… ¿Por qué nadie dice que era un esclavo y que fue enviado con otros negros por su patrón, y que no fue el único moreno que murió defendiendo a su patria? En mi ejército jamás hubo negros ni blancos: todos eran iguales. Esa es la verdad.
El general de capote marrón oteó el piso, buscando una respuesta a lo expresado por el general de mayor antigüedad.
—Vaya, vaya, general, déjese de embromar. Siempre que nos vemos hablamos de lo mismo… ¿O no? –hizo una pausa–. Tilingos habrá siempre.
—El problema es que hablan y escriben. Y se inventan la historia.
El general de rojo apuró sus palabras para preguntarle al padre de la patria:
—¿Y si mejor hablamos de sus amores? ¿O me va a mandar “alca, alca, al carajo”?
El general de cabellos blancos balbuceó y se le cayó el mate al piso.
—Si quieren saber les contaré no lo que hice sino lo que dicen que hice de mi vida entre las sábanas…
El de rojo sonrió.
—¡Vamos, carajo! Algo es algo…
El hombre de las batallas libertadoras arrancó impetuoso como casi no lo conocían sus camaradas.
—Cébeme un mate, por favor, así tomo coraje… No soy yo mismo el que va a contar, pero cuando uno está muerto todo vale. La leña alimenta cualquier fuego. Les contaré de los amores que marcaron mi vida. En la península fueron Lola y Pepa, una de ellas me acompañó en mi trayectoria militar en Cádiz. La otra, cuando estuve en Badajoz. Siguió mi esposa Remedios, con quien estuvimos poco tiempo… Dios se la llevó muy joven, como ustedes saben. En el Ejército del Norte conocí a Juana Rosa Gramajo Molina, esposa del dueño de la estancia en la que me hospedé. Linda hembra, atrevida y la mejor amiga de la amante de Belgrano. En Mendoza, Jesusa, la mulata de la casa, que cuidaba a Remedios… Dicen que Jesusa tuvo un hijo. Ah, y Josefa Morales de Los Ríos… viví en su casa antes de salir para el Perú. Ahí conocí a Fermina González Lobatón, dueña de una estancia azucarera. También tuvo un hijo. Y por entonces conocí a Rosa Campusano. Creo que estuvimos juntos un año y medio, hasta que me fui del Perú. Luego cayó Carmen Mirón y Alayón. Otro hijo…
Se hizo un silencio. El general de camisa roja y acento caribeño fue el primero en romperlo. El mate ya estaba lavado.
—Mierda… Veo que usted no perdía tiempo, general…
—Bueno… Dicen que en sus cuarenta y siete años de vida el general Bolívar tuvo treinta y cinco amores –añadió el otro general acomodando su capote marrón y chupando la bombilla del mate que había vuelto a ensillar–.Tendríamos que hacer estas tertulias más seguido, ¿no?
—E invitar al general Bolívar para que nos ilustre… –añadió el de capote rojo.
El general de capote marrón se puso de pie y preguntó, dirigiéndose al más anciano:
—General, cuando usted comenta como al pasar que sus amores tuvieron “un hijo”, ¿eran suyos?
—Amigo, lo que acabo de contarle es lo que se dice. La verdad ni yo la sé. Todo está teñido por lo que dice la chusma, la historia... No podemos cuidarnos de eso. ¿Vamos con otra ronda de mate?
Uno a uno abandonaron sus asientos y se despidieron hasta la próxima. El de marrón, solidario como de costumbre, levantó sus brazos para saludar al resto. Sabía que los próximos amores que se iban a lanzar al ruedo serían los suyos. Incluido el amor por su pueblo. Por algo seguía llamándose Juan Domingo Perón.
La pasión según San Martín,
por Mario Goloboff
A Oscar Terán
Hijitos, guardaos de los ídolos.
Primera Epístola de San Juan, 5-21.
Los cuadernos llevaban su nombre, y las cajas de lápices, las plumas de tinta, las gomas de borrar, los guardapolvos. Y además estaba toda la mañana frente a nosotros, arriba, ocupando el centro de la pared principal de un aula enorme con tres ventanas altas a la calle desde donde se alzaban los rumores del día, las voces de los vendedores de fruta, las de los paseantes.
Mis hojas eran desprolijas, llenas de ilevantables manchones en cada deber. Al comienzo, me proponía conservarlas casi intactas, pero a medida que avanzaba la semana veía cómo se malgastaban en borrones, en tachaduras, en correcciones ruinosas, dañándose arriba y abajo con esas orejas que torcían los ángulos y entristecían la página. También yo era un chico triste, y quizá fuera por eso que no podía evitar la lenta corrupción de mis prometedoras hojas blancas.
De todos modos, la figura del Gran Capitán adornaba la primera. En aquel sexto grado, el ritual disponía comenzar (y seguir y poblar y cubrir) todo con él: justamente cien años atrás había muerto en un lugar de Francia cuyo nombre, de pronunciación extraña, parecía hablar del mar y del destierro. Yo me apropiaba de mi primera amada hoja, de mi lápiz de punta casi siempre egoísta, de mis mejores deseos, y comenzaba el desmesurado intento de reproducir en líneas y en contornos lo que indudablemente estaba más allá de mis patrióticos esfuerzos.
Sus virtudes eran tan grandiosas que escapaban a la improvisación de un niño; no obstante, una y otra vez yo insistía. Comenzaba por la erecta nariz, bajaba hacia la boca fina y a pesar de ello decidida y tenaz, tomaba el señero mentón donde el trazo no podía disimularse, recaía en el cuello, regresaba todavía indeciso sobre la sombra de la cara pugnando con las orejas torvas y las inacabables patillas, me entretenía con los arabescos de la mitad de uniforme visible, y dejaba los ojos, la frente, todo lo de arriba, para un postergadísimo aunque ineluctable final. Esos ojos constituían para mí la peor de las pruebas. No acertaba a ubicarlos en algún lugar preciso y tampoco daba con la medida exacta, con la forma adecuada, con el color, ni, muchísimo menos, con la tan elocuente y nítida expresión: un inalterable espíritu de independencia que lo llevaba a vencer.
Me sentía solo en ese combate desigual. No había nadie alrededor de mí. Los otros chicos se alejaban como en un sueño de fiebre. Los ojos del Cóndor de los Andes me escrutaban desde lo alto. Yo los penetraba hasta tragarlos, pero cuando el lápiz arriesgaba el trazo, las líneas verdaderas se desvanecían.
Al fin, como fuera, terminaba. Me libraría la campana del recreo, la salida, o la mueca de la maestra que, al acercarse a mi banco, iba a gritar “acabe de una vez, no se va a pasar la santa mañana haciendo ese desastre”. Y en realidad, cuando en casa abría de nuevo el cuaderno, contemplaba con pena mi obra, porque la estampa era una caricatura, tan distante del cuadro que teníamos en el frente del aula como de cualquier figura humana.
¿No era yo suficientemente patriota? ¿No sentía lo mismo que todos, y por eso fracasaba? “¿O hace esas basuras porque es un judío y no quiere a la Argentina?” Esta última pregunta la espetó la señora de Bileto a una clase enmudecida por lo estrambótico de la cuestión. Ana María (lo supe después, cuando repuesto de una corta enfermedad volví a la escuela) fue la única que respondió no, o la única que al menos contestó algo, argumentando vehementemente que yo dibujaba mal y eso era todo: ella sabía que amaba a mi patria más que a ninguna, y que nunca había hablado mal del Santo de la Espada ni de ningún otro prócer.
En aquellos años que nos tocó vivir, todas las cosas fueron haciéndose particularmente difíciles. Acaso cualquier generación de nuestro inhabitable mundo pueda decir lo mismo. Y muy probablemente tenga razón. Pero cada uno debe dar testimonio del conflicto que lo desgarró, y a lo mejor por la suma de esos desgarramientos pueda conocerse alguna verdad, y por la de esas esforzadas verdades (en un incierto futuro) la historia. La nuestra comenzó frente a las titánicas cejas de un Libertador, en una escuela de pueblo, cuando teníamos once o doce años, y terminó mucho después o quizás termine recién ahora en que a mis cuarenta y tantos trato de dibujar, sin otros artificios que los de la palabra, un rostro que ya escapó de mí, aquel de Ana María.
Ella estaba entre los mejores del grado, única hija adoptiva (era un secreto a voces) de la portera de la escuela, guardaba con decoro su humilde condición, y prefería hacerse querer por su comportamiento y su compañerismo. “Conducta” contaba tanto o más que cualquier otra aptitud escolar, y si bien estas no le faltaban, su poder en la clase venía de las pocas y oportunas ocasiones en que hablaba. Lo hacía suavemente, para hacerse oír; creaba un oasis en medio de nuestro bullicio interminable y nuestro interminable desorden. Naturalmente parca, naturalmente justa, naturalmente católica en un pueblo donde las excepciones eran pocas, la sobria defensa que ese día hizo de mí cerró para siempre el insidioso interrogante lanzado por la señora de Bileto. Y abrió a la vez entre nosotros un camino que jamás habíamos explorado: el de mi gratitud, el de una mutua solidaridad que no quebrantarían ni la edad ni el tiempo ni las tan duras marcas que en el tiempo suceden.
He escrito que aquella época fue difícil; sus avatares no alcanzaron a mellar empero nuestra creciente fraternidad. Debo calificarla así ya que no puedo sostener que hayamos sido amigos: las diferencias entre uno y otro sexo contaban mucho más que ahora por aquel entonces, y nuestra frecuentación era impensable. Tampoco conocíamos aún las posibilidades del amor: acaso nuestros sueños se hayan rozado alguna vez, pero temo que fueran solo los míos los que la buscaban, y en ese caso me parece faltar a su recuerdo el dar cuenta de ellos. No estoy escribiendo para hablar de mí o de mis noches; lo hago para dibujar un sueño que no me pertenece, un inatrapable aliento, esa cara de niña contra la tempestad.
No, no nos amamos, ni nos tuvimos, ni nos perdimos: los ídolos se encargaron de todo ello por nosotros. Los ídolos y mi dificultad para adorarlos.
Terminado el sexto grado, comencé el Nacional y ella el Comercial; fui prefiriendo cada vez más la compañía de amigos callejeros y haraganes; creo haber deseado y obtenido algún éxito entre las muchachas. Afortunadamente, Ana María permaneció siempre apartada de mis relaciones y de esos farragosos contactos. Nos cruzábamos a veces en alguna de las limitadas esquinas, manteníamos un diálogo inocente sobre nuestros respectivos compañeros y estudios, nos separábamos sabiendo que allí vivíamos, cotidianos, presentes, en un universo todavía visible.
En el año 52 la vi desfilar por las desnudas calles de nuestro pueblo con inmensas coronas; atrás y adelante de Ana María iban hombres y mujeres tristes. Peones del campo, obreros de la construcción y de la única refinería de aceite que había en las afueras, modestos empleados, sirvientas. Velaban la imagen de Eva (para ellos “Evita”), una reciente muerta a la que ya calificaban de eterna. Cuerpos anulados dentro de la multitud, volvían a cada paso a quebrarse bajo el silencio de los árboles sin hojas. Pensé que esa noche me perdería irremisiblemente la proyección del cine Rex: Sterling Hayden y Jean Hagen quedarían para siempre detrás de la pantalla sin mostrarme qué pasa Cuando la ciudad duerme, porque esta, la mía, no dormiría jamás: vivía una pesadilla que recién empezaba, y lo hacía con todo el boato alcanzable. El espectáculo me pareció grotesco: amparado tras la ventana del living, sonreí. Al ver nuevamente a Ana María, esta vez junto a su madre, me dolió su dolor y quizás el haber sonreído. Desconocía la ilimitada maldad de que son capaces los seres humanos, y jugaba con el duelo de otros como un dios perverso.
En junio de 1955 se desató la esperada tormenta. Para ese entonces nos asfixiábamos hasta en nuestra propia casa, y ya ni delante de Francisca (que desde antes de mi nacimiento trabajaba para nosotros) podíamos alzar la voz. El levantamiento fracasó, pero aun durante esas cortas horas de esperanza papá hizo señas para que no discutiera con ella. La buena mujer, con lenguaje elemental, se explayó sobre las desgracias del país y contra los “vendepatria”, los mismos que, en su desordenado libreto, “habían matado a Moreno y a Belgrano, a San Martín y a Evita”. La dejamos decir, por compasión, por afecto. También por prudencia: las radios oficiales no tardaron en atronar venganza, y en casa se apagaron las luces del comedor y del salón.
Solo septiembre trajo la tan ansiada libertad. Cayó lo que acusábamos de tiranía, y con ella sus nombres y sus estatuas. La más grande y ridícula, la que afeaba el paseo de la plaza del prócer, la derrumbamos nosotros, los de 5.º Nacional. Por aquel tiempo, yo ya había empezado a escribir y descubría (u otros me hacían descubrir) una innata facilidad oratoria. A impulsos de esos desatinos adolescentes, dije encendidos discursos de victoria, y también abrí la fiesta de clausura de nuestro bachillerato con dos o tres frases que la tentadora difusión de mi propia palabra me había concedido. Ana María estaba allí, representando a su Colegio Comercial, y oyó, naturalmente, todos mis desvaríos. En ese instante me tuvo sin cuidado, y ni siquiera me acerqué; acaso hasta haya subido mi indignación patriótica y mi acaloramiento para señalarle tácitamente ciertas distancias.
Comenzó después un baile con dos orquestas. Yo, que nunca había superado los tímidos valses, salté desaforadamente desde la ranchera hasta el rock suelto. En un momento dado, fuera de mi procaz tembladeral (al que habían ayudado no pocas gotas de alcohol), reparé en ella. Creí que me observaba, junto a otras dos amigas, sin bailar. Desafiante, atravesé la pista, pero cuando me vi tan cerca de su mano, ostentoso, infiel, sin poder retroceder, sentí miedo al rechazo. Me saludó tibiamente, me presentó a sus compañeras, me invitó a compartir su mesa. Le dije que prefería bailar, y asintió. Entendí que no necesitaba testimonios del hombre porque ella sabía qué guardaban los hombres.
Bailamos. Una, dos, muchas piezas. El cantor equivocaba la letra de Garúa y se lo comenté. “No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle, la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote.” Festejó mi memoria y mis ocurrencias; me dio una serenidad que no sé si ella misma tenía. Avergonzado, la miré a los ojos para oír: “No temas, algún día toda esta tristeza se convertirá en gozo”. Olvidé que bailábamos, olvidé el lugar, olvidé mis fervores de hacía un rato: no olvidé en cambio que era la primera vez que la abrazaba.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.