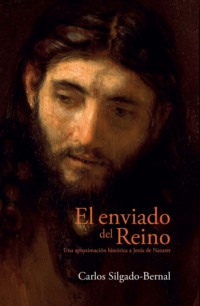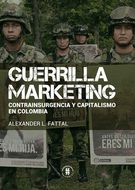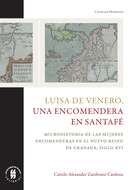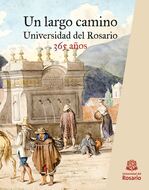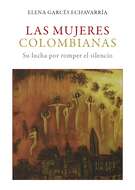Kitabı oku: «El enviado del Reino», sayfa 3
¿Cuál era el sentido de la violencia y la interrupción del orden en el Templo?
En 1865 el pintor danés Carl Bloch recibió una comisión —que le tomaría cerca de catorce años terminar— para realizar una serie pinturas sobre la vida de Cristo que habrían de ser parte de la capilla del castillo Frederiksborg en Copenhague. Dotadas de un solemne carácter académico, se encuentra entre ellas una obra que representa la expulsión de los mercaderes del Templo (Ilustración 5), el pasaje evangélico en el que Jesús, al entrar en el Templo de Jerusalén, echa fuera a los que vendían y compraban en él, derriba las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, y enseña —es el verbo utilizado en el texto de Marcos—: «¿No está escrito que mi casa será casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones»16.
En el centro de una agitada escena, flanqueada por enormes columnas de mármol, el pintor coloca a un Jesús nimbado de rostro adusto que levanta en la mano derecha un fuete. Viste una larga túnica roja y sobre ella, una toga azul. Delante de él se inclinan los cambistas protegiéndose del golpe que les amenaza, uno de los cuales se apresura a recoger sus monedas a punto de rodar por el suelo. Cerca de él un vendedor de palomas observa cómo se ha escapado una de ellas mientras sostiene entre sus brazos la jaula en la que les transporta. En actitud de autoridad, con el brazo izquierdo extendido, Jesús les ordena retirarse a los mercaderes y cambistas. En primer plano un personajefinamente ataviado, un príncipe de los sacerdotes, aprieta los puños y se aleja de él mirándolo con resentimiento. Detrás un hombre lo observa; ¿acaso escucha su enseñanza? Entre tanto, otros personajes acarrean bultos y, en el fondo, unos más hablan entre sí mirándolo a distancia, semiocultos en la oscuridad; quizás se trate de sus adversarios, de quienes buscaban hacerle desaparecer y le temían, como afirma el relato evangélico.

Ilustración 5. La purificación del templo. Óleo del pintor Carl Bloch (1865).
El modelo de esta representación se encuentra en la xilografía que, sobre el mismo tema, realizó Alberto Durero hacia 1509. En ella, Jesús se ha hecho un látigo con cuerdas y golpea con fuerza a un mercader derribado por el suelo, representado en un logrado escorzo. Por su parte, la pintura de Bloch da continuidad formal a un ícono de siglos en el que los historiadores ven la expresión del conflictivo entorno que rodea al predicador. ¿Cuentan, en realidad, una historia estas representaciones?
Para Reimarus, el significado de esta escena era crucial y se lo podía comprender cabalmente a través de dos momentos presentados en los evangelios, uno previo y otro posterior a ella. El primero describe la entrada de Jesús a Jerusalén, sentado en un borrico y a las gentes que lo aclamaban, tendiendo mantos y ramas de árboles en su camino, mientras exclamaban: Bendito el reino que viene de nuestro padre David; hosanna al Hijo de David; bendito el que viene en nombre del Señor; bendito el que viene, el rey en nombre del Señor; bendito el que viene en nombre del Señor y el rey de Israel17. El sentido directo de esta aclamación era claro: la gente que precedía y acompañaba a Jesús, y también sus discípulos, acogieron a grandes voces a un pretendiente al trono de Israel; un cargo ocupado, en ese entonces, por autoridades romanas o nombradas por el emperador.
El momento posterior se enfoca en una polémica sobre el bautismo de Juan, el profeta cuya predicación precedió a la de Jesús. Según cuenta el texto evangélico, Jesús fue interrogado en el Templo por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos del pueblo: «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio este poder?». El nazareno los increpó con una contra pregunta de alto calado religioso, como era frecuente en él y cuyas opciones de respuesta venían sugeridas: «El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?», advirtiéndoles que, si no respondían, tampoco él contestaría su pregunta. Ellos niegan conocer la respuesta y evitan exponer su oposición a la enseñanza y al bautismo de Juan. Jesús, en consecuencia, tampoco justificó sus acciones18. Probablemente, en este diálogo se revela un pulso de autoridad entre dos corrientes religiosas de su tiempo: la mediación profética representada por Juan y Jesús, y la autoridad religiosa constituida y representada por el sumo sacerdote. Para la primera, la esperanza de un nuevo orden divino constituía un mandato de fe en el que confía y usa el lenguaje de las revelaciones para leer la realidad y expresar su posición. Para la segunda, el culto sacrificial practicado en el Templo y el principio misterioso de la presencia divina en él, representaban su propio poder sacralizado. En el relato, Jesús gana aparentemente la disputa dialéctica.
Según Reimarus, en estos acontecimientos —de haber sucedido así— se revela una sola línea de explicación: Jesús se proponía ser declarado rey de los judíos. Sus acciones y las de Juan se reforzaban entre sí. De hecho, Jesús llegó hasta Juan para hacerse conocer como mesías a través suyo, y cada uno alababa al otro delante de la gente. Ambos formaban parte de movimientos que preparaban activamente al pueblo para el reinado de Dios. Ese era, afirma Reimarus, el significado de la interrupción violenta del orden en el Templo y del discurso sedicioso contra las autoridades; hechos que resultaban inconsistentes con el credo tardío de un sagrado salvador.
El autor de los Fragmentos quiso conectar estos sucesos; es decir, los riesgos que Jesús estaba dispuesto a correr al predicar en Jerusalén durante la festividad de la Pascua, como se narró en los evangelios, con su desenlace desventurado. Así lo escribió:
Jesús muestra aquí, con claridad suficiente, cuál era su intención, pero este era el actus criticus y decretorius —el acto que debía conducir al éxito toda la empresa y del cual todo dependía—, pero todo fue insuficiente para lograr el objetivo principal: ser declarado rey de los judíos. Nadie prestante, ningún fariseo, solo la turba había seguido a Jesús. La convicción acerca de la realidad de sus milagros no había sido lo suficientemente fuerte. Si así fuera habría tenido adherentes más poderosos […]. En este momento crucial, y en presencia de líderes y gente educada, no realizó ningún milagro. Milagro que hubiera sido demostrativo de su identidad […]. Muchos antes de él habían pretendido mediante milagros hacerse proclamar como mesías, y sus motivos ambiciosos se habían descubierto al desarrollarse y fracasar sus planes […]. A su muerte en la cruz, se hizo entonces claro que la intención y el objetivo de Jesús no eran sufrir y morir, sino construir un reino terrenal y salvar a los israelitas de la servidumbre. En ese sentido, Dios lo abandonó y sus esperanzas fueron frustradas19.
La expectativa de un reinado del Dios de los judíos no era una cuestión de poca monta para las comunidades judías del siglo I. Por el contrario, ella representaba esperanzas, propósitos y temores trascendentales. Además, ansias de independencia del dominio extranjero, demandas políticas por un orden social en manos de monarcas y sacerdotes más justos, la puesta a prueba de la alianza entre Dios y el pueblo hebreo, el valor de creencias ancestrales en la acción prodigiosa directa de Dios a favor de su pueblo; como también, el interés por acceder al poder de distintos individuos, grupos y linajes —quizás hasta de la estirpe familiar del mismo Jesús—, todo ello expresado en el lenguaje enigmático de las profecías.
También el comentarista e historiador católico John P. Meier al repensar la figura histórica de Jesús ha destacado que, al menos hacia el final de su vida, el profeta actuó como pretendiente mesiánico del linaje de David. La entrada triunfal y la disputa en el Templo eran gestos públicos de provocación a los que este autor llama gestos regios proféticos, acciones metafóricas, que habrían sacado a la luz su proyecto real y que fueron la causa de su arresto.20
Otro historiador y estudioso del siglo XX, Geza Vermes, procedente de una familia judía, expresó desde otro ángulo —el cual sostiene que Jesús no pretendía simplemente un reino terrenal para sí, sino una cierta forma de restauración religiosa y espiritual—, una conclusión de matices diferentes en relación con la concatenación de los hechos y su contexto:
Teniendo en cuenta la atmósfera espiritual de la Palestina del siglo I d. C., y su fermento escatológico21, político y revolucionario, es muy probable que la negativa de Jesús a las aspiraciones mesiánicas fuese rechazada tanto por sus amigos como por sus adversarios. Sus partidarios galileos continuaban esperando, aún después del golpe aplastante de su muerte en la cruz que, tarde o temprano volviese a aparecer para «restaurar el reino de Israel». Además, sus adversarios de Jerusalén tenían necesariamente que sospechar que aquel galileo, cuya influencia se extendía ya entre el pueblo de la propia Judea, estaba impulsado por motivos subversivos22.
La imagen de Jesús como un caudillo a quien seguían discípulos y partidarios es irrefutable, así como su predicación sobre la venida inminente del reinado de Dios. De allí su peligrosidad a los ojos del sumo sacerdote responsable de prevenir sublevaciones en Jerusalén. Para Reimarus, y para un gran número de historiadores y estudiosos modernos, resulta admisible considerar como causa de la ejecución de Jesús de Nazaret, por orden de la autoridad romana y con sus métodos, los actos de fuerza y la actitud de desacato en el Templo. Acciones derivadas del alcance sedicioso de su prédica del reinado de Dios: opuestas al poder imperial de nombrar autoridades y reyes en Israel, enfrentadas a la connivencia del sacerdocio de Judea con el poder romano y, es posible, en pugna dinástica con el linaje saduceo que controlaba el Templo.
El lenguaje religioso en el que estaba envuelta la prédica del Reino de Dios no ocultaba la intención política; por el contrario, la expresaba con los matices y gestos propios de su cultura. La inscripción puesta en la cruz, encima de su cabeza, lo afirma taxativamente: «Este es Jesús, el rey de los judíos». La causa era política y no religiosa. El letrero expresaba el motivo de la sentencia de muerte y justificaba el suplicio23.
La peculiar rebeldía de Jesús, las guerras judeo-romanas y el fin de los tiempos
La forma en la que esperaba Jesús la restauración de Israel, con una liberación simultáneamente política y religiosa, ha sido interpretada de diversas maneras; la mayoría de ellas, anacrónicamente modernas. La historia de las contiendas militares entre Roma y la nación judía, así como la variedad de actos de sublevación y resistencia que hicieron parte de ella, han dado fuerza a la imagen de Jesús como un caudillo rebelde. Esta interpretación, realista en apariencia, se lleva a un extremo de simplicidad cuando se emplea para construir con ella el perfil de un caudillo militar judío, similar a otros descritos en anales históricos de su época, fusionando —sin necesidad ni evidencia directa alguna— la imagen de Jesús con la de ellos.

Mapa 1. Mapa de Judea y de los reinos de los príncipes herodianos que los gobernaron como etnarcas a principios del siglo I e.c.

Mapa 2. Roma y las provincias imperiales del Mediterráneo Oriental a principios del siglo I e.c.
Estas contiendas definieron el cauce por el que habrían de discurrir dos de las religiones que las sobrevivieron: el judaísmo rabínico y el judaísmo nazareno, cuyos seguidores llegarían a ser llamados cristianos, como se relata en Hch 11, 26. Por ello, deben ser consideradas con atención.
Al observar los acontecimientos sucedidos en Palestina durante los últimos dos tercios del siglo I —los que siguieron a la muerte de Jesús, acaecida entre los años 26 y 37 e. c., durante la prefectura de Poncio Pilato— y el primer tercio del siglo II, se aprecia la intensidad de los conflictos sociales conocidos por los historiadores como las guerras judeo-romanas cuyas consecuencias finales, a pesar de múltiples episodios heroicos, fueron trágicas para las comunidades de Galilea y Judea, y devastadoras para la nación judía que pugnaba por formarse.
Estas guerras y revueltas contra el imperio romano muestran la fina línea en la que se debatía la estabilidad del régimen sacerdotal en Judea, y también la fuerte tensión suscitada por los decretos imperiales, los enfrentamientos ocasionados por las guerras de expansión romanas y los actos arbitrarios de los procuradores en las regiones habitadas por los judíos. Estas regiones, vale aclarar, no se limitaban a Judea y Galilea, sino que abarcaban en el Mediterráneo ciudades como Alejandría, en Egipto; Cirene, en la provincia de Cirenaica y la isla de Chipre; Babilonia y Susa, en Mesopotamia; y Antioquía, en Siria, capital de la provincia romana de Oriente. También Roma, la capital del Imperio, contaba con comunidades judías.
En una época de relativa tranquilidad, entre los años 44 y 66 e. c., se sabe que los procuradores romanos ocasionaron protestas y desórdenes graves por sus injusticias y actos de deshonestidad. También desataron luchas intestinas entre los sacerdotes del Templo, como la que llevó a la ejecución de Santiago, hermano de Jesús24, en el 62, hecho narrado por Josefo25.
Entre los años 66 y 70 e. c. se desató la llamada «primera revuelta judía», una rebelión contra Roma de la que llegaron a hacer parte los sacerdotes a cargo de la autoridad en Judea. El conflicto abarcó todas las provincias, provocó una guerra civil que concluyó con la toma de Jerusalén por el ejército romano después de varios años de campaña militar, la destrucción total del Templo de Jerusalén —jamás reconstruido— y la imposición de tributos punitivos a la población judía26. Conservado hasta nuestros días en Roma, el Arco de Tito —comandante de la campaña y años después emperador— simboliza este triunfo. En uno de sus relieves se observa cómo son llevados en procesión por la ciudad, entre los tesoros obtenidos, la Menorah y las trompetas del Templo.
Varias décadas más tarde, aproximadamente entre los años 115 y 117 e. c., se produjeron revueltas judías en toda la parte oriental del Imperio Romano. La campaña militar del emperador Trajano contra los partos o babilonios desató una pugna entre las comunidades griegas a favor de los romanos y las judías que apoyaron a los partos. Este apoyo era justificado, en Babilonia las colonias judías vivían en un clima de tolerancia religiosa que el emperador romano, con decretos como la prohibición del estudio de la Torá y la observancia del Sabbat, no tenía interés en respetar. Las asonadas tuvieron que ser sofocadas en muchas ciudades que quedaron semidestruidas, y muchos judíos fueron expropiados y perseguidos por años bajo cargos de sospecha. En aquella época, en los círculos dirigentes del Imperio ganaron fuerza las políticas de asimilación forzada de los judíos y de eliminación de los rasgos distintivos de su identidad étnica y religiosa y, en consonancia con ellas, tomó forma la idea de fundar una ciudad romana en el lugar de Jerusalén.
Esta idea fue finalmente llevada a la práctica por el emperador Adriano, junto con nuevas normas que prohibían las prácticas del culto judío, con el propósito de forzar a las comunidades a adoptar una cultura afín a la greco-romana. En el año 131 e. c. la decisión de fundar la colonia de Aelia Capitolina en el emplazamiento que ocupó Jerusalén, desató la revuelta dirigida por Simon ben Kosiba, de quien una tradición afirma que fue reconocido como mesías por un famoso rabino. Esta rebelión, que duró varios años y alcanzó temporalmente algunos éxitos, fue también derrotada y se les prohibió a los judíos pisar Jerusalén bajo pena de muerte. Aelia Capitolina subsistió durante varios siglos.
¿Esperaba Jesús la liberación política y religiosa de la opresión extranjera y, si es así, cómo habría de producirse? Sí, en efecto la aguardaba, contestan los que han examinado la historia. En opinión de algunos, entre ellos Reimarus en sus escritos pioneros, el movimiento de Jesús constituía una insurrección organizada y preparada en toda la regla que, si bien fracasó durante su vida, fue llevada a cabo por sus seguidores o, al menos, por una facción de ellos en las décadas siguientes y estaría, por lo tanto, directamente relacionado con las revueltas que llevaron a la rebelión judía de los años 66 a 70 e. c.
Para otros estudiosos, entre ellos el ya citado Geza Vermes, las acciones de Jesús buscaban la solución al problema de la opresión romana a la luz de profecías ancestrales. Sus actos a favor del reinado de Dios estaban fuertemente marcados por las creencias en una acción directa de Dios como cuando, según las tradiciones que dieron origen a la fiesta de la Pascua, liberó al indefenso pueblo cautivo en Egipto y separó las aguas del Mar Rojo para darle paso y ahogar después, de forma implacable, a sus perseguidores.
Ciertamente, la imagen de Jesús que se desprende de distintos estratos de los relatos evangélicos, tal y como han sido conservados, no es la de un caudillo militar. El caudillo galileo que anunció el reinado del Dios judío —un reino terrenal glorioso para los hebreos— es una figura más compleja. Lo revela una faceta de sus creencias acerca del advenimiento del reinado de Dios que fue consustancial a sus actos y su predicación y, sin la cual, su figura quedaría cercenada de una parte fundamental de su mundo simbólico y de la cultura religiosa de la época.
Esa pieza esencial consistía en la esperanza de un fin de los tiempos. No a la manera consuetudinaria de pensarlo actualmente: como el fin del mundo y de todo lo existente, o como el fin de la vida individual, la muerte. El fin de los tiempos era la puerta de acceso a una era mejor, a un orden colectivo nuevo regido por principios divinos aplicados a la vida real, terrenal. Como afirma la oración del Padrenuestro: «Venga tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo».
El fin de los tiempos traía el reinado de Dios. Esa era la buena noticia de la que Jesús y sus discípulos se hicieron mensajeros y anunciadores. En el programa del reinado de Dios convergen, por igual, elementos terrenales, sociales y nociones sobrenaturales de gran poder simbólico, que hacen forzoso verlo como una utopía religiosa.
Un elemento terrenal evidente consistía en que en él habría cargos, pues Jesús y sus discípulos tendrían un papel en él, pero también recompensas: «Dijo entonces Pedro: “Ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido”. Él les dijo: “Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el Reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y, en el mundo venidero, vida eterna”»27.
Las nociones sobrenaturales son, también, múltiples: la forma en la que llegará el reinado de Dios en medio de acontecimientos celestes sorpresivos; el juicio universal a cargo del hijo de hombre, la indefinida figura profetizada en el libro de Daniel; y el banquete presidido por los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, quienes vivieron y murieron más de mil años atrás y reaparecerían redivivos.
Asimismo, uno de los acontecimientos sobrenaturales más característicos del futuro gobierno de Dios consistiría en la reunificación de las doce tribus de Israel28. Según tradiciones históricas muy antiguas, las doce tribus procedían de cada uno de los doce hijos de Jacob. Para el siglo X a. e. c. (antes de la era común), diez de esas tribus formaron el reino del Norte; y dos de ellas, el reino del Sur. Cuando en el siglo VIII a. e. c. los asirios conquistaron el reino del Norte, esas tribus fueron dispersadas y se perdieron; y cuando en el siglo VI a. e. c., los babilonios conquistaron el reino del Sur, se llevaron a Babilonia a los dirigentes de las dos tribus restantes. Cuando Ciro —rey de Persia— conquistó a Babilonia, liberó a los judíos que vivían allí; y estos, descendientes de las tribus de Judá y Benjamín, restablecieron el estado de Judá. Después de cerca de diez siglos, en la época de Jesús, solo vivían los descendientes de dos de esas doce tribus.
De modo que la esperanza en la restauración de las tribus de Israel, compartida por Jesús y otros muchos antes que él —la misma ilusión que dio motivos de conversación a sus doce discípulos que juzgarían a las doce tribus, otra forma de decir que las gobernarían—, equivalía a confiar en un milagro, una suerte de renacimiento colectivo, que los relatos evangélicos no aclaran cómo sucederá. Sin embargo, esta reunificación, que no podía ser más que utópica, estaba colmada de un fuerte contenido mítico, simbólico y nacionalista.
La rebeldía de Jesús se acercaba más a la conducta insumisa del predicador investido de profeta, a quien las señales del profetismo judío ancestral que espera el fin de los tiempos le servían de cosmovisión y de aliciente para alentar y mantener unidos a sus seguidores.