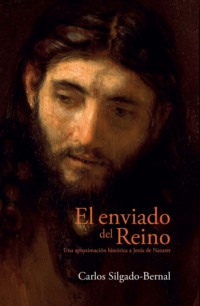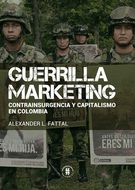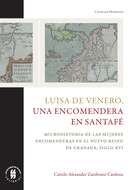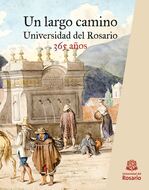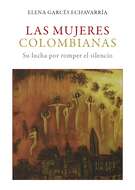Kitabı oku: «El enviado del Reino», sayfa 4
Nuevas e inesperadas creencias
La ejecución de Jesús representó un duro revés para quienes cifraban en su persona el cumplimiento de esas profecías. «Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel», se lamentaban dos de sus discípulos, según se cuenta en el evangelio de Lucas, días después de su ejecución. Este relato posee un especial interés por varias razones: expresa la forma habitual en que era entendida la misión de un príncipe mesiánico y la esperanza puesta en él como libertador por quienes le seguían y, además, revela el método que siguieron sus adeptos para explicarse los acontecimientos y para construir la que llegaría a ser la tradición mesiánica en torno a Jesús de Galilea, a contracorriente de la noción aceptada entonces. Estos hombres, uno de ellos llamado Cleofás, que caminaban en dirección a Emaús, una localidad cercana a Jerusalén, se encontraron en el camino a otro peregrino que abandonaba la ciudad y les hizo esta pregunta: «¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?». Luego, cuenta el relato bíblico: «empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras»29. El peregrino era, nada menos, que el propio Jesús en persona, resucitado, pero —afirma el relato— algo impedía que sus ojos lo reconocieran.
En los escritos del Nuevo Testamento se observa cómo una de las funciones del pensamiento religioso —sobre todo del profetismo judío—, consistía en dar significado a lo sucedido, desde una perspectiva providencial y según la tradición ancestral: usando las escrituras judías y sus métodos interpretativos. Los eventos pusieron a prueba la veracidad de las profecías acerca del Reino, particularmente la inminencia de su plazo. La solución se encontró en un nuevo esquema profético. Para Reimarus, este fue el nuevo sistema de creencias surgido después de la muerte de Jesús y a consecuencia de ella. Tenía sentido creer y seguir al predicador y maestro mientras vivía: todos esperaban la restauración de Israel en el plazo de su propia generación, en eso radicaba el sistema de creencias auténtico. A partir de ese suceso, llegaron nuevas e inesperadas creencias: un salvador espiritual, cuyo sufrimiento repararía los pecados de la humanidad y que alcanzaría la gloria, extrañamente a costa del rechazo de su propio pueblo; un Señor divino hecho humano a quien adorar, que resucitó y se separó de sus discípulos y seguidores elevándose al cielo con la promesa de venir de nuevo para traer el Reino de Dios que su primera venida como mesías no trajo, aunque estaba profetizado.
En sus análisis acerca de los motivos que movieron a Jesús y a sus discípulos, Reimarus insiste siempre en su carácter terreno. Muerto el líder que transformó sus vidas, los discípulos habían encontrado en la predicación del Reino de Dios un modo de vida aprendido junto a su maestro. Pasado un primer momento de duelo, desorientación y temor a ser perseguidos por los instigadores de la muerte de Jesús, la opción de volver a sus vidas anteriores como humildes pescadores significaba un retroceso inaceptable. Convertidos en predicadores, como él, continuaron hablando de prodigios y practicando actos considerados milagrosos.
Un lugar central en este proceso, lo vino a desempeñar la creencia en la resurrección de Jesús. Un acontecimiento portentoso, relatado de forma poco frecuente en la cultura religiosa judía —pero admisible en la tradición farisea—, que sus seguidores comenzaron a atestiguar como un modo de recuperar a su maestro revestido con los signos de mesías triunfante y profeta, para así extender por una nueva generación lo esencial de su proyecto religioso: la expectativa del fin de los tiempos, la llegada terrenal del reinado del Dios de los judíos.
Los límites de la interpretación de Reimarus: la tesis del fraude consciente
No existe una búsqueda histórica de Jesús que no se enfrente a la necesidad de explicar los relatos acerca de la resurrección (tema sobre el que ahondo en el Capítulo 5). Por lo pronto, me interesa abordar las dos vías explicativas que Reimarus adoptó: una es el resultado de un análisis formal y la otra de una interpretación que se afana en hacer históricamente admisible el acontecimiento. Si bien ambas son muestra de una lógica penetrante, la segunda evidencia el límite de sus conocimientos.
La explicación formal es la siguiente: los relatos acerca de la resurrección de Jesús, tal y como se encuentran en los evangelios, son contradictorios entre sí y, en consecuencia, dejan interrogantes respecto a la secuencia de los acontecimientos, la identidad de los testigos, la localización de las apariciones y el momento en el que Jesús dejó la tierra. Además, contienen exclusivamente testimonios de creyentes y seguidores; sorprende que nadie, fuera del círculo de los discípulos, afirmara haberlo visto vivo después de su muerte, lo cual reduce aún más el valor histórico que los testimonios aducidos pudieron aportar. Por otra parte, el método de aplicar a Jesús de Nazaret pasajes del Antiguo Testamento de ambiguo significado, profecías no referidas a él y predicciones puestas en boca de Jesús, en relatos escritos décadas después de que los sucesos concluyeran, podía ser un recurso retórico eficaz en el mundo de los predicadores, pero no una demostración de la veracidad de las profecías ni de la autenticidad del hecho. Este análisis formal subraya la poca claridad con la que la resurrección fue atestiguada, un acontecimiento de por sí improbable al ser colocado por fuera de un marco piadoso o legendario.
Aun así, una conclusión formal, por más fuerte que parezca, no satisface la necesidad de una explicación histórica con algún grado de valor fáctico. La otra explicación que Reimarus ofrece siempre desatará controversia. Sin embargo, no es disparatada. Se encuentra en los evangelios y aparece en la voz de los enemigos de Jesús: si la tumba fue encontrada vacía —y solo esta fuera la prueba de la resurrección—, seguramente el cuerpo fue escondido por los seguidores que pretendían demostrar con su desaparición el prodigio. Pero no hubo prodigio, sino engaño. A esta interpretación se la conoce, en tiempos modernos, como la tesis del fraude consciente.
Albert Schweitzer, en su investigación sobre la vida de Jesús30, calificó a esta tesis de Reimarus acerca de la resurrección como una «hipótesis de emergencia» que reducía el origen del cristianismo a un intento de engañar, y constituía un salto en falso sobre problemas de la interpretación literaria e histórica de los textos neotestamentarios que a la ciencia le tomó más de un siglo plantear correctamente. A pesar de ello, Schweitzer reconoció en la obra de Reimarus el trabajo de la mente de un historiador familiarizado con las fuentes que, por primera vez, emprendía la crítica de la tradición.
Lessing, el editor de los Fragmentos, también rechazó en sus comentarios la tesis de Reimarus acerca de la resurrección. Consideró que suscitaba menos violencia a la narración y era más razonable «creer que Jesús no murió en la cruz, sino que fue resucitado con gran esfuerzo por José [de Arimatea] y pudo escapar de la tumba disfrazado con un traje de jardinero; que huyó a Galilea, y que su sobrevivencia a la crucifixión animó a sus discípulos a esperar su retorno glorioso»31. De nuevo, otro salto en falso. Las narraciones sobre la creencia en la resurrección de Jesús dejan tantos vacíos que no pueden más que estimular la imaginación para llenarlos con especulaciones creíbles, pero desprovistas de evidencia. Las obras sobre la vida de Jesús, especialmente cuando se proponen ser biográficas —algo a lo que la investigación histórica contemporánea renunció—, terminan siendo una aventura novelada, una fuente inagotable de ficción de no poco interés literario y antropológico.
Los reparos de Reimarus a la visión confesional de la salvación de la humanidad
Ha quedado clara la esencia del planteamiento que el autor de los Fragmentos propuso en su obra acerca de los propósitos de Jesús y sus discípulos y, en consecuencia, del tipo de imagen histórica del profeta que se desprendía de ella. Por lo tanto, es el momento de abordar su actitud hacia la doctrina cristiana.
Sin duda alguna, Reimarus fue un crítico tenaz de la doctrina religiosa de la revelación. La consideraba un instrumento para sujetar la razón a la obediencia de la fe. Al mismo tiempo, la filosofía deísta que había adoptado pretendía pasar por un filtro racional los principios éticos de la sociedad, muchos de ellos recibidos de una cultura religiosa impuesta siglos atrás. Su filosofía no perseguía la abolición de la religión, sino su renovación inmersa en una sociedad ilustrada, en la que cabrían la autonomía del individuo, la libertad de pensamiento y de creencias, y la posibilidad de un estado justo.
David F. Strauss (1808–1874)32 publicó, casi un siglo después de la muerte de Reimarus, una biografía suya en la que describió la contradicción espiritual y ética que lo impulsó a combatir la doctrina de la revelación. En ella aseguraba que el erudito alemán poseía un sentido de la verdad tan arraigado que no le permitía aceptar la creencia en un castigo eterno. Para él, si solo fuera posible la salvación de la humanidad en el nombre de Cristo —aquel sistema de creencias adoptado por los seguidores de Jesús después de su muerte y, después, por la iglesia institucional— y si todos los que no creyeron en él fueran condenados, según el credo heredado de las palabras del mismo Jesús; en consecuencia, el noventa y nueve por ciento de la raza humana —aquellos que nunca oyeron a Cristo o que no gozaron de la salvación obtenida a través suyo o quienes no se convencieron de ello— serían sentenciados sin misericordia, después de esta corta vida, a un tormento eterno. E incluso peor, este martirio no tendría el propósito de hacer mejores a los castigados, sino el de satisfacer la insaciable ira de Dios por una falta cometida desde el comienzo de la creación y de la que ellos mismos no podían ser culpables. Esta creencia, según él, hace desaparecer cualquier noción de perfección divina, todo lo que es objeto de amor hacia Dios y noble en él, transformándolo en un demonio abominable y perverso. Citado en la biografía de Strauss, Reimarus afirmaba: «Confieso que esta fue la duda que primero echó raíces en mi mente, y de forma tan perdurable que, a pesar de todos mis esfuerzos, jamás pude superarla».33

Ilustración 6. David F. Strauss (1808-1874). Retrato. Die Gartenlaube, Nr. 4 /1908, S. 83.
Esta convicción de Reimarus demuestra que su ruptura con la versión confesional de la vida de Jesús, y su ingente esfuerzo por reconstruir una figura histórica, representaban la manifestación de una ruptura, aun mayor, con el concepto religioso de una salvación de la humanidad que se ofrecía exclusivamente a los fieles; que no era universal, sino que acogía a unos destinatarios elegidos según aviesas promesas divinas.
Pretender que una revelación divina o que los milagros descritos en los textos bíblicos justifiquen este tipo de credo salvífico era inaceptable para Reimarus, así como lo fue para el pensamiento ilustrado en ascenso y para la sociedad moderna en ciernes.

Notas
8 Dicha controversia, en alemán recibió el nombre de Fragmentenstreit.
9 Gotthold E. Lessing, Fragments from Reimarus (London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1879), Vol. 1, 74.
10 El deísmo fue una corriente filosófica inglesa de fines del siglo XVIII que propuso el estudio crítico de la religión con el fin de renovarla como parte de una sociedad moderna. Opuso la observación y el examen racional a la creencia en verdades reveladas y dio impulso al examen histórico del Nuevo Testamento.
11 Los Fragmentos fueron extraídos de la obra más importante de Reimarus, Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes (Apología o palabras en defensa de los adoradores racionales de Dios), publicada en forma completa por primera vez en 1972, editada por Gerhard Alexander para la editorial Insel-Verlag, en Frankfurt. Un estudio sobre su vida y obra se encuentra en el libro Between Philology and Radical Enlightenment: Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), editado por Martin Mulsow para Brill Publishers y publicado en 2011.
12 El lector encontrará una reseña de Josefo y sus obras en el Capítulo 2, en el aparte titulado: Las fuentes no cristianas sobre Jesús y el debate sobre el Testimonium Flavianum.
13 Mt 10, 1-42; Mc 6; Lc 10, 5-12. Tomado de José Alonso Díaz y Antonio Vargas-Machuca, Sinopsis de los Evangelios (Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 1996), 93 ss.
14 Gotthold E. Lessing, Fragments from Reimarus (London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1879), Vol. 1, 10-12. Texto traducido y abreviado por el autor.
15 Ed P. Sanders, La figura histórica de Jesús (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2001), 191 ss.
16 Mt 21, 12-13; Mc 11, 15-19; Lc 19, 45-48.
17 Mt 21, 9; Mc 11, 9; Lc 19, 38; Jn 12, 13. Tomado de José Alonso Díaz y Antonio Vargas-Machuca, Sinopsis de los Evangelios (Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 1996), 222.
18 Mt 21, 23-27; Mc 11, 27-33; Lc 20, 1-8.
19 Gotthold E. Lessing, Fragments from Reimarus (London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1879), Vol. 1, 24-27. Texto traducido y abreviado por el autor.
20 John P. Meier, Del profeta como Elías al mesías real davídico, en: Doris Donnelly, ed., Jesús, un coloquio en Tierra Santa (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2004) 63-112.
21 Sistema de creencias religiosas que versa sobre el final de los tiempos y el futuro más allá de la vida ordinaria. A lo largo de la historia, diferentes visiones escatológicas han sido elaboradas por diversas religiones.
22 Geza Vermes, Jesús, el judío. Los Evangelios leídos por un historiador (Barcelona: Muchnik Editores, 1977), 164.
23 Mt 27, 37. Según el evangelio de Juan, el letrero decía en latín: IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM. De allí el acrónimo: INRI.
24 Santiago, hermano de Jesús, es mencionado en la tradición sinóptica (Mc 6, 1-6; Mt 13, 54-58), en las cartas de Pablo (1 Co 15, 3-8; Ga 1, 18-19; 2, 9) y por Josefo, el historiador judío, en las Antigüedades judías 20, 200.
25 Antigüedades judías 20, 9-1.
26 El lector encontrará un recuento de algunos de los principales episodios de este conflicto al principio del Capítulo 5, titulado: La memoria acerca de Jesús de Nazaret.
27 Mt 19, 27-29; Mc 10, 28-30; Lc 18, 29-30. Tomado de la Biblia de Jerusalén.
28 Ed P. Sanders, La figura histórica de Jesús (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2001), 206-207.
29 Lc 24, 13-27. Tomado de la Biblia de Jerusalén.
30 Albert Schweitzer, Investigación sobre la vida de Jesús (Valencia: Institución San Jerónimo, 1990), 65-77.
31 Gotthold E. Lessing, Fragments from Reimarus (London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1879), Vol. 1, 95. Texto traducido por el autor.
32 Teólogo y filósofo alemán, autor de dos obras sobre la vida de Jesús.
33 Gotthold E. Lessing, Fragments from Reimarus (London and Edinburgh: Williams and Norgate, 1879), Vol. 1, 6 y 7. Texto traducido por el autor.
Capítulo 2
La vida de Jesús desde la perspectiva histórica
Al interrogar los textos de la antigüedad, se revelan el contexto y la figura de Jesús
La revista Time, en su portada del 8 de abril de 1996, recreó gráficamente y de forma espléndida la tensión que ha rodeado a la figura de Jesús de Nazaret desde sus orígenes.34 El primer plano de su imagen icónica con cabello largo separado al centro y barba —una representación documentada así, por primera vez, en unas catacumbas romanas35 del siglo IV—, aparece dividida en dos mitades dispares, que difícilmente se avienen. Y una leve inclinación de la cabeza le da vivacidad al rostro de mirada estrábica.
Cada mitad simboliza uno de los dos conceptos que han caracterizado la investigación y los debates acerca de la figura de Jesús a lo largo de los últimos doscientos cincuenta años: la derecha muestra al Jesús histórico con el aspecto realista de una fotografía, su cabeza alumbrada por una luz brillante que le cae desde arriba; y en la mitad izquierda aparece el Cristo de la fe, con aureola, representado en una ilustración que imita el estuco reseco de un fresco.
Los especialistas en estudios bíblicos del siglo XIX formularon por primera vez la oposición entre estos dos conceptos, que sería popularizada por los medios de comunicación en el siglo XX.
La pregunta histórica acerca de la vida de Jesús, que indaga y discute evidencias, es un cuestionamiento moderno formulado a tradiciones religiosas transmitidas desde la antigüedad, a textos milenarios, a los autores que los compusieron y a quienes los transmitieron. ¿Pueden ofrecer las narraciones contenidas en ellos una respuesta? Un número importante de historiadores contemporáneos afirma que sí es posible, siempre y cuando se valoren críticamente las fuentes antiguas, se devele la visión que está detrás de las tradiciones transmitidas y se hagan explícitos el marco conceptual, las herramientas e hipótesis del investigador, de modo que permitan el examen de sus resultados.
Quienes se lanzaron a esta búsqueda fueron premiados con hallazgos sorprendentes, como el reconocimiento de la amalgama entre interpretación profética, mito y narración histórica con la que se construyó la memoria del maestro galileo. Además, lograron ordenar cronológicamente las tradiciones evangélicas y descubrieron sus fuentes e interdependencias literarias, antes arbitrariamente articuladas. Y, en consecuencia, identificaron a los verdaderos autores de estas tradiciones: las comunidades y grupos judeocristianos que encontraron un curso para sus vidas en torno a la creencia en el mesianismo realizado en el profeta muerto y resucitado, convertido en figura trascendente. Sobre los fundamentos documentales de una interpretación histórica de «la vida de Jesús», versa este capítulo.
¿No es este el artesano, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? ¿No es este hijo de José?
Aquellos que, desde los primeros siglos de nuestra era, examinaron las tradiciones escritas acerca de Jesús, se encontraron con el problema de cómo interpretar las coincidencias y discrepancias en los relatos evangélicos, ambas sobresalientes y que, desde luego, repercutían en la formación de una imagen de su persona. Dicha cuestión —los obstáculos que enfrenta una reconstrucción histórica basada en relatos complejos y contradictorios— puede apreciarse en el caso de un simple dato biográfico: la familia de Jesús.
En el cuadro comparativo de la página siguiente, tres relatos evangélicos expuestos en paralelo, los de Mateo, Marcos y Lucas, describen información que cualquier lector consideraría útil para el retrato humano de Jesús: sus actividades en la sinagoga, el oficio del padre y de él mismo, los nombres de su madre, su padre y sus hermanos, la existencia de hermanas en su familia —aunque no sus nombres— y la región de la que procedía. Obsérvense con atención las coincidencias básicas en los textos.
Aunque la intención de estos relatos consistía en mostrar la admiración y la turbación que causaban las palabras y los hechos de Jesús entre sus coterráneos, aparecen en ellos casi sin filtro ciertas informaciones: Jesús provenía de Nazaret, hacía parte de una familia numerosa y conocida, su padre y él desempeñaban un oficio artesanal36 y su actividad incluía enseñar en la sinagoga y practicar milagros utilizando sus manos.
Llaman poderosamente la atención las semejanzas en los relatos: frases y palabras coinciden de manera literal. La similitud no proviene del acontecimiento que describieron los autores. Tampoco parece probable que tres redactores diferentes citaran de memoria frases exactas y, menos aún, que lo hicieran de casualidad. ¿Lo escribieron citando una misma fuente escrita anterior o lo copiaron de uno de ellos y, en este caso, de cuál? ¿Existe entre ellos una dependencia literaria? Dar una respuesta a esta cuestión es fundamental debido a que este tipo de semejanzas no se limita al párrafo detallado arriba, sino que se extiende a todo lo largo de estos tres relatos evangélicos.
| Sobre la familia de Jesús | ||
| Mateo (Mt 13, 54-58) | Marcos (Mc 6, 1-6ª) | Lucas (Lc 4, 16-30) |
| Y, vuelto a su tierra, les enseñaba en su sinagoga, de modo que se admiraban y decían: «¿De dónde le vienen esta sabiduría y los milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Santiago, y José, y Simón, y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto?». Y se escandalizaban de él. | …y va a su tierra y le acompañan sus discípulos. Y siendo sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le oían se admiraban diciendo: «¿De dónde le viene esto?», y «¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada, y estos milagros hechos por medio de sus manos?». «¿No es este el artesano, el hijo de María y el hermano de Santiago, y de José y de Judas, y de Simón? «¿Y no están sus hermanas entre nosotros?».Y se escandalizaban de él. | Fue a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre, en día de sábado, en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura […] Y todos daban testimonio de Él y quedaban pasmados de las palabras agradables que salían de su boca, y decían: «¿No es este hijo de José?». |
Cuadro elaborado por el autor. Fuente de las citas: José Alonso Díaz y Antonio Vargas-Machuca, Sinopsis de los Evangelios (Madrid: Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 1996), 53.
Ahora bien, estas semejanzas no excluyen la existencia de diferencias entre los textos. La descripción llana que acaba de leerse acerca de la familia de la cual procedía Jesús adquiere nuevos matices cuando se la coteja con otras secciones de los evangelios de Mateo y de Lucas, los relatos de la infancia. En ellos, el compromiso matrimonial entre sus padres, el embarazo de la madre y el nacimiento de Jesús se ven alterados por acontecimientos prodigiosos que revelan, según estos dos autores, una finalidad providencial. Las descripciones son diferentes en cada evangelio y parecen literariamente independientes; es decir, no hay referencias comunes entre una y otra. A continuación, presento la evidencia.
En el evangelio de Mateo, el compromiso matrimonial que precedió a la vida en común de la pareja fue alterado por el embarazo de la mujer prometida, María, ¡sin concurso de varón! Esa es la explicación que el autor ofrece, dirigiéndose primero al lector: que la concepción de «Jesucristo» (nótese el título dado a Jesús37) se debió al Espíritu Santo, a la acción creadora del espíritu divino. Luego, unas líneas más abajo, interviene un ángel del señor —una extensa mitología angélica judía puebla la Biblia—, que da en sueños esa misma explicación a José, el desasosegado futuro esposo que andaba contemplando romper el compromiso matrimonial. Un proceder de consecuencias fatales para María porque si era juzgada por infidelidad, de ser hallada culpable, hubiera sido condenada a morir apedreada, según los crueles cánones legales vigentes. Pero José actuó como le indicó el ángel en sueños y llevó a María a vivir a su casa como esposa y —aclara el autor— la «conoció» después; es decir, llevaron una vida sexual como marido y mujer desde entonces. Este ángel del Señor advertiría en sueños a José, de nuevo y en otras ocasiones, que protegiera al niño, indicándole huir a Egipto y, después de pasado el peligro, cuándo volver a Nazaret.
En esta versión, la información sobre el origen familiar de Jesús adquiere un carácter peculiar y extraordinario: este niño había sido concebido en su madre por la divinidad. Además, queda envuelta en un relato legendario: ángeles que se comunicaban a través de los sueños, revelan la concepción divina y brindan consejo y protección. Esta narración es una joya del pensamiento religioso. En lo formal, por el delicado verismo con el que se introduce y presenta la revelación divina, apoyado en tradiciones que recrean seres angélicos a cargo de comunicar verdades divinas. Y en lo lógico, porque postula una creencia nueva que habrá de convertirse en dogma incontrovertible. Esta nueva creencia es un cuerpo extraño en la cultura religiosa judía.
En la tradición sagrada era común encontrar la asistencia divina para la solución de los problemas de infertilidad de una pareja, atribuida siempre a la mujer por ignorancia y prepotencia masculina. Así les sucedió, según se cuenta, a Abraham y Sara, a Isaac y Rebeca, y a Jacob y sus dos esposas: Lía y Raquel. Estas parejas concibieron milagrosamente a sus hijos con la ayuda de Dios, que escuchó sus oraciones. Sin embargo, no sucedió lo mismo en el caso del embarazo de María, pues en él la participación directa de Dios, en sustitución del esposo, fue la causa de la concepción. El evangelista Mateo se propuso anunciar un nacimiento milagroso de otra clase, uno que daría lugar a un ser humano engendrado por un padre divino. Una noción que no encajaba en la cultura religiosa judía, aunque compartía similitudes con otras representaciones de la divinidad en la cultura religiosa de la época en la que circulaban las noticias de un emperador romano, Julio César —divinizado por decreto del Senado— y las ideas de semidioses griegos resultado de la unión entre seres divinos y seres humanos, considerados reales por los creyentes.
Por su parte, en el evangelio de Lucas se incluye también la noción de la concepción divina de Jesús, pero está narrada desde la perspectiva de la madre mediante un relato que presenta, en forma paralela, el anuncio de dos nacimientos: el de Juan —el profeta Juan el Bautista— y el de Jesús. En el primero, un ángel llamado Gabriel le avisó al sacerdote Zacarías que su esposa Isabel le iba a dar un hijo. Ambos eran de edad avanzada y no habían tenido hijos, por lo que la concepción del hijo que habría de venir, Juan, era considerada milagrosa. Al sexto mes del embarazo de Isabel, el mismo ángel se le presentó y le anunció a María, una doncella casadera que había sido prometida a José, un hombre de la casa de David, que concebiría un hijo que sería santo por el poder del espíritu divino que vendría sobre ella envolviéndola.
Preñada, María fue a vivir por algunos meses con Isabel, pariente suya, y pudieron compartir la noticia revelada de sus respectivos embarazos. Poco antes del alumbramiento del hijo de Isabel, María regresó a su casa. Estando aún encinta, se vio obligada a viajar con su esposo desde donde vivían —Nazaret, en Galilea— a Belén —la ciudad de David, en Judá—. Allí se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo, Jesús. Un prodigio adicional acompañó el nacimiento del niño: un ejército de ángeles que avisó el nacimiento de un Salvador a los pastores de la comarca y les indicó dónde encontrarlo; ellos fueron hasta Belén y, efectivamente, lo hallaron junto a sus padres, a quienes les contaron lo que los ángeles les habían dicho sobre el niño. La madre, María, pudo confirmar de esta manera las palabras del ángel Gabriel a ella.
De nuevo, resulta importante indagar en cuál era el verdadero propósito de la narración. En este caso, la sustitución de la paternidad de José por una paternidad divina y los servicios prestados por ángeles constituyen interpretaciones de carácter religioso, envueltas en motivos legendarios, y son representaciones literarias de la voluntad de Dios revelada por los ángeles a los seres humanos, dándoles la potestad de obedecerla o rechazarla. Lo virtuoso consiste en obedecerla. Estos prodigios no son elementos redaccionales aislados ni fueron puestos por los autores de forma improvisada. Al contrario, hacen parte de una narrativa deliberada. Su intención es demostrar la naturaleza extraordinaria —merecedora de culto— del personaje biografiado.
Este intento de los autores se llevó incluso más lejos, también con resultados contradictorios, cuando buscaron demostrar la alcurnia mesiánica de Jesús, quien, por descendencia paterna, debía provenir de la casa de David —el linaje judío al que Dios habría concedido la monarquía— para reclamar una ascendencia regia.
Con este fin, los evangelios de Mateo y Lucas incluyeron descripciones del árbol genealógico de Jesús, ya que las genealogías poseían en Israel un carácter práctico oficial: legitimar su título a los reyes y su nombramiento en cargos hereditarios a los sacerdotes, además de reconocer el derecho a usufructuar propiedades. Sin ellas, la condición mesiánica de alguien, Jesús en este caso, no se podría probar ni justificar. Mateo presentó a Jesús como hijo de Abraham e hijo de David. Y Lucas remontó su ascendencia más allá de Abraham y llegó hasta Adán, padre de la humanidad.
Para el lector atento que las compare, estas genealogías se muestran problemáticas en al menos dos aspectos. Primero, no coinciden entre sí. Ambas se apoyaron en modelos y linajes tomados de la Biblia hebrea. Sin embargo, surgen varios interrogantes: ¿poseían y utilizaron los autores diferente información?, ¿cómo pueden registros de tal importancia legal presentar esta falta de concordancia?, ¿el propósito de su composición fue doctrinal más que legal? Ante la mirada crítica del historiador contemporáneo, estas genealogías poseen una dudosa verosimilitud, aunque admitan otras lecturas de tipo cultural de gran interés.