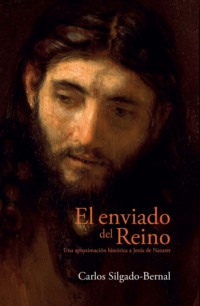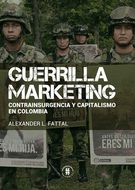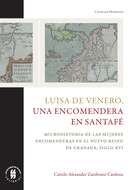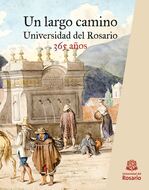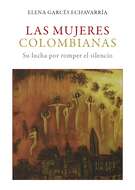Kitabı oku: «El enviado del Reino», sayfa 5
Segundo, al sustituir —por motivos teológicos— la paternidad de José por la paternidad divina, los redactores debían incorporar este concepto en las genealogías y así lo hicieron, pero alterando la noción del linaje regio. Mateo usó la expresión «engendró a» para describir las relaciones de descendencia entre generaciones, pero al llegar a José se separó de ella y así lo consignó: «Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, el llamado Cristo» (Mateo 1, 16). De este modo, evitó afirmar que José engendró a Jesús. Lucas utilizó la locución «hijo de» y también lo soslayó diciendo: «Jesús, al comenzar, tenía unos treinta años, siendo hijo, según se creía, de José, hijo de Helí» (Lucas 3, 23). Nótese en esta breve cita, además, que el nombre del padre de José, en un caso Jacob y en el otro Helí, tampoco coincide en las genealogías: ¡notable imprecisión! El linaje davídico por la vía del padre, que no sería José, queda roto.
La incorporación del concepto de la paternidad divina directa —considerada aparentemente por los autores como de una categoría superior a la humana— crea una incoherencia histórica aún más grande y en la que poco se repara: en las tradiciones del pueblo de Israel, el linaje de los soberanos no requería de una ascendencia divina del rey, pues sería una condición absurda e inaplicable. Ser escogido y proclamado rey requería ser ungido con un aceite preparado por los sacerdotes según prescripciones de las escrituras, y esta unción —de cuyo nombre en hebreo deriva la palabra mesías, que hace referencia a un rey ungido— constituía una bendición por la cual descendía la santidad divina sobre el rey, haciéndolo simbólicamente hijo de Dios, pero nunca descendiente de él. ¿Cuál es, entonces, la función de este concepto? ¿Busca esta noción de la paternidad divina de Jesús, en las genealogías de Mateo y de Lucas, mostrar una combinación de linaje mesiánico y divino superior al de los reyes y los sacerdotes comunes? Así parece. En términos religiosos —mas no históricos—, su objetivo fue la creación de una ascendencia divina para Jesús.
Como he puesto en evidencia, la aproximación a las informaciones biográficas sobre la familia de la que provenía Jesús de Nazaret no ha llevado a conclusiones simples. Por el contrario, demuestra la naturaleza compleja de la tarea que se oculta tras el propósito de alcanzar una reconstrucción histórica fidedigna.
Así que comenzaré a abordar qué han dicho al respecto los investigadores contemporáneos. Para ellos, esta combinación entre el sustrato semítico de las genealogías de Jesús —esencial para probar su linaje mesiánico— y la narrativa religiosa de la paternidad divina directa —extraña a la tradición legal y religiosa monoteísta del judaísmo—, resulta disonante y pone en evidencia un proceso que acompañó la transmisión de las tradiciones en los evangelios y la formación de las creencias de los judíos y de los gentiles que aceptaron la ascendencia regia, mesiánica, de Jesús; a saber, la incorporación de ideas religiosas de otra cultura, la helenista38.
Quisiera regresar a la información acerca de la familia numerosa de la que hacía parte Jesús, pues, al parecer, es un dato historiográfico auténtico. El evangelio de Marcos39 vuelve a referirse a la madre y los hermanos en un pasaje en el que Jesús, rodeado de una muchedumbre, se ve envuelto en una situación conflictiva con escribas venidos de Jerusalén40. Además, cerca de dos décadas antes de que se redactara el evangelio de Marcos, en la primera carta a la comunidad de Corinto, Pablo describe a los «hermanos del Señor» predicando el evangelio y llevando consigo las mujeres, probablemente sus esposas; en ella también menciona a Santiago como una de las personas que testimonió la aparición de Jesús resucitado41. Pablo conoció personalmente a Santiago, quien llegó a desempeñar un papel de elevada autoridad en la comunidad judeocristiana residente en Jerusalén, y se encontró con él en dos ocasiones hacia los años 35 y 4842. En la tradición evangélica, también Juan menciona en dos ocasiones a hermanos de Jesús sin identificarlos por sus nombres: en la boda en Caná43 y cuando relata que no creían en él44. Aunque se carece de información sobre la infancia y juventud de Jesús, los nombres de sus progenitores, José y María, y de uno de sus hermanos, el ya mencionado Santiago, cuentan con un mayor número de atestiguaciones, pero no con información biográfica45. Por su parte, descendientes de los hermanos de Jesús, vivos a finales del siglo I, fueron mencionados en la primera crónica histórica acerca de la iglesia cristiana, aparecida en el siglo IV46. Tradiciones tardías —no evangélicas— volverían a reelaborar el tema de la familia de Jesús, de nuevo por motivos religiosos47.
En conclusión, el cotejo de los relatos y la mirada crítica informada han revelado vetas culturales distinguibles en el trasfondo de las creencias religiosas de la antigüedad, como también fuentes y orígenes diversos en la formación de las tradiciones. Lo cual es una evidencia de que las tradiciones evangélicas son el resultado de procesos de interpretación cultural atados a formas literarias de la antigüedad, que no constituyen crónicas en el sentido moderno y, por lo tanto, resulta legítimo hacer su valoración crítica. Y en ese orden de ideas, para los investigadores —entre los cuales me incluyo— surgen preguntas importantes del siguiente calibre: ¿qué son los relatos evangélicos?, ¿quizás memorias, recuento de eventos, colecciones de dichos y proverbios para uso de predicadores, profesiones de fe, mitos o biografías?
Los evangelios: mitos cultuales entre interpretación profética y narración histórica
A la forma literaria «evangelio» actualmente se la incluye en el género de las biografías antiguas. Son relatos centrados en un personaje admirable que guardan la tradición de diálogos, disputas con sus contemporáneos y episodios de su vida, que están reconstruidos y escenificados según el punto de vista, el propósito y las fuentes del autor. De manera gradual, el «evangelio» llegó a ser la forma literaria característica para transmitir las tradiciones de Jesús, un elemento peculiar de la tradición cristiana en formación, a medida que se desprendía del resto de la tradición judía.
La intención y acaso la misión de los autores de los evangelios del Nuevo Testamento fue la de servir al culto a Cristo, llamado kerygma o anuncio cristiano: «El Cristo que es proclamado, no es el Jesús histórico, sino el Cristo de la fe y del culto»48. Su redacción fue más allá de la proclamación religiosa e incorporó la vida del personaje, exaltándola, con el propósito de despertar y asegurar la adhesión de discípulos y seguidores a diversas formas de vida comunitaria. Reflejan, por ello, la lucha por la influencia ideológica y por el predominio social entre los partidos religiosos judíos, según llama Flavio Josefo en sus obras a las corrientes y movimientos religiosos de la época49.
Esta proclamación cultual —religiosa— de la vida de Jesús impuso grandes dificultades a la lectura histórica en tiempos modernos porque la separó del acontecer mundano para insertarla en una profesión de fe desde el origen mismo de las tradiciones. Muchos autores han considerado imposible extraer de las narraciones contenidas en estas fuentes algún hecho histórico acerca del personaje que ocupaba el centro de esa proclamación cultual. He expuesto arriba el caso del dato biográfico de la familia de Jesús. ¿Será posible superar este escepticismo?
Por lo pronto, me voy a remitir a Gerd Theissen, influyente estudioso alemán contemporáneo, pues ofrece una perspectiva aleccionadora acerca del mundo de Jesús que lo abre a la indagación histórica. A mi entender, su explicación de lo que significa un mito cultual, como objeto de investigación, resuelve ese interrogante. Para este autor una característica fundamental del pensamiento mítico —además de incluir la participación de agentes sobrenaturales que conduzcan los eventos a un cierto desenlace— consiste en que su narrativa contemple como decisivo y definitorio un momento determinado en el tiempo, un momento en torno al cual gira la cosmovisión de la que hace parte y de donde se desprende la interpretación de todos los episodios que la conforman. Esa es, precisamente, la función que posee el anuncio de la llegada inminente del reinado de Dios, núcleo de la predicación del galileo. Esta creencia, anclada en las tradiciones ancestrales acerca de la restauración del pueblo de Israel, fue avivada por varias generaciones de profetas antes y después de Jesús, siendo, al parecer, actualizada intensamente por él y por su generación como parte de un movimiento religioso sectario particular. La imaginación religiosa de Jesús, así como la de los profetas que en esa misma línea lo precedieron y la de los predicadores nazarenos posteriores, vivió de ese mito, le dio forma, lo acomodó y lo revivió según se sucedieron los hechos, porque el mito hace alusión a la historia y al destino colectivos. Como lo expresa Theissen en su obra: «el mito es introducido en la historia y transformado históricamente»50.
Por lo tanto, desde el punto de vista material, documental y cultural, los relatos evangélicos —un mito cultual— son la fuente primaria de la que se depende para alcanzar una reconstrucción histórica de la figura de Jesús. El origen de la doble imagen jesuánica51 —el Cristo de la fe y el Jesús histórico— radica en la mezcla entre la visión cultual y la narración histórico-profética que contiene.
Resulta importante señalar, de un lado, que el hecho de constituir una tradición sagrada —entre las tantas que hacen parte de la cultura humana— no impide someter los relatos evangélicos al análisis histórico crítico, como habitualmente se pretende desde la perspectiva religiosa confesional. Y de otro, debe aclararse que el mito cultual en los evangelios no es reductible a la categoría de ficción o fábula, como se considera al mito en la retórica clásica y como se pretende desde la perspectiva escéptica radical al despojarle de contenido histórico. De la interpretación del texto de esta invención sacral; es decir, de su comprensión literaria y su valoración histórica, la investigación histórica contemporánea ha sido capaz de extraer bastante más de lo que los escépticos aceptan, como se verá a continuación.
La teoría de las dos fuentes y la comprobación de la veracidad histórica de las tradiciones evangélicas
La valoración histórica de las tradiciones evangélicas tiene una de sus claves en la solución dada al enigma del origen de las semejanzas y discrepancias entre los cuatro relatos.
Desde la antigüedad, paralelismos y diferencias atrajeron la atención de los lectores y autores cristianos, y también de sus contradictores, y recibieron diferentes tratamientos. Uno de ellos consistió en escribir una concordancia: un único evangelio compuesto con los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, además de otras obras apócrifas usadas en la época. Tal fue el propósito de Taciano el Sirio (ca. 120 – ca. 180 e. c.) con su obra el Diatessaron, palabra que significa armonización52. Este intento no perduró, pues entre los lectores de la antigüedad subsistió el empleo de cada uno de los relatos evangélicos en diferentes congregaciones eclesiales.
Otro tratamiento, de diferente tipo, data del siglo IV. Eusebio de Cesarea (ca. 263 – ca. 339 e. c.), cronista de los primeros siglos del cristianismo y autor de una Historia eclesiástica que fue concluida hacia el año 326, ideó un sistema de tablas que permitía resumir las coincidencias y discrepancias entre los textos de los cuatro relatos evangélicos más utilizados. Dividió los textos en secciones y construyó diez tablas organizadas de la siguiente manera: las secciones paralelas de los cuatro evangelios, en la primera; los pasajes comunes a Mateo, Marcos y Lucas, en la segunda; los pasajes comunes a Mateo, Lucas y Juan, en la tercera; y así continuó hasta llegar a los textos de cada uno de ellos, carentes de paralelos en las últimas tablas53.
Esta clasificación primitiva de los textos en tablas paralelas que permitían darles una mirada de conjunto, llamada sinóptica, llegó a convertirse —a través de un sinnúmero de investigaciones iniciadas a fines del siglo XIX— en una moderna comprensión acerca de la sucesión cronológica en la composición de los evangelios. Esta nueva mirada, ignorada por completo por los intérpretes del pasado, es conocida como la teoría de las dos fuentes, constituye una tesis fundamental respecto a la dependencia literaria entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y es objeto de consenso casi universal entre los estudiosos contemporáneos.
Esta teoría sostiene que la redacción de los evangelios de Mateo y Lucas se basa en dos fuentes escritas: el evangelio de Marcos —un material de tipo dramático, una biografía a la manera antigua— y un conjunto de sentencias atribuidas a Jesús —llamadas logia, es decir, «dichos»—, contenido en una colección denominada Q. El evangelio de Marcos es la fuente que explica los pasajes paralelos entre él mismo, Mateo y Lucas. Por su parte, la colección de dichos Q dilucida los pasajes comunes en los evangelios de Mateo y Lucas que no están en Marcos. Ambas fuentes fueron redactadas en griego, contienen noticias y tradiciones que, en algunos casos, podrían remontarse hasta los años 40 y que se habrían transmitido originalmente de forma oral, en lengua aramea.
En esta perspectiva, el relato de Marcos constituye el primer evangelio en sentido estricto, pues le dio forma coherente a esa tradición de dichos y hechos de Jesús, antes dispersa. En efecto, el autor construyó —hacia los años 65 a 70 e. c.— una narración centrada en el mensaje de la muerte de Jesús y el anuncio de su resurrección, en la que integró recuerdos de la comunidad de los seguidores del profeta en Palestina54. Hay una serie de indicios difíciles de refutar en la dependencia literaria de los evangelios de Mateo y Lucas de un evangelio más antiguo, el de Marcos; entre los cuales, uno de ellos resulta decisivo y radica en la secuencia de la narración: los relatos de Mateo y Lucas difícilmente se desvían en el mismo pasaje del orden en que aparecen en Marcos. De esta forma, la secuencia de este último es la primaria y constitutiva de los otros dos55.
Por su parte, la fuente de los dichos Q es una colección de máximas de sabiduría de Jesús o atribuidas a él, que incluye unas pocas narraciones, como el relato de las tentaciones en el desierto, el de la curación a distancia del criado del centurión en Cafarnaúm y el de los discípulos de Juan que vienen, enviados por él, con preguntas a Jesús. De este documento no se posee manuscrito alguno, su existencia es hipotética, pero verosímil y rescatable: se deduce de las coincidencias en vocabulario y frases en múltiples pasajes de los evangelios de Mateo y Lucas, cuando no siguen el relato de Marcos. Su aporte al contenido de la tradición evangélica es muy significativo: basta mencionar que sirvió para la transmisión de tradiciones como el sermón del llano56, el discurso de misión de los setenta y dos discípulos57 o la predicación de Juan el Bautista y otras historias acerca de él; además, contiene símiles y parábolas como la de los talentos o la de la lámpara, la mostaza y la levadura, y el discurso sobre la venida del Hijo del hombre58.
En una de sus obras, Antonio Piñero59, especialista español en lengua y literatura del cristianismo primitivo, graficó de la siguiente manera la cuestión sinóptica y la teoría de las dos fuentes:

Ilustración 7. Relaciones entre tradiciones orales y escritas en los evangelios sinópticos según la teoría de las dos fuentes.
La ilustración indica que el origen de los relatos evangélicos se halla en la transmisión de tradiciones orales. Aquí se evidencia, también, que el evangelio de Marcos (Mc) y la colección de dichos (Q) aportaron material para la redacción de los evangelios de Mateo (Mt) y Lucas (Lc). Algunas secciones que son exclusivas de Mateo o de Lucas —representadas como (M) y (L) —, se consideran material propio de estos autores. Adicionalmente, se presume que Mateo no conoció a Lucas y viceversa. Al respecto, es preciso dejar sentadas dos aclaraciones: la primera, que con la fijación por escrito de las tradiciones orales no se suspendió la transmisión oral, que además continuó activa por siglos60, y la segunda, que la composición en griego de los relatos evangélicos conservados supuso un trasvase cultural de memorias expresadas originalmente en lengua aramea a la lengua griega, de uso corriente en el Mediterráneo oriental.
Puede advertirse, además que, durante este periodo de paso de la transmisión oral a la fijación por escrito, la tradición transmitida por los autores de los relatos evangélicos era fluida: tradujeron del arameo al griego, adaptaron según criterios propios los textos que les sirvieron de fuentes —Mateo y Lucas a Marco, por ejemplo— y crearon textos de concepción original apartándose de otros conocidos, como hizo el autor de Juan respecto de los evangelios que llamamos sinópticos.
Voy a resolver dos cuestiones fundamentales para ofrecer mayor comprensión. El primer interrogante es el siguiente: ¿qué explica la teoría de las dos fuentes? Explica los paralelismos, coincidencias y discrepancias textuales en la tradición escrita y, en particular, entre los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, llamados desde entonces evangelios sinópticos; sin duda, un asunto fundamental para entender la historia de la redacción de los evangelios. A la luz de la teoría de las dos fuentes, la redacción del evangelio de Juan —el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento— es una composición tardía, posterior a los tres primeros evangelios cuyo texto conoció el autor, y con los cuales guarda un número significativamente menor de pasajes paralelos.
Y este es el segundo: ¿por qué es importante la teoría de las dos fuentes para la comprobación de la veracidad histórica de ciertos pasajes de los relatos evangélicos? Porque de acuerdo con ella y según uno de los criterios básicos de la investigación histórica —aquel que se refiere a la atestiguación en fuentes independientes61—, se puede afirmar con cierta seguridad que, al menos en algunos casos, informaciones que provienen del evangelio de Marcos, de cartas del apóstol Pablo, de los autores que emplearon a Q (Mateo y Lucas) y del evangelio de Juan, representan testimonios independientes, aunque hagan parte de una misma tradición cristiana general. Así, por ejemplo, la relación que está presente entre el inicio de la predicación de Jesús y la persona de Juan el Bautista se encuentra relatada en tres fuentes independientes: Marcos, la colección de dichos Q (Marcos no conoció Q) y Juan. Luego, apoyados en la teoría de las dos fuentes, es prácticamente seguro que la actividad de Jesús estuviera asociada inicialmente con Juan el Bautista62.
Asimismo, la teoría de las dos fuentes tuvo otra repercusión valiosa, pues dio fundamento a un nuevo y espectacular descubrimiento: el del contexto social que rodeó la aparición de las tradiciones evangélicas.
Las comunidades judeocristianas originarias hacen su aparición en la historia
En el proceso de valoración de las tradiciones religiosas y de sus fuentes documentales, varias generaciones de estudiosos crearon métodos de investigación y análisis bien establecidos en la actualidad63. Al aplicarlos, estos especialistas combinaron juicios de crítica literaria —sobre las formas y géneros referidos a la tradición— y criterios acerca del material narrativo —como la autenticidad de una sentencia y la historicidad de un relato— con el conocimiento progresivo de la vida y la historia de las comunidades cristianas primitivas64.
Se hizo evidente que en el texto de los relatos evangélicos era posible distinguir al menos tres estratos cronológicos65. Uno es el más cercano a la vida de Jesús, al que se aspira llegar por métodos críticos interpretativos de los textos, para obtener hechos y sentencias atribuibles históricamente a él66. El segundo corresponde a los grupos de sus seguidores más cercanos, a aquellos que hacían parte de su movimiento y que, como predicadores, misioneros y profetas, pronunciaban palabras en forma más o menos fidedigna y hasta practicaban curaciones en su nombre; así, lo dicho por el maestro y lo expresado y conservado por estos predicadores, comenzó a hacerse indistinguible. Por último, el tercer estrato, una segunda o tercera generación posterior a la de Jesús, es el de los evangelistas, los autores de las tradiciones conservadas en el Nuevo Testamento y a quienes es posible atribuirles diferenciadas intenciones teológicas. Reimarus67 tenía razón al afirmar que el ideario original del caudillo galileo que anunciaba la inminencia del juicio y del gobierno divinos y el sistema de creencias de los autores de los evangelios se encontraban entremezclados en las tradiciones escritas conservadas, pero no eran idénticos.
Por su parte, la nueva perspectiva sociológica que resultó de los estudios lingüísticos y de la crítica literaria, afín a la historiografía moderna, llevó a la identificación, en el tercer estrato cronológico, de tres comunidades judeocristianas originarias. A mi entender, las que se congregaban en torno a la expectativa profética de la llegada inminente del reinado de Dios y su juicio sobre Israel y las demás naciones, exaltaron a su anunciador Jesús de Nazaret como mesías y profeta resucitado después de su muerte, y le dieron títulos con los que expresaron su fe, a saber: «el Señor», «hijo de David», «hijo del hombre» o «hijo de Dios». A continuación, voy a detenerme en la descripción y lo que se ha explicado de estas tres comunidades.
Rudolf Bultmann, el más influyente teólogo de confesión luterana de la primera mitad del siglo XX, tipificó dos comunidades o grupos judeocristianos68. En su obra clásica, Historia de la tradición sinóptica —cuya edición definitiva se publicó en alemán en 1931— cuenta cómo la investigación de las formas literarias lo llevó al reconocimiento de los ambientes palestinense y helenístico, esenciales para la interpretación de las unidades textuales y redaccionales en las que se plasmó la memoria oral.
La primera comunidad descrita es un grupo surgido al interior del judaísmo formado por Jesús y sus seguidores más antiguos en Palestina, cuya visión de tipo apocalíptico incluía el juicio a cargo del «hijo del hombre» y el fin de los tiempos. Este grupo guardó los recuerdos de Jesús, transmitió sus palabras más significativas mezclando con ellas enseñanzas y proverbios contemporáneos, recordó gestos ejemplares relacionados con la sanación de los enfermos, lamentó su muerte violenta, conservó testimonios de quienes afirmaron haberle visto resucitado y esperó encontrarle de nuevo en la resurrección final. En su fe, la perspectiva mesiánica ocupó un rol central. Dicha colectividad experimentó la tensión entre dos momentos del movimiento de Jesús. Por un lado, la época de los predicadores carismáticos, que ambulaban anunciado sus ideales teocráticos radicales, algo bien característico de ciertas posturas típicas de Jesús como la carencia de hogar, la separación de la familia y de las posesiones o la renuncia a las preocupaciones acerca de la subsistencia y el vestido. Este periodo se vio reflejado en los dichos de Jesús contenidos en Q. Y por otro, el momento del asentamiento en los centros urbanos del imperio que trajo consigo la cuestión de la confraternización y aceptación de los gentiles69.
Encuentro pertinente anotar que investigaciones ulteriores demostraron la posibilidad de distinguir en este ambiente palestinense dos ramas activas en Jerusalén70. La primera, corresponde a la de Santiago, el hermano de Jesús, antagonista de las enseñanzas de Pablo quien llegó a llamar «falsos hermanos» a sus seguidores por considerar sus creencias fuertemente judaizantes. Al parecer, esta rama desapareció con la catástrofe de la primera guerra judía sucedida en el año 70. Y la segunda, la de los seguidores de Pedro, a la que probablemente se habían unido cristianos de Antioquía71 y ex paganos convertidos al judaísmo, llamados prosélitos. Al igual que la anterior, esta última tendencia defendía el valor de la Ley, consignada en la Torá, como medio de salvación. Sin embargo, a diferencia de aquella, aceptaba la misión de conversión entre los paganos, exigiendo de estos el seguimiento de un número mínimo de preceptos que no incluían la circuncisión ni las leyes alimentarias. Sus creencias permitían aceptar la existencia de dos comunidades separadas: la petrina (referida a Pedro) y la paulina (referida a Pablo), las cuales se unirían al final de los tiempos. A esta vertiente petrina corresponde el evangelio de Mateo, distintivo de su pensamiento religioso72.
Volviendo a Bultmann, la segunda comunidad tipificada por él fue formada por grupos de judeocristianos —«cristianos antiguos» los llama el autor— que extendieron el mensaje acerca de la inminencia del reinado de Dios entre creyentes de entorno helenista, procediendo del mismo modo que otros grupos judíos que buscaban seguidores entre los paganos. Los nuevos convertidos de la cultura helenista acogieron y hasta resignificaron, de manera creadora, la figura de Jesús; entonces, se la interpretó de forma míticoreligiosa como una revelación salvadora de Dios. Para comprender mejor quiénes eran los judeocristianos helenistas, me remitiré al texto de Xabier Pikaza, investigador español en Ciencias de las Religiones:
No tuvieron dificultad en entender a Jesús como ser divino que se revela a los humanos, muriendo por ellos y resucitando después para salvarles. De esta forma transformaron lo que era recuerdo humano de Jesús y cumplimiento moral de su mensaje, en culto religioso de tipo mítico. No se limitaron a divinizar a Jesús (había ya otros dioses y misterios), sino que hicieron algo absolutamente novedoso en la historia de la humanidad: identificaron al Cristo salvador divino con el mismo Jesús de Nazaret, profeta crucificado. Por eso recrearon en forma sacral (mesiánica, divina) algunos aspectos de su historia, vinculando los dos mundos, el hebreo y el helenista, la moralidad de Jesús y el misterio del Kyrios. Ellos, los cristianos helenistas, son los responsables del tono y el sentido sacral del evangelio73.
De esta segunda comunidad, formada por judíos y gentiles helenistas, llegó a hacer parte el apóstol Pablo. Cabe anotar que su influencia se extendió por las provincias romanas de Siria, Cilicia, Asia Menor, Acaya, Macedonia y llegó hasta Roma; también tuvo asentamiento en Jerusalén (a ella perteneció Esteban74), ciudad a la que judíos helenistas de diversas procedencias asistían para celebrar las fiestas y en la que poseían tumbas en el cementerio, acorde a la creencia judía ancestral de que en esta ciudad comenzaría la resurrección para el juicio divino. La evolución y características de la teología de las misiones de los predicadores de cultura judía helenista de esta comunidad —denominados «nazarenos», «los del Camino» y, por primera vez, «cristianos»— quedaron registradas en las cartas de Pablo, escritas entre los años 51 y 55 e. c. y proclamadas en las asambleas de creyentes. La creencia central expresada en estas cartas misionales, los escritos cristianos más antiguos, es la fe en Jesús como deidad de culto y medio de salvación; ellas constituyen el antecedente cronológico y teológico de los evangelios de Marcos y de Lucas75, así como de toda la tradición evangélica.
En este orden de ideas, quisiera retomar la existencia de una tercera comunidad judeocristiana, tipificada por los expertos y cuyo asentamiento no se ha fijado con claridad. Esta era proveniente de la predicación cristiana de los judíos helenistas y conservó tradiciones antiguas sobre Jesús de Nazaret y sobre Jerusalén. También desarrolló interpretaciones propias —de tipo místico— acerca del maestro, que llegaron a considerar haber sido inspiradas por el Espíritu Santo. Su evangelio distintivo es el de Juan y su mensaje central estaba basado en la unidad entre el Padre y su enviado, el Salvador, y en la unidad del creyente con el Salvador como medio de salvación. En este evangelio, al estar más alejado de los estratos semíticos de la tradición, no hay rastro de la predicación del reinado de Dios; sin duda, un elemento fundamental de la presentación de Jesús en los evangelios sinópticos.
La investigación sobre la génesis e historia de la redacción de los evangelios constituyó un hito historiográfico definitivo que tuvo como resultado la integración de la crítica textual y literaria en un encuadre histórico inequívoco, a saber: la tradición acerca de Jesús se plasmó en Palestina; los primeros conjuntos se pusieron por escrito, probablemente, en Judea (el apocalipsis sinóptico, Mc 13, que tuvo su origen durante la crisis de Calígula, entre los años 39/40 e.c., la historia de la pasión en los años cuarenta, la fuente de los dichos en vida todavía de la primera generación); la composición de los evangelios se efectuó fuera de las fronteras de Palestina, con posterioridad al año 70 e.c.76
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.