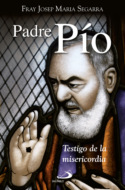Kitabı oku: «El fuego de la montaña», sayfa 4
5.2. «La escala de Jacob»
La escala de Jacob (1932) es una colección de artículos, escritos por su autor entre 1919 y 1931, cuyo nexo no es otro que la visión católica del mundo y de la fe en un Dios universal.
Merece destacarse, entre estos artículos, el primero, titulado Amor y muerte (1919), cuyo tema central gira en torno al abandono, por parte de algunos cristianos, de la paradoja de la cruz (o de lo que la cruz significa) para ser sustituida por un paganismo de nuevo cuño, en el que triunfa el culto no precisamente a la belleza del Resucitado, sino al yo egoísta y violento que todos llevamos dentro. La pregunta que se hace Papini es esta: ¿La cruz llegará a coronar la esfera (el mundo) o la esfera saltará por los aires destrozada por el profesor Lucifer?[43].
El segundo artículo que inserta La escala de Jacob se titula ¿Hay cristianos? (1919), y parte de esta afirmación: Nadie, excepto los santos (pocos numéricamente) han estado dentro del evangelio (lo han vivido a fondo). Pocos «han transpuesto el límite del Reino de los cielos». No existen, pues, verdaderos cristianos (según Papini), y no «es posible retornar al evangelio, puesto que jamás hemos llegado a él». El cristianismo es «un bien que no hemos querido aceptar». El cristianismo no es algo que pertenezca al pasado; «tal vez pertenece al porvenir». Más que una nostalgia, «el cristianismo es una esperanza». La más grande originalidad para un hombre de nuestros tiempos sería la de ser cristiano. Y concluye nuestro autor con esta contundente afirmación: «Es necesario que intentemos, con un atraso de casi dos mil años, convertirnos por vez primera en cristianos»[44].
Llama la atención también su artículo La juventud del catolicismo (1927), en el que, en contra de los que sostienen que el catolicismo está muerto, él afirma que dos mil años aún es una buena edad para la Iglesia, y que el catolicismo no sólo «no está agonizando, sino que por el contrario se halla apenas en su fase de preparación y de expectativa». Cristo continúa en la vida de la Iglesia: en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, pero también en la historia del devenir cristiano.
«Decidlo fuerte y gritad que nuestro Dios es un Dios joven, amigo de los niños y de los jóvenes (...) No os preocupéis si nuestros libros parecen antiguos y si nuestras iglesias están hechas de piedras seculares (...) Viejos, en cambio, son los enemigos del cristianismo. Vieja es la barbarie feroz que a cada tanto aflora en la humanidad; viejo es el paganismo que jamás ha muerto del todo en las almas bajas y mal convertidas...»[45].
Este es el problema que atenaza a Papini: el que los cristianos (él se incluía, sin duda) no estamos suficientemente convertidos. Y este es –según él– el gran problema de toda la Iglesia. Sabemos dónde está la fuente y con frecuencia andamos perdidos, lejos de Cristo, bebiendo en charcos y lodazales.
5.3. Gog, el monstruo viajero
Gog es de 1931. Todo el argumento del libro se sustenta en una ficción: un loco, llamado Gog, un monstruo «que debía tener medio siglo, alto, mal garbado, sin un solo cabello en su cuerpo», hombre rico y viajero, entrega al autor un fajo de manuscritos: «un envoltorio de seda verde». El demente supuestamente habría recogido en ellos reflexiones y experiencias de su vida: «eran apuntes sueltos, páginas de antiguos diarios, fragmentos de recuerdos, mezclados todos sin orden, sin fechas precisas, redactados en un inglés vulgar, pero bastante descifrable»[46].
«Se trata, me parece, de un documento singular y sintomático: espantoso, tal vez, pero de un cierto valor para el estudio del hombre de nuestro siglo»[47]. Es lo que le interesaba a su autor: hacer un retrato del hombre de su siglo. Pero, como el siglo que le tocó en suerte a Papini (primera mitad del siglo XX) fue bastante convulso y accidentado, el retrato que le sale resulta un tanto estremecedor y distorsionado. Las riquezas acumuladas han dado pie a que muchos caigan en la extravagancia. Unos caen, de hecho, y otros, en sueños. Todo ello le da pie a Papini para derrochar no sólo imaginación, sino también ironía y crítica, no exentas de horror y espanto.
Papini se cura en salud ya en el prólogo, y, siendo consciente de dónde está y de lo que vive después de su conversión, hace una advertencia: «Yo no puedo de ninguna manera aprobar los sentimientos y los pensamientos de Gog y de sus interlocutores. Todo mi ser, que ahora se ha renovado con mi retorno a la Verdad, no puede menos que aborrecer lo que Gog cree, dice o hace»[48].
En el comienzo del libro nos encontramos con una cita del Apocalipsis: «Satán será liberado de su cárcel y saldrá para reducir a las naciones, a Gog y Magog...»[49]. La obra suma más de cincuenta relatos breves, entre los que desfilan toda clase de personajes, algunos un tanto originales y estrafalarios, como el Duque de Hermosilla de Salvatierra, personaje imaginario («último descendiente de una de las más gloriosas familias de la vieja Castilla») que Papini sitúa en Burgos. Es curiosa la visión que de Castilla (supongo que también de España) tenía Papini: gentes de abolengo, fieles a D. Ruy Díaz de Vivar (el Cid Campeador), instaladas en un apasionado culto al pasado, toreros e inquisidores...
Después de enseñarle su curioso palacio, poblado de maniquíes con vestidos de época, en el que el Duque había «revivido» a todos sus antepasados (menos a un afrancesado), Gog-Papini decide marcharse aquella misma noche de Burgos. La visita al palacio del Duque de Salvatierra le había producido «no ya terror, sino una especie de náusea que me quitaba la respiración». «Las ventanas se hallaban cerradas, la luz era escasa y el aire apestaba a alcanfor, a moho y a Historia putrefacta»[50].
Otro de los personajes españoles con los que se encuentra Gog (y en el libro no aparece ningún español más) es don Ramón Gómez de la Serna, el famoso autor de las greguerías. Tal vez Papini lo admiraba o le tenía, cuando menos, como un personaje curioso: «lo encontré, por la noche, en el famoso Café del Pombo, rodeado de siete jóvenes morenos que fumaban cigarrillos, escuchando en éxtasis al maestro de las greguerías». «Ramón Gómez de la Serna es un señor moreno, gordo y amable, que tiene el aire de burlarse perpetuamente de sí mismo»[51]. En este capítulo, Papini aprovecha para criticar, una vez más, la codicia del tener y atesorar: «La plata, a fuerza de ser manejada por los hombres, ha adquirido la palidez opaca de los tísicos, y el oro, de tanto permanecer encarcelado en las criptas de los bancos, da señales de locura. Y con razón, pues lo hemos separado de su hermano celeste, el sol»[52].
En Detroit, Gog nos llevará a un encuentro con el padre de la industria del automóvil, Henry Ford (1863-1947). En este personaje condensa Papini la visión que él tiene del típico hombre norteamericano de negocios:
«Nadie ha comprendido bien los místicos principios de mi actividad (...) Se reducen al Menos Cuatro y al Más Cuatro y a sus relaciones: El Menos Cuatro son: disminución proporcional de los operarios; disminución del tiempo para la fabricación de cada unidad vendible; disminución de los tipos de los objetos fabricados, y, finalmente, disminución de los precios de venta. El Más Cuatro, relacionado íntimamente con el Menos Cuatro, son: aumento de las máquinas y de los aparatos, con objeto de reducir la mano de obra; aumento indefinido de la producción diaria y anual; aumento de la perfección mecánica y de los productos; aumento de los jornales y de los sueldos»[53].
Ante la pregunta de dónde sacarán los hombres de otros países dinero para comprar sus máquinas, supuesto que sus métodos de fabricación anularían, en parte, la industria de dichos países, Henri Ford responde:
«Los clientes extranjeros pagarán con los objetos producidos por sus padres y que nosotros no podemos fabricar: cuadros, estatuas, joyas, tapices, libros y muebles antiguos (...) Todo, cosas únicas que no podemos reproducir con nuestras máquinas (...) Entre los europeos y los asiáticos aumenta cada día la manía de poseer los aparatos mecánicos más modernos y disminuye al mismo tiempo el amor hacia los restos de la vieja cultura. Llegará pronto el momento en que se verán obligados a ceder sus Rembrandt y Rafael, sus Velázquez y Holbein, las Biblias de Maguncia y los códices de Homero (...), para obtener de nosotros algunos millones de coches y de motores. Y de este modo, el almacén retrospectivo de la civilización universal deberán venir a buscarlo a Estados Unidos, con gran ventaja, por otra parte, para las industrias del turismo...»[54].
Es así como, en su libro, Gog-Papini sigue asombrándonos con sus visitas y encuentros. En New Parthenon hay milagros y milagreros a domicilio; en una isla del Pacífico (¿imagen del mundo?) por cada nacimiento deberá producirse una muerte («el espanto del hambre ha hecho inventar a los oligarcas papúes un sistema estadístico muy burdo, pero preciso»); en Chicago se topan con la FOM (Friends of Mankind), una organización que, partiendo del principio de que el aumento continuo de la humanidad es contrario al bienestar de la propia humanidad (Malthus tenía razón), la organización se dedicará a hacer desaparecer racionalmente «a los que sean menos dignos de vivir»...[55]
Gog nos acompañará, también, a Ahmedabad (India) a hacer una interesante visita al Mahatma Gandhi; nos hablará de un caníbal arrepentido y de un historiador al revés; de un arquitecto de ciudades inverosímiles y de un abogado partidario de castigar a los inocentes; de un defensor y adalid de la religión de la Egolatría y de un escultor del humo; asistiremos a la compra de una República y al diseño de una fortaleza en el mar; sabremos del promotor del Instituto de Demencia Voluntaria y de una curiosa propuesta: la de fundar una cátedra especializada en Ftiriología, es decir, en piojos.
En fin, extravagancias de todo tipo. Para reír y para echarse a temblar. Una crítica despiadada de la sociedad tecnológica y del maquinismo. Todas estas extravagancias –como dije anteriormente– han sido puestas por Papini en los labios de un loco. Pero un loco no quiere decir un necio.
5.4. Dante, los católicos y el Renacimiento
Dante vivo es de 1933. Papini estaba convencido de que, a pesar de lo que se había escrito sobre el genio florentino (mayormente libros de profesores para sus discípulos o de críticos para otros críticos), faltaba profundizar en el alma del Dante a través de sus obras[56]. Es lo que él se proponía: hacer una interpretación del espíritu que latía, vivo, en la obra del autor de la Commedia[57]. Ya anteriormente Papini había denunciado la insuficiencia espiritual de los dantistas profesionales[58]. A muchos de ellos los comparaba a las hormigas encima de los leones: «podrán efectuar el reconocimiento de la melena, contar los pelos de la cola, pero no podrán contemplar entera, en toda su terrible majestad, a la gigantesca criatura»[59].
Decía él, además, que para adentrarse en Dante era necesario ser católico, artista y florentino. Quien tuviera estas tres cualidades estaba en la mejor de las disposiciones para estudiar el alma del gran clásico italiano.
En 1936 Papini fue nombrado Académico de Italia. Fue entonces cuando inició una intensa actividad en pro de las letras, participó en la confección de un vocabulario de la lengua italiana, que dirigió Giulio Bertoni. Publicó, en 1937, el primer volumen de una Historia de la literatura italiana, empresa que se vio interrumpida por sus problemas con la vista (Papini se estaba quedando casi ciego). I testimoni della Passione apareció, también, en este mismo año. Fue un año fecundo en realizaciones, ya que, gracias a Papini, Florencia tuvo un Centro de estudios para el Renacimiento.
Precisamente cinco años más tarde, en 1942, Papini publicará una serie de artículos sobre el Renacimiento (L´imitazione del Padre. Saggi sul Rinascimento)[60]. En ellos pondrá de relieve que el Renacimiento había unido, en el seno de la civilización europea, lo que nunca más debería ya separarse: a Dios y al hombre. Si en la gótica Edad media se mortificaba al hombre para alcanzar a Dios, en el Renacimiento se ensalzaba a Dios en la misma grandeza del hombre. No se exaltaba al hombre a costa de Dios, sino en la misma grandeza del hombre, criatura salida del pensamiento y de las manos del Padre, se ensalzaba al Creador.
El período de la II Guerra mundial que va de 1943 a 1944, Papini lo pasó, primero, en su querido Bulciano, y después en el convento de la Verna, donde llegó a ser terciario franciscano con el nombre de Fray Buenaventura. En abril de 1944, después del asesinato de Giovanni Gentile, profundamente abatido, rechazó su nombramiento de Presidente de la Academia de Italia. Y en octubre volvió a su casa de Florencia. Antes había sido huésped, durante un mes, del Obispo de Arezzo.
5.5. Celestino VI, un Papa imaginario
En 1947 Papini sacó a la luz sus «Cartas del Papa Celestino VI a los hombres»: una curiosa obra, en la que el autor se imaginaba un Papa, Celestino VI, supuesto sucesor del histórico Celestino V (1215-1296), el único Papa que, después de cinco meses de pontificado, abdicó por sentirse incapaz de ponerse al frente de la Iglesia (Dante en su Divina Comedia lo colocaría en el Infierno por considerarlo cobarde, a pesar de que, años más tarde, sería canonizado). Este supuesto Celestino VI, sucesor del histórico Celestino V, «fue ardiente, impetuoso, elocuente, inflamado siempre en el áureo fuego de Cristo (...) Murió mártir en los últimos días de la Gran Persecución»[61].
Las cartas, dedicadas a los hombres «con desesperada esperanza», son un toque de atención para que cada cual desarrolle su vocación aquí en la tierra, durante los años que Dios le dé vida. Están dirigidas a personas de todos los estamentos y cargos sociales: al pueblo cristiano y a los sacerdotes, a las monjas, frailes y teólogos, a los ricos y a los pobres, a los que gobiernan los pueblos y a sus súbditos, a las mujeres, poetas e historiadores, a los hombres de ciencia y a los cristianos desunidos, a los hebreos, a los sin Cristo y a los sin Dios; en fin, a todos los hombres. La cartas recuerdan, a veces, el orden que se sigue en la «plegaria universal», recitada en la liturgia del Viernes Santo, y concluyen con una bellísima «plegaria a Dios». Si la Historia de Cristo, terminaba con una conmovedora oración al propio Jesucristo, las Cartas del papa Celestino VI son rematadas con una Plegaria a Dios, que bien merece ser releída[62].
Permítaseme transcribir algunas pinceladas del pensamiento papiniano, vertido en estas cartas. No deja de ser actual en muchos aspectos. Para no extenderme, me ceñiré solamente a la carta que dirige a los teólogos:
Comienza recordando lo que significó la ciencia teológica en «otros tiempos». «La teología era entonces la emperatriz de las ciencias». El objeto de la teología ha sido siempre el más alto que la mente humana podía afrontar: «era la ciencia que hacía conocer a Dios y sus misterios». «La teología, firme y audazmente edificada (como una catedral) sobre los pilares maestros de la Revelación, de la Tradición y de la Razón». La Patrística –dice Papini– sería algo así como la «primavera de la teología»[63].
Y se pregunta Papini:
«¿Por qué, pues, la divina teología es hoy tan poco popular entre los hombres? ¿Por qué la ciencia suprema, la ciencia de Dios, es ignorada hoy incluso por los no ignorantes? ¿Por qué la vemos quedar relegada, sobre todo en nuestra Iglesia, a las clases de los seminarios y los estudios de los monasterios? (...) ¿Qué ha sucedido? ¿No se presenta jamás a vuestro ánimo la duda de si tan funesta falta de interés no será, en su mayor parte, culpa vuestra?»[64].
Evidentemente, no toda la culpa de este olvido –responde Papini– hay que echársela a los teólogos, pero sí en parte. «La verdad, dolorosa verdad, es que la vida ardiente y creadora del pensamiento se ha retirado de vosotros. Después de santo Tomás –digamos también después de Suárez– no habéis sido capaces de erigir una nueva y potente síntesis teológica»[65].
Evidentemente Papini escribe todo esto antes del florecimiento que supuso para la teología el Concilio Vaticano II. Decía él no sin razón: «En vuestro mundo cerrado no ha ocurrido nada»[66].
Las observaciones que hace a los teólogos me parecen atinadas, y su invitación a abrir la teología a los laicos, imprescindible:
«Cada siglo tiene su lenguaje, sus apetitos, sus sueños, sus problemas» (...) Cuidad «de los cristianos que se hallan fuera de las puertas claustrales y están ya acostumbrados a comidas más apetitosas e incitantes. ¿No necesitan también ellos ser invitados a la mesa en que se preparan los alimentos más necesarios para el hombre, es decir, las verdades divinas?»[67].
A pesar de estos interrogantes, hay que decir que no se muestra el Celestino VI-Papini pesimista, y, como si otease un horizonte nuevo, llega a decir:
«Espero con fe otra edad de oro de vuestra ciencia: nuevas iluminaciones de santos, nuevas intuiciones de poetas, nuevas interpretaciones de doctores, harán que la teología vuelva a ser, como en otro tiempo, la ciencia dominante de los espíritus soberanos (...) Salid alguna vez al aire libre, escuchad las voces que se alzan de las almas que padecen hambre de certeza, no creáis rebajaros por aprender algo, incluso de los no teólogos...»[68].
¿Qué dirían muchos pastores, teólogos y laicos, hoy, de esta advertencia que Papini pone en labios del imaginario Celestino VI?
«Mis predecesores os aconsejaron la prudencia, porque los más de entre vosotros eran, en tiempos, audaces en demasía. Hoy, que estáis agonizando en el muerto mar de la indiferencia y la monotonía, os exhorto a la audacia. Ya comprenderéis que no es mi intención incitaros a arriesgadas navegaciones por el negro mar del absurdo y de la herejía (...) Pero en las palabras de la Revelación se pueden encontrar nuevos sentidos, más profundos de lo que se vio hasta aquí...»[69].
El papa Juan XXIII diría algo parecido, el 11 de octubre de 1962, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II (Papini oiría, complacido, estas palabras desde el cielo):
«Nuestra tarea no es únicamente guardar este tesoro (el tesoro de la doctrina católica), como si nos preocupáramos tan sólo de la antigüedad, sino que también estamos decididos, sin temor, a estudiar lo que exige nuestra época, continuando el camino que ha hecho la Iglesia durante casi XX siglos (...) Esta doctrina es, sin duda, verdadera e inmutable (...), pero hay que investigarla y exponerla según las exigencias de nuestro tiempo. Una cosa, en efecto, es el depósito de la fe o las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta es el modo como se enuncian estas verdades, conservando, sin embargo, el mismo sentido y significado»[70].
5.6. «El Libro negro»
En 1951, cinco años antes de su muerte, Papini vio aparecer su «Libro negro». Es la segunda parte de Gog (1934): o sea, la prolongación, doce años después, de aquellos insólitos viajes que protagonizaba el nómada imaginado que ya conocemos. Gog debió tener buena aceptación entre el público, porque Papini se decidió a escribir esta segunda parte, tan negra como la primera[71].
Nuestro autor decía que llamaba a su libro así, «negro», porque se refería a una de las más negras épocas de la historia humana[72]. ¿A qué época? Indudablemente a la época que le había tocado vivir a él: a la primera mitad del siglo XX. Un tiempo de guerras (dos mundiales en Europa) y revoluciones sociales, que iban desde la revolución científica y técnica a la revolución filosófico-religiosa de Nietzsche, que Papini conocía bien, con su «Dios ha muerto».
De la mano de Gog, su autor nos lleva, de nuevo, en primer lugar por tierras norteamericanas (América del Norte, por entonces, simbolizaba el futuro de la civilización), pero también por el continente asiático, por algunos pocos países africanos, y poco a poco nos va poniendo en contacto con los personajes más variopintos y estrafalarios. Por supuesto, viajamos también por Europa. En España nos lleva a Granada, Madrid, Toledo y Barcelona...
En Granada, Papini nos presenta un supuesto (y hasta entonces desconocido) manuscrito autógrafo de D. Miguel de Cervantes, titulado Mocedades de Don Quijote. Convierte a don Alonso Quijano, durante sus años jóvenes, en estudiante universitario de Salamanca; le hace huir de la filosofía («fatigosa y tediosa disciplina») y lo enamora de las letras y de una joven, que finalmente lo dejará por un doctor en leyes, amigo del padre de ella. Traicionado, despechado y dado que «desde su temprana niñez había sido un cristiano devoto», lo conduce a un convento de carmelitas, donde «permaneció más de un año, esforzándose por llegar a los más altos grados de perfección». Pero el espectáculo que le brindaban los monjes distaba mucho de ser edificante. «Los más eran perezosos e indiferentes (...). Algunos se mostraban arrogantes, impacientes, malignos e hipócritas. Ni siquiera faltaba alguno que se embruteciera en la ebriedad o buscara las mujeres». El Superior del convento terminó por tenerle ojeriza, y un día «lo llamó a su celda y le dijo que no estaba seguro de su vocación religiosa».
Total, que terminó por dejar los hábitos y marcharse. Seguirán las aventuras del joven don Quijote, que le permitirán a Papini hacer una crítica despiadada de la Corte de Madrid y de la conquista española de América. Terminará nuestro personaje diciendo: «Quien no conoce la juventud de Alonso Quijano no puede comprender el don Quijote de la Mancha ya maduro, ni tampoco sus generosas y desinteresadas extravagancias»[73].
En Madrid, Papini se encuentra con García Lorca, a punto de escribir «un poema sobre Ignacio Sánchez Mejías, uno de nuestros toreros más famosos». A García Lorca lo describe como poeta y pintor: «un joven de aspecto genial y viril». Y pone en sus labios estos pensamientos: «espero hacer comprender la belleza heroica, pagana, popular y mística que hay en la lucha entre el hombre y el toro». «Así como también el cristianismo enseña a los hombres a liberarse de los excesos bestiales que hay en nosotros, nada tiene de extraño que un pueblo católico como el nuestro concurra a este juego sacro, aun cuando no comprenda con claridad la íntima significación espiritual del mismo»[74].
De nuevo en Madrid, Papini, amigo de bibliotecas, nos pone en contacto con un imaginario manuscrito de Don Miguel de Unamuno sobre la «decadencia del cristianismo». «Comienza la acción cuando el mundo está a punto de ser destruido». Dos hombres se encuentran: el primero y el último. Frente a frente se contemplan Adán y el último superviviente, «una especie de autómata viviente». Adán es el hombre perfecto, recién salido de la mano de Dios, mientras que el otro es un extraño ser «mecánico, convertido en número y átomo por voluntad de la ciencia y de la masa». Ambos representan el principio y el fin de la historia humana. «En el pensamiento de Unamuno aquí está la tragedia: el primer padre no sabe qué decir al último hijo». Adán es culpable de la degradación de la humanidad, puesto que ha querido sustituir a Dios, haciéndose dios él mismo. Por tanto no puede sentirse con el derecho de reprocharle nada al último hombre deshumanizado...
La redención de Jesucristo no ha podido evitar que los hijos de Adán «continuaran siendo débiles y frágiles (...), bajo el dominio de la sangre y del orgullo». Un demonio, sin embargo, estará «dispuesto a defender al último hombre, que es hijo de nuestras obras» (las obras del mal). Pero parece que llega tarde. Palabras como culpa, redención, pecado, bien y mal han dejado de tener significado. Hasta «Dios» se ha convertido en «un concepto inútil y absurdo». Y es que, con la llegada de Kant (o con el advenimiento de la modernidad), ha comenzado una etapa nueva (y tal vez desdichada) para la humanidad[75].
Finalmente, en Barcelona, Papini se encuentra, visitando una exposición, con Salvador Dalí, en quien personifica al genio que está dando una vuelta completa al mundo, «a fin de mostrar la otra parte, el anverso, el otro lado». «Dios ha dejado su creación a medio hacer, y corresponde ahora a Salvador Dalí completarla y terminarla». Dalí se siente, incluso, «obligado a rehacer a Dios, es decir, la idea errada y baja que tienen los hombres acerca de Dios (...) Dalí es el último redentor y la pintura es su evangelio». Una locura más, según Gog-Papini. Así que «ni siquiera lo saludé, salí de la exposición y entré enseguida en un café de la Rambla para tomar una naranjada fresca»[76].