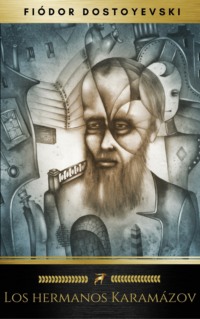Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 10
LIBRO TERCERO
LOS LUJURIOSOS
I. En el pabellón del servicio
La casa de Fiódor Pávlovich Karamázov se encontraba lejos del centro de la ciudad, aunque tampoco en las afueras. Era bastante vetusta, pero tenía una fachada agradable: de una sola planta, con entrepiso, pintada de un color tirando a gris y con tejado de hierro rojo. Por lo demás, aún podía tenerse en pie mucho tiempo, era espaciosa y acogedora. Albergaba muchos trasteros, escondites y escalerillas insospechadas. Las ratas pululaban en su interior, pero a Fiódor Pávlovich no le irritaban: «Al menos, con ellas, no se hacen tan aburridas las noches, cuando se queda uno solo». Pues, en efecto, tenía la costumbre de despachar a los criados por la noche a su pabellón y se encerraba a solas con llave. Ese pabellón, situado en el patio, era amplio y sólido. Fiódor Pávlovich había hecho instalar en él una cocina, pese a que ya había una en la casa principal; no le gustaba el olor a condumio, así que hacía que le llevaran la comida a través del patio tanto en invierno como en verano. La casa había sido construida para una familia numerosa y habría podido alojar al quíntuple de señores y criados. Pero en el momento de nuestro relato en la casa solo vivían Fiódor Pávlovich e Iván Fiódorovich, y el pabellón del servicio lo ocupaban en total tres criados: el viejo Grigori, su mujer, la vieja Marfa, y el joven Smerdiakov. Hay que hablar algo más en detalle de estos tres miembros del servicio. Del viejo Grigori Vasílievich Kutúzov, por otra parte, ya hemos dicho bastante. Hombre firme y severo, se encaminaba hacia lo que se proponía con una rectitud obstinada, siempre y cuando ese objetivo, por un motivo u otro (a menudo asombrosamente ilógico), se alzara ante él como una verdad absoluta. En pocas palabras, era honrado e incorruptible. Su mujer, Marfa Ignátievna, aun habiéndose sometido toda la vida sin rechistar a la voluntad de su marido, le había insistido de un modo espantoso, inmediatamente después de la liberación de los campesinos, por ejemplo, para que dejasen a Fiódor Pávlovich y se embarcaran en un pequeño negocio en Moscú (disponían de algunos ahorros), pero Grigori decidió entonces, y de una vez por todas, que su mujer mentía, «porque ninguna mujer es sincera», y que no debía abandonar a su antiguo amo, fuera éste como fuera, «porque ahora era ése su deber».
–¿Tú entiendes lo que es el deber? —le preguntó a Marfa Ignátievna.
–Sí, Grigori Vasílievich. Lo que no entiendo es que nuestro deber sea quedarnos aquí —le respondió con firmeza Marfa Ignátievna.
–Bah, lo comprendas o no, así será. De ahora en adelante, silencio.
Y así fue: no se marcharon, y Fiódor Pávlovich les asignó un salario, pequeño, pero que les pagaba con regularidad. Grigori sabía, además, que tenía sobre su amo una influencia indiscutible. Lo sentía y era verdad. Bufón astuto y terco, Fiódor Pávlovich, de carácter muy firme «para ciertas cosas de la vida», como él mismo decía, tenía, para gran asombro suyo, un carácter más bien debilucho para tantas otras «cosas de la vida». Sabía muy bien cuáles eran y le daban mucho miedo. Para ciertas cosas de la vida hay que tener los oídos bien abiertos y eso resultaba muy duro sin un hombre de confianza al lado, y Grigori era un hombre fidelísimo. En muchas ocasiones a lo largo de su carrera, Fiódor Pávlovich había podido recibir algún que otro golpe, y además doloroso, y siempre había acudido en su ayuda Grigori, aunque luego, cada vez, recibía un sermón de su amo. Pero no eran solo los golpes lo que asustaba a Fiódor Pávlovich: había casos más graves, incluso muy delicados y complicados, en los que ni siquiera él, quizá, habría sido capaz de definir esa extraordinaria necesidad que sentía de una persona fiel y cercana, la cual experimentaba a veces, de repente, en un instante y de manera incomprensible, dentro de sí. Eran casos casi enfermizos: depravadísimo y a menudo cruel en su lujuria, como un insecto maligno, Fiódor Pávlovich sentía repentinamente, en alguna ocasión, en esos minutos de embriaguez, un miedo espiritual y una sacudida moral que repercutían casi físicamente, por así decirlo, en su alma. «Es como si en esos momentos el alma me palpitase en la garganta», decía a veces. Era justo en esos instantes cuando le gustaba tener a su lado, próximo a él, quizá no en la misma habitación, pero sí en el pabellón, a un hombre leal, firme, completamente distinto a él, no corrompido, y que, aun siendo testigo de su vida en continuo libertinaje y estando al corriente de todos sus secretos, por su fidelidad, le permitiera cualquier cosa, no se opusiera y, lo más importante, no le reprochara nada ni lo amenazara con nada, ya fuera en este mundo o en el futuro, y que, en caso de necesidad, también lo defendiera… ¿de quién? De alguien desconocido, pero terrible y peligroso. Lo esencial era precisamente que debía tener sin falta a otro hombre, un viejo amigo a quien poder llamar en un mal momento, solo para mirarlo a la cara, quizá para intercambiar alguna palabrita, aunque fuera de escasa importancia, y si Grigori se quedaba igual, si no se enfadaba, sentía al instante un alivio en el corazón, pero, si se enojaba, en cambio, se ponía aún más triste. Algunas veces (aunque, por lo demás, muy pocas) Fiódor Pávlovich se presentaba, incluso en plena noche, en el pabellón y despertaba a Grigori, para que éste fuera un rato a hacerle compañía. Grigori iba, y Fiódor Pávlovich empezaba a hablarle de las tonterías más banales y enseguida le dejaba irse, a veces incluso con una pequeña burla o bromita; y luego, tras mandar todo a paseo, se acostaba y entonces dormía el sueño de los justos. Algo parecido le había pasado a Fiódor Pávlovich cuando llegó Aliosha. Aliosha le «atravesó el corazón» porque «vivía allí, lo veía todo y no reprobaba nada». Más aún, había traído consigo algo insólito: una falta total de desprecio por él, viejo como era; le mostraba, al contrario, una ternura constante y un cariño completamente sincero y natural, así como poco merecido. Todo eso había sido para el viejo depravado y célibe una grandísima sorpresa, totalmente inesperada para él, que hasta ese momento solo había amado «la inmundicia». Cuando se marchó Aliosha, se confesó a sí mismo que había entendido ciertas cosas que hasta entonces no había querido entender.
Ya he mencionado al principio de mi relato cómo detestaba Grigori a Adelaída Ivánovna, la primera esposa de Fiódor Pávlovich y madre de su primer hijo, Dmitri Fiódorovich, y cómo, por el contrario, defendía a su segunda mujer, la histérica Sofia Ivánovna, contra su propio señor y contra todo aquel a quien se le ocurriera decir una palabra mala o frívola sobre ella. La simpatía por esta desgraciada se había convertido para él en algo tan sagrado que ni siquiera veinte años más tarde hubiese soportado de nadie la más mínima alusión acerca de ella y el ofensor se habría encontrado en el acto con su réplica. Por su aspecto, Grigori era un hombre frío y serio, poco hablador, que pronunciaba palabras solemnes, mesuradas. A primera vista también era imposible dilucidar si quería o no a su dócil y obediente mujer; pero sí, en realidad la amaba, y ella, desde luego, lo comprendía. Esta Marfa Ignátievna era una mujer que no solo no era estúpida sino que quizá incluso fuese más inteligente que su marido, por lo menos más sensata en las cuestiones de la vida, y, sin embargo, se había subordinado con resignación y en silencio desde el principio mismo de su unión conyugal y sin duda lo respetaba por su superioridad espiritual. Es digno de señalar que, entre los dos, a lo largo de su vida en común, habían hablado poquísimo y solo de las cosas más corrientes e imprescindibles. El circunspecto y majestuoso Grigori reflexionaba sobre sus asuntos y preocupaciones siempre a solas, así que Marfa Ignátievna había entendido hacía mucho tiempo, y de una vez para siempre, que él no necesitaba en absoluto sus consejos. Sentía que su marido valoraba su silencio y que lo consideraba una prueba de inteligencia. Golpearla no la había golpeado nunca, a excepción de una sola vez, aunque muy levemente. En cierta ocasión, en el pueblo, durante el primer año de matrimonio de Adelaída Ivánovna y Fiódor Pávlovich, las jóvenes y mujeres del pueblo, entonces aún siervas, se reunieron en el patio de la casa señorial para cantar y bailar. Empezaron a entonar En los prados cuando, de pronto, Marfa Ignátievna, a la sazón una mujer aún joven, saltó delante del coro y bailó la «danza rusa» de una manera especial, no a la manera del campo, como las otras mujeres, sino como la bailaba cuando servía en casa de los ricos Miúsov, en su teatrito privado, donde un maestro de baile, venido expresamente de Moscú, enseñaba danza a los actores. Grigori estuvo viendo a su mujer bailar y, ya en su isba, una hora después, le dio una lección, tirándole un poco del pelo. Pero los golpes se terminaron ahí para siempre, y no volvieron a repetirse en toda su vida; además, Marfa Ignátievna, desde ese día, hizo el voto de no bailar.
Dios no les había dado hijos; tuvieron una criatura, sí, pero murió. Era obvio que a Grigori le gustaban los niños, ni siquiera lo ocultaba, es decir, no se avergonzaba de manifestarlo. A Dmitri Fiódorovich lo tomó a su cargo al huir Adelaída Ivánovna, cuando era un niño de tres años, y lo cuidó casi un año; él mismo lo peinaba y lo lavaba en la tina. Luego se ocupó también de Iván Fiódorovich y de Aliosha, lo que le valió una bofetada, pero todo esto ya lo he contado. Su propio hijo solo le dio la alegría de la esperanza, cuando Marfa Ignátievna aún estaba encinta. Cuando nació, sin embargo, le atravesó el corazón de pena y horror. El hecho es que el niño había venido al mundo con seis dedos. Al verlo, Grigori se quedó tan abatido que no solo estuvo callado hasta el día del bautizo sino que se iba a propósito al huerto para no hablar. Era primavera y, durante tres días seguidos, no hizo sino cavar bancales en el huerto. Al tercer día había que bautizar al niño; para entonces, Grigori ya había tenido tiempo de pensar algo. Al entrar en la isba donde se había reunido el clero con los invitados y, finalmente, con el propio Fiódor Pávlovich, que se había presentado en calidad de padrino, declaró de repente que al niño «no había que bautizarlo bajo ningún concepto»; lo dijo en voz baja, sin excederse en palabras, articulándolas con desgana, limitándose a posar su mirada fija e inexpresiva sobre el sacerdote.
–¿Por qué? —le preguntó el sacerdote con un asombro jovial.
–Porque… es un dragón… —musitó Grigori.
–¿Cómo que un dragón? ¿Qué dragón?
Grigori guardó silencio unos momentos.
–Se ha producido una confusión de la naturaleza… —farfulló y, si bien habló de manera muy poco clara, lo hizo con firmeza, sin ganas, a todas luces, de dar más explicaciones.
Se echaron a reír y, como es natural, bautizaron al pobre niño. Grigori rezó con fervor junto a la pila bautismal, pero no cambió de opinión sobre el recién nacido. Por lo demás, no se opuso a nada, pero en las dos semanas que vivió la enfermiza criatura apenas lo miró, incluso hacía como si no estuviera y pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la isba. Pero, cuando al cabo de dos semanas el niño murió de difteria, el propio Grigori lo depositó en el ataúd, lo miró con una profunda tristeza y, en el momento en que cubrían de tierra su pequeña y poco honda tumba, se arrodilló y se inclinó hasta el suelo. Desde entonces, durante muchos años no mencionó a su hijo ni una vez, y tampoco Marfa Ignátievna, en su presencia, se acordaba de él y cuando alguna vez hablaba con alguien de su «hijito» lo hacía en un susurro, aun si no estaba presente Grigori Vasílievich. Marfa Ignátievna notó que, desde aquella pequeña tumba, su marido había empezado a ocuparse esencialmente de «cosas divinas», leía las Cheti-Minéi, a menudo en silencio y a solas, calándose cada vez sus grandes gafas redondas de montura plateada. Leía pocas veces en voz alta, si acaso en Cuaresma. Le gustaba el Libro de Job, había sacado de no se sabe dónde una colección de discursos y de sermones de «nuestro santo padre Isaac de Siria»73, y lo leyó obstinadamente muchos años, casi sin entender nada, pero quizá fuera por ese motivo por lo que quería y apreciaba ese libro más que ningún otro. En los últimos tiempos había empezado a escuchar y a estudiar a los flagelantes, tras haber conocido a algunos en la vecindad, y se quedó visiblemente impresionado, si bien no le pareció justo abandonar su fe por otra. Sus lecturas de «cosas divinas» habían conferido a su fisonomía, como es natural, un aspecto aún más solemne.
Quizá tuviera propensión al misticismo. Pero, como hecho a propósito, la llegada al mundo y la muerte de su hijo de seis dedos coincidieron con otro incidente muy extraño, inesperado y singular, que dejó en su alma, según la expresión que utilizaría más adelante, una «huella». Sucedió que el mismo día en que enterraron a la criatura de seis dedos, Marfa Ignátievna, tras despertarse en plena noche, oyó como los llantos de un recién nacido. Se asustó y despertó a su marido. Éste aguzó el oído y se dio cuenta de que más bien era alguien que gemía, «parecía una mujer». Se levantó y se vistió; era una noche de mayo, bastante cálida. Al salir a la entrada, oyó con claridad que los gemidos provenían del huerto. Pero el huerto, por la noche, estaba cerrado con llave desde el patio y no había modo alguno de entrar por otro lugar, pues estaba cercado por una valla alta y recia. De vuelta a casa, Grigori encendió un farol, tomó la llave del huerto y, sin prestar atención al miedo histérico de su mujer, quien continuaba asegurando que oía el llanto de un niño y que seguramente era su hijo, que lloraba y la llamaba, se fue en silencio al huerto. Allí comprendió claramente que los gemidos provenían de la pequeña bania74 que tenían en el huerto, no lejos de la cancela, y que quien gemía era en realidad una mujer. Al abrir la bania, descubrió un espectáculo ante el cual se quedó estupefacto: una pobre inocente de la ciudad, una yuródivaia, que vagabundeaba por las calles y que todo el mundo conocía con el sobrenombre de Lizaveta la Maloliente75, se había refugiado en la bania y acababa de alumbrar a un niño. La criatura yacía a su lado, y ella agonizaba. La mujer no decía una palabra, por la sencilla razón de que no sabía hablar. Pero todo esto habría que explicarlo aparte…
II. Lizaveta la maloliente
Había en esto una circunstancia especial que impresionó profundamente a Grigori y que vino a confirmar definitivamente una sospecha desagradable y repugnante que había tenido. Esta Lizaveta la Maloliente era una muchacha de muy baja estatura, que medía «dos arshiny76 y pico», como decían enternecidas muchas viejecitas devotas de nuestra ciudad al recordarla después de muerta. Su rostro de veinte años, sano, ancho y sonrosado, era totalmente el de una idiota; sus ojos al mirar se quedaban clavados de una manera desagradable, aunque tranquila. Siempre, tanto en invierno como en verano, iba con los pies desnudos, vestida únicamente con una camisa de cáñamo. Sus cabellos casi negros, muy tupidos, rizados igual que la lana de una oveja, cubrían su cabeza como un enorme gorro de piel. Además, siempre estaban manchados de tierra, de barro, cubiertos de hojitas, briznas y virutas, porque siempre dormía en el suelo y entre suciedad. Su padre, Iliá, era un menestral enfermizo y arruinado que bebía mucho; no tenía hogar y desde hacía muchos años se ganaba la vida trabajando en casa de unos amos acomodados, menestrales también de nuestra ciudad. La madre de Lizaveta había muerto hacía mucho tiempo. Siempre enfermo y rabioso, Iliá golpeaba a Lizaveta de una manera inhumana, cuando ésta iba a casa. Pero aparecía por allí en muy contadas ocasiones, porque se ganaba el pan en todas partes como una yuródivaia, una santa criatura de Dios. Los amos de Iliá, el propio Iliá e incluso muchos ciudadanos compasivos, sobre todo comerciantes y sus mujeres, habían intentado más de una vez vestir a Lizaveta de una manera más decente que con la sola camisa y, para el invierno, siempre le ponían una larga zamarra de piel de oveja y la calzaban con un par de botas altas; ella solía dejar que la vistieran, sin poner objeciones, pero luego se iba y, en cualquier sitio, en especial en el atrio de la catedral, se despojaba de todo lo que le habían ofrecido —un pañuelo, una falda, la zamarra, las botas—, lo dejaba todo allí y se iba descalza, sin más ropa que la camisa, como antes. Una vez el nuevo gobernador de nuestra provincia, en una visita de inspección a nuestra pequeña ciudad, se sintió muy agraviado en sus mejores sentimientos al ver a Lizaveta y, aun entendiendo que se trataba de una yuródivaia, tal y como le habían informado, señaló que una joven que vagaba por las calles sin más ropa que una camisa era un atentado contra la decencia y ordenó que en lo sucesivo no se volviera a repetir. Pero el gobernador se fue y a Lizaveta la dejaron tal como estaba. Su padre acabó muriendo y ella, como huérfana, fue aún más querida por todas las almas piadosas de la ciudad. En efecto, parecía incluso que todos la querían; los niños no se burlaban de ella ni la ofendían, y eso a pesar de que nuestros niños, sobre todo en la escuela, son unos gamberros. Entraba en casas de desconocidos y nadie la echaba; al contrario, todos le daban muestras de cariño y una monedita de medio kopek. Le daban la monedita, ella la tomaba y enseguida iba a echarla en un vaso de limosna, bien para la iglesia, bien para la cárcel. Si en el mercado le daban una rosca de pan o un bollo, se lo regalaba siempre al primer niño con el que se encontraba, o bien paraba a una de las señoras más ricas de nuestra ciudad, también para dárselo, y las señoras lo aceptaban incluso con alegría. En cuanto a ella, no se alimentaba más que con pan negro y agua. A veces entraba en una tienda opulenta, se sentaba; allí había mercancías de valor, también dinero, pero los dueños de la tienda nunca la vigilaban, sabían que, aunque se olvidaran miles de rublos delante de ella, no cogería ni un kopek. En la iglesia entraba en muy contadas ocasiones, dormía sobre todo en los atrios de los templos o bien, tras saltar una valla de zarzo (seguimos teniendo en la ciudad muchas vallas de zarzo en lugar de madera), en el huerto de alguien. Por su casa, es decir, por la casa de aquellos amos donde había vivido su difunto padre, aparecía aproximadamente una vez por semana y, en invierno, iba también todos los días, pero solo para pasar la noche, y pernoctaba bien en el zaguán, bien en el establo. Se sorprendían de que pudiera soportar semejante vida, pero ella ya estaba acostumbrada; aunque era de pequeña estatura, tenía una complexión extraordinariamente robusta. Algunos de nuestros señores afirmaban que, todo eso, lo hacía solo por orgullo, pero de alguna manera esa opinión no se sustentaba: no sabía pronunciar ni una sola palabra, solo de vez en cuando conseguía mover la lengua y proferir un mugido. ¡Cómo se podía hablar de orgullo! Una vez (hace ya bastante tiempo), en una clara y templada noche septembrina de plenilunio, a una hora muy tardía para nuestras costumbres locales, una embriagada cuadrilla de señores de nuestra ciudad, unos cinco o seis hombres gallardos que habían estado de juerga, volvían del club a sus casas, atajando por patios traseros. Los dos lados del callejón estaban bordeados de vallas de zarzo tras las cuales se extendían los huertos de las casas adyacentes; el callejón daba a una pasarela que atravesaba ese largo y maloliente charco que entre nosotros se califica a veces de riachuelo. Junto a la valla, entre ortigas y bardanas, nuestra pandilla descubrió a la durmiente Lizaveta. Los señores, que estaban de lo más alegres, se detuvieron delante de ella riendo a carcajadas y se pusieron a bromear diciendo todas las obscenidades posibles. A un joven petimetre se le ocurrió hacer una pregunta completamente excéntrica sobre un tema imposible: «¿Podría alguien, quienquiera que fuese, tomar a semejante bestia por una mujer, en este mismo momento, etcétera?». Todos, con orgullosa repugnancia, determinaron que era imposible. Pero en ese grupo se encontraba Fiódor Pávlovich, quien de pronto dio un brinco y declaró que sí, que se la podía considerar una mujer, y hasta sobradamente, y que eso incluso le añadía una especie de picante particular, etcétera, etcétera. Cierto, en esa época, entre nosotros, Fiódor Pávlovich trataba de representar de un modo demasiado ostentoso el papel de bufón, le gustaba exhibirse y hacer reír a los señores, en un aparente plano de igualdad, por supuesto, pero, en realidad, se portaba ante ellos como un patán. Eso ocurrió en el momento preciso en que acababa de llegarle de San Petersburgo la noticia de la muerte de su primera esposa, Adelaída Ivánovna, y, cuando, con un crespón en el sombrero, bebía y se comportaba de una manera tan indecorosa, las otras personas de la ciudad, incluso las más depravadas, se incomodaban al verlo. La pandilla, por supuesto, estalló en carcajadas ante aquella opinión inesperada; uno de ellos incluso empezó a provocar a Fiódor Pávlovich, pero los demás mostraron mayor repugnancia que antes, si bien todo ello todavía con una jovialidad desmedida, y, finalmente, cada uno retomó su camino. Más tarde, Fiódor Pávlovich juró y perjuró que aquella noche se había ido con los demás; quizá fuera así realmente, nadie lo puede saber a ciencia cierta ni lo sabrá nunca, pero cinco o seis meses después todos en la ciudad empezaron a hablar con sincera y extraordinaria indignación de que Lizaveta estaba encinta, preguntaban, hacían indagaciones: ¿de quién era el pecado? ¿Quién era el ofensor? Y fue entonces cuando repentinamente se extendió por toda la ciudad el estrambótico rumor de que el ofensor había sido el propio Fiódor Pávlovich. ¿De dónde había salido ese rumor? De aquella pandilla de señores juerguistas para entonces ya solo quedaba en la ciudad uno de sus miembros, un hombre que, además de tener cierta edad, era un respetable consejero de Estado, con familia e hijas adultas, que de ningún modo habría difundido la noticia, ni aun cuando hubiese sucedido algo; en cuanto a los otros participantes, unos cinco hombres, ya se habían ido de la ciudad. Pero el rumor había apuntado directamente a Fiódor Pávlovich y seguía señalándolo. Desde luego, él nunca lo admitió: ni siquiera se dignó replicar a esos insignificantes mercaderes o menestrales. Entonces era un hombre orgulloso y se negaba a hablar si no era en compañía de funcionarios y nobles, a quienes tanto divertía. Fue en ese momento cuando Grigori, enérgicamente, con todas sus fuerzas, se alzó a favor de su señor y no solo lo defendía contra todas esas calumnias sino que discutía y reñía por él, haciendo cambiar a muchos de opinión. «Es ella, esa criatura ruin, la culpable», afirmaba con rotundidad; el ofensor no era otro que «Karp, el del tornillo» (así llamaban a un temible convicto, muy famoso en aquella época, que se acababa de escapar de la cárcel provincial y vivía oculto en nuestra ciudad). Esta conjetura parecía verosímil, pues se acordaban de Karp, recordaban precisamente que aquellas mismas noches, próximo el otoño, Karp había callejeado por la ciudad y desvalijado a tres personas. Pero todo este incidente y todas estas habladurías no solo no disiparon en absoluto la simpatía general por la pobre yuródivaia, sino que todos se pusieron a protegerla y a ampararla aún más. La señora Kondrátieva, viuda acomodada de un comerciante, incluso lo dispuso todo para llevar a Lizaveta a su casa ya a finales de abril y no dejarla salir hasta que diera a luz. La vigilaban sin descanso, pero al final, a pesar de toda la vigilancia, Lizaveta, ya por la noche, salió de pronto a escondidas de la casa de Kondrátieva y fue a parar al huerto de Fiódor Pávlovich. Cómo logró, en su estado, pasar por encima de la elevada y sólida valla del huerto sigue siendo una especie de enigma. Unos afirmaban que «alguien la había transportado» y otros que «algo la había transportado». Lo más probable es que todo ocurriera de una manera natural, si bien bastante complicada, y que Lizaveta, que sabía pasar por encima de las vallas de zarzo para entrar en los huertos ajenos a pasar la noche, se hubiese, de algún modo, encaramado también a la valla de madera de Fiódor Pávlovich y, desde lo alto, aun haciéndose daño, hubiese saltado al huerto, a pesar de su embarazo. Grigori se abalanzó sobre Marfa Ignátievna y la envió a que ayudara a Lizaveta, mientras él se iba corriendo en busca de una vieja partera, la mujer de un menestral que, por cierto, no vivía lejos. Salvaron al niño, pero Lizaveta murió al amanecer. Grigori tomó al recién nacido, lo llevó a su casa, hizo sentar a su mujer y se lo puso en el regazo, junto a su pecho: «Esta criatura de Dios, este huérfano, es pariente de todos, y aún más de nosotros. Nos lo envía nuestro pequeño difunto, ha nacido de un hijo del demonio y de una santa. Aliméntalo y no llores más». Así Marfa Ignátievna se hizo cargo del niño. Lo bautizaron y le pusieron de nombre Pável; en cuanto al patronímico, todos, incluidos ellos dos, sin que nadie así se lo indicara, empezaron a llamarlo Fiódorovich. Fiódor Pávlovich no puso objeción alguna y hasta encontró todo eso divertido, aunque siguió negando su implicación con todas sus fuerzas. En la ciudad gustó que acogiera al huérfano. Más adelante incluso pensó para él un apellido: lo llamó Smerdiakov por el apodo de su madre. Smerdiakov se convirtió en el segundo criado de Fiódor Pávlovich y vivía, al principio de nuestra historia, en el pabellón, con el viejo Grigori y la vieja Marfa. Hacía de cocinero. Haría mucha falta también que añadiera algo de él en particular, pero me da ya vergüenza distraer durante tanto tiempo la atención de mi lector hacia unos criados tan corrientes: por eso, retomo mi relato, con la esperanza de que se presente por sí sola la ocasión de hablar de Smerdiakov a lo largo de la novela.