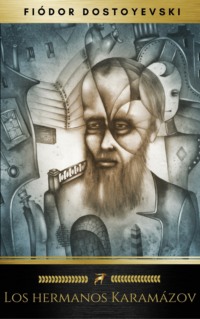Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 2
III. Segundo matrimonio y segundos hijos
Muy poco después de haberse quitado de encima a Mitia, que tenía por entonces cuatro años, Fiódor Pávlovich se casó en segundas nupcias. Este segundo matrimonio duró unos ocho años. A su segunda mujer, Sofia Ivánovna, también muy jovencita, la tomó en otra provincia a la que había viajado para ocuparse de un negocio de poca monta, en compañía de un judío. Por muy juerguista, bebedor y escandaloso que fuera, Fiódor Pávlovich nunca dejó de ocuparse de sus inversiones, y siempre le iba bien en sus pequeños tratos, eso sí, valiéndose por lo general de artimañas. Sofia Ivánovna era una «huerfanita», privada de sus padres desde la niñez; hija de un oscuro diácono, había crecido en la rica casa de su protectora, educadora y torturadora, una anciana distinguida, viuda del general Vorójov. No conozco los detalles, pero sí oí decir que, por lo visto, a la protegida, una niña modesta, ingenua y callada, en cierta ocasión le habían retirado del cuello una soga que ella misma había colgado de un clavo en la despensa; hasta tal punto se le hacía difícil aguantar los antojos y los continuos reproches de aquella vieja, que al parecer no era mala, pero sí, por culpa de la ociosidad, insoportablemente despótica. Fiódor Pávlovich pidió su mano; hicieron gestiones para saber de él y lo echaron, pero he aquí que él, una vez más, como con el primer matrimonio, le propuso a la huérfana el expediente del rapto. Es posible, pero que muy posible, que ella no se hubiera casado con él por nada del mundo de haber conocido a tiempo más detalles suyos. Pero era de otra provincia y, además, ¿qué podía entender una muchachita de dieciséis años, más allá de que era preferible arrojarse a un río que seguir en casa de su protectora? De ese modo cambió la pobrecilla a una protectora por un protector. Fiódor Pávlovich no sacó en esta ocasión ni cinco, porque la generala se enfadó, no dio nada y, para colmo, maldijo a los dos; pero él tampoco contaba con obtener nada esta vez, sencillamente se había visto atraído por la notable belleza de la inocente chica y, sobre todo, por su aspecto candoroso, que impresionó a un hombre lujurioso como él, a un vicioso que hasta entonces solo se había fijado en la tosca hermosura femenina. «Aquellos ojillos ingenuos me atravesaron el alma como una navaja», solía comentar más tarde, acompañándose de sus repugnantes risitas. En todo caso, en aquel hombre lascivo solo podía tratarse de una atracción carnal. Sin haber obtenido ninguna gratificación, Fiódor Pávlovich no se prodigó en cumplidos con su mujer y, aprovechándose de que ella era, por así decir, «culpable» ante él y de que él prácticamente la había «librado de la soga», aprovechándose, además, de su colosal mansedumbre y sumisión, pisoteó hasta las reglas más básicas del matrimonio. En presencia de su esposa, acudían a su casa mujeres indecentes y se organizaban orgías. Diré, como rasgo característico, que el criado Grigori, hombre triste, necio y testarudo, que en su momento había odiado a la primera señora, Adelaída Ivánovna, en este caso tomó partido por la nueva ama: la defendía y discutía por ella con Fiódor Pávlovich en un tono casi inadmisible en un criado, y en cierta ocasión llegó a acabar por la fuerza con una orgía, ahuyentando a todas las desvergonzadas que habían acudido. Posteriormente, la infeliz joven, que había vivido aterrada desde su más tierna infancia, sufrió una especie de dolencia nerviosa femenina, que se da más a menudo entre las humildes aldeanas, a las que llaman «enajenadas» cuando padecen esta enfermedad. Por culpa de este mal, con sus terribles ataques de histerismo, en ocasiones la enferma llegaba a perder el juicio. A pesar de todo, le dio a Fiódor Pávlovich dos hijos, Iván y Alekséi: aquel nació en el primer año de matrimonio; su hermano tres años después. Cuando murió su madre, el pequeño Alekséi no había cumplido aún los cuatro años y, por raro que parezca, sé que la recordó durante toda su vida, como entre sueños, desde luego. Tras su muerte, a los dos niños les ocurrió prácticamente lo mismo que al primero, Mitia: fueron totalmente olvidados y abandonados por su padre, y quedaron al cuidado de Grigori, quien los llevó consigo a la isba de la servidumbre, como había hecho con su hermano. Fue en esa isba donde los encontró la despótica generala, protectora y educadora de su madre. Aún seguía viva y en todo aquel tiempo, en aquellos ocho años, no había podido olvidar la ofensa recibida. A lo largo de esos ocho años había obtenido, bajo cuerda, cumplida información de la existencia cotidiana de su Sofia y, al enterarse de que estaba enferma y del ambiente escandaloso que la rodeaba, dos o tres veces les comentó en voz alta a las mujeres que vivían acogidas en su casa: «Le está bien empleado; Dios la ha castigado por su ingratitud».
A los tres meses justos de la muerte de Sofia Ivánovna, la generala en persona se presentó de pronto en nuestra ciudad y se encaminó sin demora a casa de Fiódor Pávlovich. Apenas estuvo en la ciudad una media hora, pero fue mucho lo que hizo. Era ya por la tarde. Fiódor Pávlovich, a quien no había visto en esos ocho años, salió a recibirla algo achispado. Cuentan que ella, nada más verlo, de buenas a primeras, sin dar explicaciones, le soltó un par de rotundas y sonoras bofetadas y le tiró tres veces del tupé, de arriba abajo, tras lo cual, sin añadir palabra, se dirigió a la isba donde estaban los dos chiquillos. Al advertir, de un simple vistazo, que estaban sin lavar y llevaban ropa sucia, le propinó inmediatamente otra bofetada al propio Grigori y le comunicó que se llevaba a los dos niños; acto seguido los cogió tal y como estaban, los arropó con una manta de viaje, los subió al coche y se los llevó a su ciudad. Grigori encajó aquella bofetada cual esclavo sumiso, no se le escapó una sola palabra ofensiva y, cuando acompañó a la anciana señora hasta el coche, hizo una profunda reverencia y dijo con aire imponente: «Dios sabrá premiarla por los huérfanos». «¡Si serás tarugo!», le gritó la generala al partir. Fiódor Pávlovich, tras considerar todo el asunto, concluyó que no era mala solución y más tarde, al formalizar su consentimiento para que sus hijos se educaran en casa de la generala, no se mostró disconforme en ningún punto. En cuanto a las bofetadas que había recibido, él mismo fue contándolo por toda la ciudad.
Sucedió que, poco después, la propia generala falleció, si bien lo hizo después de haber anotado en su testamento que dejaba mil rublos a cada uno de los dos pequeños, «para su instrucción, y para que todo este dinero sea necesariamente gastado en ellos, con la condición de que les llegue hasta su mayoría de edad, pues es una cantidad más que suficiente para tales niños; no obstante, si alguien lo desea, siempre puede rascarse el bolsillo», y así sucesivamente. Yo no he leído el testamento, pero sí he oído decir que especificaba algo de ese tenor, un tanto extraño, expresado en un estilo excesivamente peculiar. El heredero principal de la vieja resultó ser, no obstante, un hombre honrado: Yefim Petróvich Polénov, decano provincial de la nobleza. Después de haberse escrito con Fiódor Pávlovich y comprendiendo desde el primer momento que no iba a sacarle el dinero para la educación de sus hijos (si bien Fiódor Pávlovich nunca se negaba abiertamente a nada, sino que en tales casos se dedicaba a dar largas; a veces incluso se deshacía en manifestaciones de sentimiento), decidió intervenir personalmente en el destino de los huérfanos y se encariñó en particular con el más pequeño, Alekséi, el cual se crió, de hecho, durante largo tiempo en el seno de su familia. Ruego al lector que tenga esto presente desde el principio. Si estaban en deuda con alguien para toda la vida aquellos dos jóvenes, por su educación y formación, era precisamente con ese Yefim Petróvich, hombre de gran nobleza y humanidad, de los que pocas veces se encuentran. Conservó intactos los mil rublos que la generala había dejado a cada uno de ellos, de modo que, cuando alcanzaron la mayoría de edad, gracias a los intereses acumulados la cantidad ascendía ya a dos mil rublos; el propio Yefim Petróvich costeó su educación y, por supuesto, gastó en cada uno mucho más de mil rublos. No voy a entrar en este momento en un relato detallado de su infancia y su juventud, sino que me limitaré a mencionar las circunstancias más relevantes. Del mayor, Iván, diré únicamente que creció como un adolescente sombrío, encerrado en sí mismo; no es que fuera tímido, ni mucho menos, pero fue como si ya a los diez años hubiera llegado a la conclusión de que, de todos modos, se estaban criando en una familia extraña y gracias a la caridad ajena, y que su padre era un tal y era un cual, alguien de quien hasta daba vergüenza hablar, y todo eso. Este niño empezó muy pronto, prácticamente en su infancia (al menos, así me lo contaron), a mostrar unas aptitudes para el estudio nada comunes y muy brillantes. No sé exactamente cómo fue, pero lo cierto es que se separó de la familia de Yefim Petróvich antes de cumplir los trece años para pasar a uno de los gimnasios de Moscú y al internado de un experimentado pedagogo, muy conocido por entonces, amigo de la infancia de Yefim Petróvich. El propio Iván explicaría más tarde que eso había sido posible, por así decir, gracias al «fervor por las buenas obras» de Yefim Petróvich, a quien entusiasmaba la idea de que un niño con esas capacidades geniales se educara con un pedagogo igualmente genial. Por lo demás, ni Yefim Petróvich ni el genial pedagogo se contaban ya entre los vivos cuando el joven, tras acabar el gimnasio, ingresó en la universidad. Como Yefim Petróvich no había dispuesto bien las cosas y el cobro del dinero legado por la despótica generala —que había aumentado, merced a los intereses, desde los mil hasta los dos mil rublos— se retrasaba a causa de toda clase de formalidades y aplazamientos, inevitables en nuestro país, durante sus primeros dos años en la universidad el joven las pasó negras, pues se vio obligado a ganarse la vida al tiempo que estudiaba. Hay que señalar que en esa época no quiso intentar siquiera escribirse con el padre; tal vez lo hiciera por orgullo, tal vez por desprecio, o tal vez porque el frío y sano juicio le hiciera ver que de su padre no iba a recibir ningún apoyo mínimamente decente. En cualquier caso, el joven no se desanimó en ningún momento y encontró trabajo, primero dando clases a dos grivny14 la hora, y después recorriendo las redacciones de los periódicos y suministrando articulillos de diez líneas sobre sucesos callejeros, firmados por «Un testigo». Según dicen, esos artículos estaban siempre redactados de un modo tan curioso, eran tan llamativos, que no tardaron en abrirse paso, y ya solo con eso el joven mostró su superioridad práctica e intelectual sobre ese nutrido sector de nuestra juventud estudiantil de ambos sexos, permanentemente necesitada y desdichada, que acostumbra en nuestras capitales a asediar los periódicos y las revistas de la mañana a la noche, sin ocurrírsele nada mejor que insistir una y otra vez en sus cansinas peticiones de hacer traducciones del francés o copiar escritos. Tras darse a conocer en las redacciones, Iván Fiódorovich ya nunca rompió sus lazos con ellas y en sus últimos años de universidad comenzó a publicar reseñas de libros especializados en diversas materias, escritas con tanto talento que incluso llegó a ser conocido en los círculos literarios. No obstante, solo a última hora consiguió, casualmente, atraer la atención de un círculo más amplio de lectores, de modo que fueron muchos los que se fijaron de pronto en él y ya no lo olvidaron. Se trató de un caso bastante curioso. Recién salido de la universidad, y mientras se preparaba para viajar al extranjero con sus dos mil rublos, Iván Fiódorovich publicó en uno de los principales diarios un extraño artículo que despertó el interés hasta de quienes eran legos en la materia; lo más llamativo es que se trataba de una temática que, al parecer, le resultaba ajena, pues él acababa de terminar los estudios de naturalista. El artículo versaba sobre una cuestión, la de los tribunales eclesiásticos, que entonces estaba en boca de todo el mundo. Además de examinar algunas opiniones ya vertidas al respecto, Iván Fiódorovich dejó también constancia de su propio punto de vista. Lo más importante era el tono del artículo y lo notablemente inesperado de su conclusión. Lo cierto es que muchos eclesiásticos consideraron sin reservas al autor como uno de los suyos. Pero de pronto también empezaron a aplaudirle no ya los laicos, sino hasta los mismísimos ateos. Finalmente, algunos individuos perspicaces llegaron a la conclusión de que el artículo no era otra cosa que una farsa descarada y una burla. Si traigo a colación este caso es, sobre todo, porque dicho artículo, en su momento, fue conocido incluso en ese célebre monasterio que se encuentra en las afueras de nuestra ciudad, donde ya estaban muy interesados en el polémico asunto de los tribunales eclesiásticos. No solo fue conocido, sino que causó allí un gran desconcierto. Al conocer el nombre del autor, también despertó su interés el hecho de que fuera natural de nuestra ciudad e hijo, nada menos, que «del mismísimo Fiódor Pávlovich». Y justo en aquellos días el propio autor hizo su aparición en nuestra ciudad.
¿A qué había venido Iván Fiódorovich? Recuerdo que ya por entonces me hice yo esta pregunta casi con cierta inquietud. Aquella aparición tan fatídica, que tantísimas consecuencias tendría, fue luego para mí durante mucho tiempo, casi para siempre, un asunto poco claro. Juzgándolo a grandes rasgos, resultaba extraño que un joven tan instruido, tan orgulloso y precavido en apariencia, se presentara de pronto en aquella casa tan indecente, ante un padre que no había querido saber nada de él en toda su vida, que no lo conocía ni se acordaba de él, un padre que, aunque no habría dado dinero por nada del mundo si un hijo suyo se lo hubiera pedido, había vivido siempre con el temor de que también sus hijos Iván y Alekséi se presentaran en alguna ocasión con esa intención. Y resulta que ese joven se instala en casa de su padre, pasa con él un mes y otro mes, y los dos acaban entendiéndose a la perfección. Esto sorprendió a mucha gente, no solo a mí. Piotr Aleksándrovich Miúsov, de quien ya he hablado antes, pariente lejano de Fiódor Pávlovich por parte de su primera mujer, estaba por entonces de visita en nuestra ciudad, en su finca de las afueras, llegado de París, donde se había establecido definitivamente. Recuerdo que él, precisamente, se sorprendió como el que más al conocer a aquel joven, que había despertado en él un enorme interés y con quien rivalizaba a veces en conocimientos, no sin cierto resquemor. «Es orgulloso —nos decía de él entonces—, siempre sabrá ganarse la vida, ahora dispone de dinero para salir al extranjero… ¿Qué se le ha perdido aquí? Todo el mundo tiene claro que no se ha presentado en casa de su padre para pedirle dinero, porque en ningún caso se lo iba a dar. No es aficionado al alcohol ni a las juergas, pero resulta que el anciano no puede pasarse sin su hijo, ¡hasta tal punto se han hecho el uno al otro!» Era verdad; el joven ejercía incluso una influencia apreciable en el viejo; éste, aunque era extraordinariamente caprichoso, cuando no maligno, empezó casi a obedecerlo, y hasta a comportarse a veces con más decencia…
Solo más tarde llegó a aclararse que Iván Fiódorovich había venido a la ciudad, en parte, a petición de su hermano mayor, Dmitri Fiódorovich, a quien prácticamente vio por primera vez en su vida en aquellos momentos, con ocasión de aquel viaje, pero con quien ya había establecido correspondencia antes de venir de Moscú, con motivo de un asunto importante que afectaba sobre todo a Dmitri Fiódorovich. Qué asunto era aquél ya lo sabrá el lector con todo detalle llegado el momento. De todos modos, incluso cuando yo ya me había enterado de esa especial circunstancia, Iván Fiódorovich siguió pareciéndome enigmático y su llegada a nuestra ciudad, a pesar de todo, inexplicable.
Añadiré además que Iván Fiódorich daba entonces la impresión de actuar como mediador y conciliador entre el padre y el hermano mayor, Dmitri Fiódorovich, el cual estaba tramando un grave conflicto e incluso una demanda judicial contra el padre.
La familia, insisto, se reunió por primera vez al completo en aquella ocasión, y algunos de sus miembros ni siquiera se habían visto nunca. Tan solo el hermano menor, Alekséi Fiódorovich, hacía ya cosa de un año que vivía entre nosotros, de modo que había venido a parar a nuestra ciudad antes que sus hermanos. Es de Alekséi de quien me resulta más difícil hablar en este relato introductorio, antes de hacerlo salir a escena en la novela. Pero es imprescindible escribir también acerca de él unas palabras preliminares, al menos para aclarar de entrada una circunstancia muy extraña: me refiero, concretamente, al hecho de que me veo obligado a presentar a los lectores, desde la primera escena de la novela, a mi futuro protagonista vestido con hábito de novicio. Sí, hacía ya cosa de un año que vivía en nuestro monasterio y, aparentemente, se estaba preparando para encerrarse en él de por vida.
IV. Aliosha
, el tercer hijo
Solo tenía entonces veinte años (su hermano Iván pasaba de los veintitrés, y el mayor, Dmitri, se acercaba a los veintiocho). Diré en primer lugar que este joven, Aliosha, no era de ningún modo un fanático ni, en mi opinión al menos, un místico. Expresaré desde el principio mi parecer sin reservas: era sencillamente un filántropo precoz y, si se había adentrado en la senda de la vida monástica, eso se debía tan solo a que era en aquel tiempo la única que le había impresionado, la única en la que veía, por así decir, un ideal, una salida para su alma, ansiosa de abandonar las tinieblas del mal del mundo y ascender hacia la luz del amor. Y esa senda le sedujo por la sencilla razón de que había encontrado en ella a un ser que, en su opinión, resultaba excepcional: el célebre stárets16 Zosima, a quien se ató con todo el fogoso primer amor de su insaciable corazón. No voy a discutir, por otra parte, que era, y lo había sido desde la cuna, una persona muy extraña. Ya he mencionado, por cierto, que, habiendo perdido a su madre con menos de cuatro años, la recordaría después toda su vida; recordaba su rostro, sus caricias, «igual que si estuviera delante de mí, viva». Es posible conservar esa clase de recuerdos (todo el mundo lo sabe) incluso de una edad más temprana, hasta de los dos años, pero después esos recuerdos se nos presentan a lo largo de la vida únicamente como puntos luminosos en medio de las tinieblas, como fragmentos arrancados de un cuadro inmenso que, salvo por ese pequeño fragmento, se ha apagado y extinguido. Ése era su caso: recordaba una tranquila tarde de verano, una ventana abierta, los rayos oblicuos del sol poniente (esos rayos oblicuos era lo que mejor recordaba), un icono en un rincón de la habitación, una lamparilla encendida delante de él y su madre arrodillada ante el icono, sollozando como en un ataque de histeria, entre gritos y lamentos, agarrándolo a él con ambos brazos, abrazándolo con fuerza hasta hacerle daño y rogando por él a la Virgen, liberándolo después de su abrazo y elevándolo con ambas manos hacia el icono, como si lo pusiera bajo el amparo de la Madre de Dios… De pronto, entra la niñera corriendo y, asustada, arrebata al niño de las manos de la madre. ¡Ése era el cuadro! Aliosha recordaba también el rostro de su madre en aquel instante: decía que, a juzgar por lo que podía recordar, era un rostro alterado, aunque muy hermoso. Pero muy raramente se animaba a compartir estos recuerdos. En su infancia y juventud fue poco comunicativo y hasta poco hablador, no por desconfianza, no por timidez, no por culpa de un lúgubre retraimiento; más bien al contrario, por otros motivos, por una especie de inquietud interior, estrictamente personal, que no concernía a nadie más que a él, pero tan importante para él que, por lo visto, le hacía olvidarse de los demás. Pero amaba a la gente: se diría que vivió toda su vida creyendo ciegamente en los hombres, sin que, por otra parte, nadie lo tuviese nunca ni por un simplón ni por un hombre ingenuo. Algo había en él que te decía y te hacía sentir (y así fue en lo sucesivo, durante toda su vida) que no pretendía ser el juez de los demás, que no quería cargar con el peso de condenar a nadie, que no lo haría por nada del mundo. Parecía incluso que lo admitía todo, sin censurar nada, aunque a menudo se entristeciera muy amargamente. Es más, fue tan lejos en este sentido que, ya desde su más temprana juventud, nadie era capaz de sorprenderlo ni asustarlo. Después de presentarse, casto y puro, con veinte años, en casa de su padre, un verdadero antro de la más sórdida depravación, Aliosha se limitaba a apartarse en silencio cada vez que veía algo insoportable, pero sin el menor aire de desprecio o de censura. En cuanto a su padre, que había vivido en otros tiempos a costa de los demás y era, en consecuencia, una persona recelosa y susceptible, al principio lo recibió con desconfianza y hostilidad («mucho calla —decía—, y mucho medita»); sin embargo, no tardó en empezar a abrazarlo y besarlo con notable frecuencia, sin dejar que pasaran más de dos o tres semanas. Es verdad que lo hacía con lágrimas de borracho, con el enternecimiento propio de la ebriedad, pero se notaba que lo quería sincera y profundamente, como nunca, por descontado, aquel hombre había sido capaz de querer a nadie…
Adondequiera que fuese, todo el mundo apreciaba a aquel joven, y eso era así desde su más tierna infancia. Cuando fue a parar a casa de su benefactor y educador, Yefim Petróvich, se ganó de tal modo el cariño de la familia que todos lo consideraban un hijo más. Pero él había entrado en esa casa cuando no era más que un crío, a una edad en la que es imposible esperar de un niño astucia calculada, malicia o habilidad para adular y engatusar, mañas para hacerse querer. Por tanto, aquel talento para ganarse un singular afecto lo llevaba en su interior, en su naturaleza misma, por así decir, de forma genuina y espontánea. Lo mismo le ocurría en la escuela, y ello a pesar de que cualquiera habría dicho que era, precisamente, uno de esos niños que despiertan el recelo de sus compañeros, suscitando en ocasiones sus burlas y acaso su odio. Solía, por ejemplo, quedarse pensativo, como si tratara de aislarse. Desde muy pequeño le gustaba retirarse en un rincón a leer libros; sin embargo, sus compañeros llegaron a tomarle tanto aprecio que podría muy bien decirse que fue el favorito de todos ellos mientras estuvo en la escuela. Pocas veces hacía travesuras, tampoco solía divertirse, pero todos, al mirarlo, veían enseguida que no era cuestión de tristeza; al contrario, era un muchacho equilibrado y sereno. Nunca quiso destacar entre los chicos de su edad. Tal vez por eso mismo nunca tuvo miedo de nadie, si bien los demás niños se daban cuenta de inmediato de que él no se jactaba de su valor, sino que parecía no ser consciente de su arrojo y su coraje. Nunca se acordaba de las ofensas recibidas. En ocasiones, apenas una hora después de que se hubieran metido con él ya respondía al ofensor o era él mismo quien le dirigía la palabra con tal confianza y franqueza que cualquiera habría dicho que no había habido nada entre ellos. Y en esos casos no daba la impresión de haber olvidado la ofensa por casualidad ni de haberla perdonado deliberadamente, sino que, sencillamente, no consideraba que se tratase de ninguna ofensa; eso era algo que, decididamente, cautivaba y rendía a los otros niños. Solo había un rasgo de su carácter que, en todos los cursos del gimnasio, desde los más elementales hasta los superiores, despertaba en sus camaradas un deseo constante de reírse de él, pero no como una burla maliciosa, sino porque les hacía gracia. Se trataba de un pudor y una castidad inconcebibles, asombrosos. Era incapaz de escuchar determinadas palabras y determinadas conversaciones en torno a las mujeres. Por desgracia, es imposible extirpar esa clase de palabras y de conversaciones de los colegios. Muchachos puros de alma y corazón, siendo aún casi unos niños, se complacen a menudo en hablar entre ellos en las clases, incluso en voz alta, de asuntos, cuadros e imágenes de los que a menudo no se atreven a hablar ni los propios soldados; es más, los soldados ignoran y no aciertan a comprender mucho de lo que en este terreno ya es conocido por los retoños, jovencísimos aún, de nuestra alta y cultivada sociedad. Probablemente no se trata aún de depravación moral; tampoco de auténtico cinismo, libertino, interior, sino de algo externo, considerado por los mismos chicos incluso como algo delicado, fino, propio de valientes y digno de imitación. Viendo que, cada vez que se ponían a hablar «de eso», Alioshka Karamázov se tapaba de inmediato los oídos con las manos, los compañeros se dedicaban a acorralarlo de vez en cuando y, apartándole a la fuerza las manos de las orejas, le gritaban obscenidades al oído, mientras él procuraba zafarse, se tiraba al suelo, se quedaba tendido, se cubría, y todo ello sin decirles una sola palabra, sin insultar a nadie, soportando la humillación en silencio. Al final, no obstante, acabaron por dejarlo en paz y se cansaron de meterse con él llamándolo «niña»; es más, a este respecto lo miraban con compasión. Por cierto, en los estudios siempre estuvo entre los mejores de la clase, pero nunca destacó como el primero.
Cuando murió Yefim Petróvich, Aliosha siguió dos años más en el gimnasio provincial. La inconsolable viuda de Yefim Petróvich, casi inmediatamente después de la muerte de éste, emprendió un largo viaje a Italia con toda la familia, compuesta en exclusiva por mujeres, y Aliosha fue a parar a la casa de dos damas a las que no había visto en su vida, dos parientes lejanas de Yefim Petróvich, si bien no sabía en qué condiciones iba a residir allí. Era otro de sus rasgos, y muy característico, el de no preocuparse jamás por saber a costa de quién vivía. En eso, era el polo opuesto de su hermano mayor, Iván Fiódorovich, que tantos apuros pasó en sus dos primeros años de universidad, alimentándose merced a su trabajo, y que desde su infancia ya había sentido amargamente que vivía del pan ajeno, en casa de su bienhechor. Pero, por lo visto, no convendría juzgar con excesiva severidad este extraño rasgo del carácter de Alekséi, pues cualquiera que lo hubiese tratado mínimamente, en cuanto se planteaba esta cuestión, llegaba a la conclusión de que Alekséi era, indudablemente, uno de esos jóvenes que tanto recuerdan a los yuródivye17, de modo que, si hubiera caído de pronto en sus manos un gran capital, no habría tenido el menor reparo en entregarlo para una buena obra a las primeras de cambio o, sencillamente, en dárselo a cualquier taimado pícaro que se lo hubiera solicitado. Hablando en términos generales, era como si no conociese en absoluto el valor del dinero, aunque no en el sentido literal de la expresión, como es natural. Cuando le daban algo de dinero para sus gastos, aunque él nunca lo pedía, o bien se pasaba semanas enteras sin saber en qué emplearlo, o bien se despreocupaba por completo y el dinero le desaparecía en un santiamén. En cierta ocasión, Piotr Aleksándrovich Miúsov, un hombre sumamente escrupuloso en lo tocante al dinero y la integridad burguesa, después de haberse fijado en Alekséi, pronunció a propósito de éste el siguiente aforismo: «Se trata, posiblemente, del único hombre en el mundo a quien uno podría dejar solo y sin dinero en mitad de una plaza de una ciudad desconocida de un millón de habitantes, sabiendo que en ningún caso va a perderse, ni va a perecer de hambre o de frío, porque al instante habrá alguien que le dé de comer, alguien que lo ayude a colocarse, y, si no, él mismo se colocará en un abrir y cerrar de ojos sin el menor esfuerzo, sin someterse a ninguna humillación, sin representar ninguna carga para quien lo ayude, siendo, por el contrario, incluso un motivo de satisfacción para éste».
No concluyó los estudios en el gimnasio; le faltaba aún un año completo cuando de pronto anunció a las damas que cuidaban de él que se marchaba a casa de su padre por una cuestión que le había venido a la cabeza. A ellas les dio mucha pena y les habría gustado poder retenerlo. El viaje no era nada caro, y aquellas mujeres no le permitieron que empeñara su reloj —un regalo que le había hecho la familia de su benefactor antes de partir para el extranjero— y lo abastecieron generosamente, proporcionándole incluso un traje y mudas nuevos. Sin embargo, Aliosha les devolvió la mitad del dinero, declarando que, en cualquier caso, pensaba viajar en tercera. Llegado a nuestra ciudad, no respondió de inmediato a las primeras preguntas de su progenitor —«¿Cómo te ha dado por venir antes de terminar los estudios?»—, pues estaba, según dicen, más pensativo de lo habitual. Pronto se supo que buscaba la tumba de su madre. Llegó a confesar en aquel momento que había venido solo por eso. Pero es dudoso que aquella fuera la única razón de su viaje. Lo más verosímil es que ni él mismo lo supiera entonces ni pudiera explicar de ningún modo qué era exactamente aquello que de pronto había brotado de su alma y lo había arrastrado con una fuerza irresistible hacia un nuevo camino, desconocido pero, a esas alturas, inevitable. Fiódor Pávlovich no fue capaz de indicarle dónde había enterrado a su segunda mujer, porque nunca había visitado su sepultura desde el día en que habían cubierto de tierra su ataúd; habían pasado tantos años ya que se había olvidado por completo del lugar donde la había enterrado…
A propósito de Fiódor Pávlovich: antes de todo esto, había estado viviendo mucho tiempo fuera de nuestra ciudad. Tres o cuatro años después de la muerte de su segunda mujer, se dirigió al sur de Rusia y finalmente acabó en Odesa, donde pasó varios años seguidos. Conoció al principio, según sus propias palabras, «a muchos judíos, judías, judezuelos y judiazos»18, y al final no solo los simples judíos, sino «hasta los hebreos lo recibían en casa». Hay que pensar que fue en este período de su vida cuando desarrolló esa peculiar habilidad suya para sacar dinero de debajo de las piedras. Regresó definitivamente a nuestra ciudad tan solo tres años antes de la aparición de Aliosha. Quienes lo conocían de antes lo encontraron terriblemente envejecido, a pesar de que aún estaba lejos de ser un anciano. Y no solo no actuaba con mayor nobleza, sino con más insolencia aún. Apareció, por ejemplo, en el bufón de antaño una descarada necesidad de dejar en ridículo a los demás. No solo le gustaba portarse indecentemente con las mujeres, como en otros tiempos, sino que se mostraba incluso más repulsivo. Pronto se convirtió en el fundador de numerosas tabernas nuevas en el distrito. Era evidente que tenía, quizá, del orden de cien mil rublos o poco menos. Muchos vecinos de la ciudad y del distrito empezaron bien pronto a pedirle dinero prestado, con las garantías más estrictas, desde luego. En los últimos tiempos había engordado de un modo alarmante, parecía haber perdido el equilibrio, la capacidad de responder de sus actos; actuaba incluso con cierta ligereza: empezaba una tarea y terminaba otra, sin concentrarse en ninguna, y cada vez eran más frecuentes sus borracheras. De no haber sido por el criado Grigori, bastante envejecido también por entonces, que estaba pendiente de él, a veces casi como si fuera su preceptor, difícilmente se habría librado Fiódor Pávlovich de serios contratiempos. La llegada de Aliosha pareció influir sobre él también en el plano moral, como si en aquel viejo prematuro despertase algo que llevaba mucho tiempo acallado en su alma. «¿Sabes —empezó a decirle con cierta frecuencia a Aliosha, mientras se le quedaba mirando— que te pareces a ella, a la enajenada?» Así llamaba él a su difunta esposa, la madre de Aliosha. Finalmente fue el criado Grigori quien le indicó a Aliosha dónde estaba la tumba de la «enajenada». Lo guió hasta el cementerio de nuestra ciudad y allí, en un apartado rincón, le mostró una losa de hierro, barata pero cuidada, en la que había incluso una inscripción con el nombre, el estado, la edad y el año de la muerte de su madre; en la parte inferior hasta habían grabado una especie de cuarteto con unos viejos versos funerarios, de esos que solían figurar en las tumbas de la clase media. Sorprendentemente, aquella losa resultó ser obra de Grigori. Él mismo, corriendo con los gastos, la había colocado sobre la tumba de la pobre «enajenada» después de que Fiódor Pávlovich, a quien tantísimas veces había importunado mencionándole la tumba, se hubiera marchado finalmente a Odesa, mandando a paseo no solo la tumba, sino, además, todos sus recuerdos. Aliosha no manifestó ninguna emoción especial ante la tumba de su madre; se limitó a escuchar el grave y juicioso relato de Grigori sobre la colocación de la losa, estuvo un rato con la cabeza gacha y se alejó sin pronunciar palabra. Desde entonces, puede que durante todo un año, no volvió a pisar el cementerio. Pero este pequeño episodio también influyó sobre Fiódor Pávlovich, y de un modo bastante original. De buenas a primeras tomó mil rublos y los entregó en nuestro monasterio para que rezaran por el alma de su mujer, pero no de la segunda, la madre de Aliosha, la «enajenada», sino de la primera, Adelaída Ivánovna, la que le zurraba. Aquella misma tarde bebió hasta emborracharse y echó pestes de los monjes en presencia de Aliosha. Estaba muy lejos de ser una persona religiosa; seguramente no había colocado en toda su vida una vela de cinco kopeks ante un icono. En esta clase de sujetos suelen darse extraños arrebatos de sentimientos repentinos y de ocurrencias repentinas.