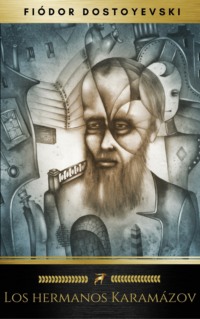Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 3
Ya he dicho que había engordado mucho. Su fisonomía en aquella época era un vivo testimonio del carácter y la esencia de todo lo vivido. Además de las largas y sebosas bolsas que tenía bajo los ojillos, siempre descarados, suspicaces y burlones; además de las numerosas y profundas arrugas que surcaban su rostro menudo, pero grasiento, por debajo de la barbilla puntiaguda le colgaba una enorme nuez, carnosa y alargada, como un saquito, que le daba un aspecto repelente y rijoso. Añádase a todo eso una boca ancha y lasciva de labios rollizos, bajo los cuales asomaban los restos diminutos de unos dientes negros, casi completamente carcomidos. Cada vez que empezaba a hablar se ponía perdido de saliva. El caso es que le gustaba bromear a propósito de su propia cara, aunque parecía satisfecho con ella. En particular, se refería a su nariz, no muy grande, pero muy afilada, con una curvatura pronunciada: «Una auténtica nariz romana —decía—; junto con la nuez, tengo una genuina fisonomía de antiguo patricio romano de la época de la decadencia». Por lo visto, le hacía sentirse orgulloso.
Y ocurrió que, poco después de haber descubierto la tumba de su madre, Aliosha le anunció de pronto que quería ingresar en el monasterio y que los monjes estaban dispuestos a acogerlo como novicio. Manifestó, además, que se trataba de su mayor anhelo y que solicitaba de él, como padre, su aprobación solemne. El padre ya sabía que el stárets Zosima, que vivía retirado del mundo en el asceterio del monasterio, había causado una notable impresión en su «tranquilo muchacho».
–Sin duda, ese stárets es el monje más honrado de todos ellos —declaró, después de haber escuchado, silencioso y pensativo, a Aliosha, sin sorprenderse apenas de su petición—. Hum, ¡así que eso es lo que quiere mi tranquilo muchacho! —Estaba algo bebido, y de repente sonrió con su amplia sonrisa achispada, en la que no faltaban la astucia y la picardía de los beodos—. Hum, el caso es que yo ya presentía que acabarías así, ¿puedes creértelo? Que harías todo lo posible por entrar allí. Bueno, allá tú; tú ya dispones de ese par de miles, ésa es tu dote, y yo, ángel mío, nunca te voy a abandonar; puedo aportar en tu nombre lo que haga falta, si es que piden algo. Claro que, si no piden nada, para qué vamos a complicarnos la vida, ¿no crees? Porque, lo que es gastar, tú gastas menos que un canario, un par de granos por semana… Hum. No sé si sabes que hay un monasterio que posee un caserío en los arrabales de cierta ciudad, y todo el mundo está al corriente de que allí solo viven las «mujeres de los monjes», así es como las llaman, habrá unas treinta mujeres, creo… He estado allí y, ¿sabes?, es algo interesante; en su estilo, claro, solo para variar… Lo único malo es su excesivo rusismo, no hay ni una sola francesa, y bien podría haberlas, dinero no les falta. Si se enteran, vendrán. Aquí, en cambio, no hay nada, aquí no hay esa clase de mujeres, no hay más que monjes, unos doscientos serán. Llevan una vida honrada. De ayuno. Lo reconozco… Hum. ¿De modo que quieres hacerte monje? Lo siento por ti, Aliosha, de verdad te lo digo, puedes creerme, te he tomado afecto… De todos modos, se trata de una buena oportunidad: así podrás rezar por nosotros, pecadores; estando aquí, hemos pecado más de la cuenta. Nunca he dejado de pensar en eso: ¿habrá alguien que rece alguna vez por mí? ¿Existirá esa persona? Querido muchacho, en ese sentido, yo soy un terrible ignorante, ¿acaso no lo crees? Terrible. Verás: aunque sea un ignorante, no dejo de pensar en esas cosas; de vez en cuando, claro, no voy a estar pensando continuamente. Y pienso que es imposible que los demonios, cuando me muera, se olviden de arrastrarme con sus ganchos, llevándome consigo. Pero entonces me pregunto: ¿ganchos? Y ¿de dónde los sacan? ¿De qué están hechos? ¿De hierro? Y ¿dónde los forjan? ¿Acaso tienen allí alguna fábrica? Porque los monjes, en los monasterios, probablemente creen que en el infierno, por ejemplo, hay un techo. Pero yo solo estoy dispuesto a creer en un infierno sin techo; eso resulta algo más delicado, más ilustrado, al estilo de los luteranos, me refiero. Y ¿no da lo mismo, en el fondo, con techo o sin techo? ¡Ésa es la maldita cuestión! Bueno, pues si no hay techo, tampoco puede haber ganchos. Y, si no hay ganchos, entonces todo se va al traste, y eso tampoco hay quien se lo crea: ¿quién iba entonces a arrastrarme a mí con ganchos? Porque, si a mí no me arrastran, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué justicia habría en el mundo? Il faudrait les inventer,19 esos ganchos, expresamente para mí, para mí solo, porque ¡si tú supieras, Aliosha, qué clase de sinvergüenza soy!
–Pero si allí no hay ganchos —dijo Aliosha con calma, mirando a su padre muy serio.
–Ya, ya, solo son sombras de ganchos. Ya lo sé. Así es como describió el infierno un francés: J’ai vu l’ombre d’un cocher, qui avec l’ombre d’une brosse frottait l’ombre d’une carrosse.20 ¿Y tú cómo sabes que no hay ganchos, querido mío? Cuando lleves un tiempo con los monjes, ya no cantarás igual. En todo caso, ve allí, descubre la verdad y ven después a contármela: siempre será más fácil marcharse al otro mundo si uno sabe a ciencia cierta lo que allí le espera. Y también para ti será más conveniente vivir con los monjes que vivir en mi casa, con un vejestorio borracho y entre jovencitas… Aunque a ti, como si fueras un ángel, nada te afecta. Es posible que allí tampoco te afecte nada; por eso mismo te doy mi consentimiento, porque confío en eso. A ti el diablo no te ha sorbido los sesos. Arderás, te apagarás, te curarás y volverás aquí. Yo te esperaré: me doy cuenta de que eres el único hombre en la tierra que no me ha condenado, querido hijo mío, vaya si me doy cuenta, ¡cómo no iba a darme cuenta!
Y hasta empezó a gimotear. Era un sentimental. Era malvado y sentimental.
V. Los startsy
Tal vez piense alguno de mis lectores que mi joven tenía una naturaleza enfermiza, extática, escasamente desarrollada, que se trataba de un soñador pálido, de un hombre demacrado y consumido. Por el contrario, Aliosha era en aquel tiempo, a sus diecinueve años, un apuesto mozo rebosante de salud, de rosadas mejillas y mirada luminosa. De hecho, era muy atractivo, esbelto, más bien alto, castaño, con un óvalo facial bien proporcionado, aunque ligeramente alargado, con unos ojos brillantes, de color gris oscuro, suficientemente separados, muy reflexivo y, en apariencia, siempre sereno. Dicen que, por lo visto, las mejillas rubicundas no excluyen ni el fanatismo ni el misticismo; pero a mí me parece, incluso, que Aliosha era tan realista como el que más. Sí, por supuesto, en el monasterio tenía que creer a pie juntillas en los milagros, pero, en mi opinión, los milagros nunca confunden a un realista. Al que es realista los milagros no lo inclinan a la fe. El verdadero realista, si no es creyente, siempre encuentra en su interior la fuerza y la capacidad para no creer tampoco en el milagro y, si se le presenta como un hecho innegable, antes estará dispuesto a no dar crédito a sus sentidos que a admitir el hecho. Pero, si llega a admitirlo, lo admitirá como un hecho natural, aunque desconocido por él hasta ese momento. En el realista la fe no nace del milagro, sino el milagro de la fe. Una vez que cree, precisamente en virtud de su realismo ha de admitir sin falta el milagro. El apostol Tomás declaró que no creería sin haber visto antes y, una vez que hubo visto, dijo: «¡Señor mío y Dios mío!»21. ¿Fue acaso el milagro lo que lo llevó a creer? Lo más probable es que no fuera así, sino que creyó tan solo porque deseaba creer, y tal vez creyera ya plenamente, en lo más recóndito de su ser, incluso en el momento en que pronunció: «No creeré mientras no vea».
Puede que alguien diga que Aliosha era torpe, poco espabilado, que no había terminado sus estudios y todo eso. Es cierto que no había terminado sus estudios, pero sería tremendamente injusto afirmar que era torpe o que era tonto. Me limitaré a repetir lo que ya he dicho antes: si se adentró por ese camino fue exclusivamente porque en aquel tiempo fue lo único que le impresionó, y porque se le presentó, súbitamente, como un ideal, como una salida para su alma, que ansiaba abandonar las tinieblas y ascender hacia la luz. Habría que añadir que, en parte, ya era un joven como los de los últimos tiempos, es decir, honrado por naturaleza, alguien que reclama la verdad, una verdad que busca y en la que cree, y que, por haber creído, exige participar de inmediato en ella con toda la fuerza de su alma; alguien que exige la realización urgente de una proeza y que desea imperiosamente sacrificar todo lo que sea necesario, hasta la vida, en aras de esa proeza. Pero, por desgracia, estos jóvenes no comprenden que, en la mayor parte de estos casos, el sacrificio de la vida es, posiblemente, el más sencillo de todos los sacrificios, mientras que consagrar, por ejemplo, cinco o seis años de su vida, rebosante de juventud, a un estudio difícil y pesado, a la ciencia, aunque solo sea para multiplicar las propias fuerzas y ponerlas al servicio de dicha verdad y de la proeza con la que se han encariñado y que se han propuesto llevar a cabo, es casi siempre, para muchos de ellos, un sacrificio superior a sus fuerzas. Aliosha se había limitado a seguir el camino opuesto a todos ellos, pero compartía su afán de llevar a cabo un sacrificio inmediato. Después de haberlo meditado seriamente, impresionado por la convicción de que existe la inmortalidad y existe Dios, se dijo sin tardanza, con toda naturalidad: «Quiero vivir para la inmortalidad, no estoy dispuesto a aceptar un compromiso a medias». Exactamente del mismo modo que, si hubiera llegado a la conclusión de que ni la inmortalidad ni Dios existen, se habría hecho enseguida ateo y socialista (ya que el socialismo no consiste únicamente en la cuestión obrera, o del llamado cuarto estado, sino que consiste, ante todo, en la cuestión del ateísmo, la cuestión de la encarnación contemporánea del ateísmo, la cuestión de la torre de Babel, que se construye expresamente sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino para bajar los cielos a la tierra). A Aliosha incluso le parecía extraño e imposible vivir como antes. Se ha dicho: «Reparte todos tus bienes y sígueme si quieres ser perfecto». Aliosha se dijo: «No puedo dar dos rublos en lugar de darlo todo, ni limitarme a ir a misa en vez de seguirlo». Entre los recuerdos de su infancia, tal vez conservara alguno relativo al monasterio de las afueras de nuestra ciudad, adonde su madre bien podía haberlo llevado a misa. También es posible que hubieran influido los oblicuos rayos del sol poniente, delante del icono hacia el cual lo elevaba su madre, la enajenada. Puede que hubiera venido entonces, pensativo, con la única intención de comprobar si todo estaba allí o si solo se trataba de los dos rublos, y… encontró en el monasterio a aquel stárets…
Como ya he explicado anteriormente, aquél era el stárets Zosima; pero convendría decir aquí algunas palabras relativas a lo que son, en general, los startsy de nuestros monasterios, y es una pena que yo no me sienta suficientemente competente y seguro en este terreno. Intentaré, no obstante, explicarlo en pocas palabras, mediante una somera exposición. En primer lugar, los especialistas, las personas autorizadas, aseguran que los startsy y el stárchestvo22 surgieron entre nosotros, en nuestros monasterios rusos, muy recientemente, no hace ni cien años, mientras que en todo el Oriente ortodoxo, especialmente en el Sinaí y en el monte Athos, existen hace ya bastante más de mil años. Afirman que el stárchestvo también existió aquí, en la Rus23, en los tiempos más remotos, o que debería haber existido indudablemente, pero que, a consecuencia de las desgracias de Rusia, del dominio tártaro, de los disturbios24, de la interrupción de las antiguas relaciones con el Oriente tras la caída de Constantinopla, esta institución cayó en el olvido y desaparecieron los startsy en nuestro país. Resurgió a finales del siglo pasado, gracias a uno de nuestros grandes ascetas (así es como lo llaman), Paísi Velichkovski25, y a sus discípulos; aún hoy, sin embargo, casi cien años después, está presente en muy pocos monasterios e incluso, en ocasiones, ha sido objeto poco menos que de persecución, al ser visto como una novedad inaudita en Rusia. Entre nosotros, ha conocido un singular florecimiento en un célebre eremitorio, la Óptina de Kozelsk26. No sabría decir cuándo ni quién estableció el stárchestvo en el monasterio situado a las afueras de nuestra ciudad, pero se estimaba que en él se habían sucedido ya tres startsy, de los que el último era el stárets Zosima, si bien éste estaba ya en las últimas, a causa de la debilidad y las enfermedades, y no se sabía quién podría sustituirlo. Se trataba de un problema importante para nuestro monasterio, que hasta entonces no había destacado en ningún sentido: no había en él reliquias de santos venerables ni iconos aparecidos de forma milagrosa; por no haber, ni siquiera había leyendas gloriosas asociadas a nuestra historia, ni podía presumir el monasterio de hazañas históricas o de servicios a la patria. Si floreció y gozó de fama en toda Rusia fue, precisamente, gracias a los startsy: para verlos y oírlos acudían en masa los peregrinos desde miles de verstas de distancia. En definitiva, ¿qué es un stárets? Un stárets es alguien que toma vuestra alma y vuestra voluntad en su alma y en su voluntad. Al elegir un stárets, renunciáis a vuestra voluntad y se la entregáis en un acto de absoluta obediencia, renunciando por completo a vosotros mismos. El predestinado acepta de buena gana este noviciado, esta terrible escuela de vida, en la esperanza de vencerse a sí mismo tras la larga prueba, de dominarse hasta el punto de ser capaz de alcanzar finalmente, por medio de la obediencia de por vida, la libertad perfecta, esto es, la libertad frente a uno mismo, evitando la suerte de quienes han vivido toda la vida sin haberse encontrado a sí mismos. Esta invención, o sea, el stárchestvo, no es algo teórico, sino que surgió en Oriente a partir de una práctica que es ya milenaria en la actualidad. Las obligaciones hacia el stárets no se limitan a la habitual «obediencia», que siempre ha regido en nuestros monasterios rusos. Se acepta la confesión permanente al stárets de todos sus adeptos y el vínculo inquebrantable entre el que ata y el que es atado. Cuentan, por ejemplo, que una vez, en los primeros tiempos del cristianismo, uno de esos novicios, tras incumplir cierta obligación que le había impuesto el stárets, huyó de su lado y abandonó el monasterio, marchándose a otro país, de Siria a Egipto. Aquí, después de prolongados y enormes sacrificios, se hizo digno de afrontar grandes padecimientos y morir como mártir por la fe. Mas, cuando en la iglesia estaban enterrando su cuerpo, venerándolo ya como a un santo, al proclamar el diácono: «¡Que se adelanten los catecúmenos!», el ataúd donde yacían los restos del mártir cayó de su sitio y salió despedido del templo. Y así hasta tres veces. Por fin descubrieron que aquel santo que había sufrido martirio había roto la obediencia y había abandonado a su stárets, por lo que sin permiso de éste no podía ser absuelto, a pesar incluso de sus enormes proezas. Solo cuando el stárets, al que habían llamado, lo dispensó de su obediencia, fue posible proceder a su entierro. Desde luego, todo esto no es más que una antiquísima leyenda, pero he aquí un suceso reciente: un monje contemporáneo nuestro se había retirado al monte Athos, y de pronto su stárets le ordenó que abandonara aquel lugar, que amaba con toda su alma como santuario, como refugio seguro, y que marchara en primer lugar a Jerusalén, a honrar los Santos Lugares, y regresara después a Rusia, dirigiéndose al norte, a Siberia: «Allí está tu sitio, no aquí». Desconcertado y abatido por la tristeza, el monje se presentó en Constantinopla ante el patriarca ecuménico y le rogó que lo dispensara de la obediencia, pero el arzobispo le respondió que no solo él, patriarca ecuménico, no estaba en condiciones de concederle esa dispensa, sino que en toda la tierra no había ni podía haber autoridad capaz de liberarlo de tal obligación, toda vez que le había sido impuesta por su stárets, salvo la autoridad del propio stárets que se la había señalado. Así pues, el stárchestvo está investido, en determinados casos, de un poder ilimitado e inescrutable. De ahí que, al principio, en muchos monasterios rusos fuera objeto casi de persecución. Por el contrario, entre el pueblo los startsy gozaron desde muy pronto de un gran respeto. A ver a los startsy de nuestro monasterio acudían, por ejemplo, tanto las gentes sencillas como las personas más distinguidas, con intención de postrarse ante ellos, confesarles sus dudas, pecados y padecimientos y pedirles consejo y exhortación. Al ver aquello, los detractores de los startsy, entre otras acusaciones, clamaban que así se degradaba arbitraria y caprichosamente el sacramento de la confesión, y ello a pesar de que las ininterrumpidas confesiones, en las que desnudan su alma, de los novicios o de los laicos al stárets se producen al margen de cualquier carácter sacramental. En todo caso, el stárchestvo pudo preservarse y poco a poco se va asentando en los monasterios rusos. Aunque también es posible que este instrumento probado y ya milenario de regeneración moral del hombre, a quien hace pasar de la esclavitud a la libertad y al perfeccionamiento espiritual, llegue a convertirse en un arma de doble filo, llevando a algunos, no a la humildad y al dominio perdurable de sí, sino al más satánico de los orgullos; es decir, a las cadenas, no a la libertad.
El stárets Zosima tenía unos sesenta y cinco años, y procedía de una familia de terratenientes; en otro tiempo, en su juventud, había sido militar y había servido en el Cáucaso como oficial. Indudablemente, alguna de las cualidades peculiares de su alma había impresionado a Aliosha. Éste vivía en la celda del propio stárets, que le había tomado mucho afecto y lo admitía a su lado. Hay que señalar que Aliosha, aunque residía entonces en el monasterio, aún no estaba atado en ningún sentido, podía ir a donde quisiera, incluso durante días, y, si llevaba hábito, lo hacía de forma voluntaria, para no destacar en el monasterio. Aunque, evidentemente, era algo que le complacía. Es posible que en la imaginación juvenil de Aliosha hubieran ejercido una poderosa influencia la fuerza y la gloria que envolvían sin descanso al stárets. Muchos contaban de él que, habiendo admitido durante años a cuantos se acercaban hasta él para confesarse, sedientos de consejo y de consuelo, eran tantas las revelaciones, las muestras de congoja, las confidencias que había acogido en su alma que había acabado por adquirir una perspicacia extraordinariamente sutil, de modo que le bastaba con una simple mirada al rostro del desconocido que se presentaba ante él para adivinar qué era lo que lo había llevado hasta allí, qué era lo que necesitaba e incluso qué clase de tormento desgarraba su conciencia; así, asombraba, desconcertaba y casi asustaba al recién llegado haciéndole ver que conocía su secreto antes de que pronunciara una sola palabra. Pero, además de eso, Aliosha pudo advertir casi siempre que una gran parte, por no decir la totalidad, de quienes se acercaban al stárets por primera vez, con ánimo de hablar con él a solas, acudían temerosos e inquietos, pero se marchaban casi siempre radiantes y dichosos, y hasta el rostro más lúgubre se tornaba en un rostro feliz. A Aliosha también le llamaba poderosamente la atención el hecho de que el stárets no fuera nada severo; al contrario, casi siempre se mostraba afable en el trato. Los monjes decían de él que, precisamente, se sentía espiritualmente más unido a quienes más pecaban, y era al mayor de los pecadores a quien amaba por encima de todos los demás. Entre los monjes, no faltaban quienes odiaban al stárets y le tenían envidia, incluso cuando se hallaba ya próximo al final de su vida, pero su número había menguado y preferían guardar silencio, si bien había entre ellos algunos individuos de notable fama e importancia en el monasterio; era el caso de uno de los monjes más veteranos, el cual observaba con todo rigor el voto de silencio y era un estricto ayunador. De todos modos, la inmensa mayoría había tomado partido, sin duda alguna, por el stárets Zosima, y eran muchos quienes lo querían de todo corazón, fervorosa y sinceramente; algunos, incluso, lo veneraban casi con fanatismo. Éstos decían abiertamente, aunque en voz no muy alta, que era un santo, que no cabía al respecto la menor duda, y, previendo su muerte ya cercana, esperaban sus milagros en cualquier momento y contaban con que en un futuro muy próximo el monasterio alcanzaría una fama inmensa gracias al difunto. El propio Aliosha creía ciegamente en la fuerza milagrosa del stárets, del mismo modo que creía ciegamente en la historia del ataúd que había salido despedido de la iglesia. Veía cómo muchos de los que acompañaban a niños o a parientes enfermos, y que le suplicaban que les impusiera las manos y rogara por ellos, regresaban al poco tiempo, algunos incluso al día siguiente, y, cayendo de rodillas ante él con lágrimas en los ojos, le daban las gracias por la sanación de sus enfermos. Si se trataba de una auténtica sanación o solo de una mejoría natural en el curso de la enfermedad, eso era algo que Aliosha no se cuestionaba, pues él creía ya sin reparos en la fuerza espiritual de su maestro, y la gloria de éste era como un triunfo propio. Pero el corazón le temblaba con especial intensidad y todo él parecía radiante cuando el stárets salía al encuentro de la multitud de peregrinos que esperaba su aparición junto al portal del asceterio, gente humilde que acudía de toda Rusia con el único propósito de verlo y recibir su bendición. Se postraban ante él, lloraban, le besaban los pies, besaban la tierra que pisaba, gritaban; las mujeres le tendían a sus pequeños, le acercaban a las pobres enajenadas. El stárets hablaba con todos ellos, les rezaba una breve plegaria, les daba su bendición y los despedía. En los últimos tiempos, debido a los embates de la enfermedad, se encontraba a veces tan débil que apenas tenía fuerzas para salir de su celda, y los peregrinos llegaban a pasarse varios días en el monasterio esperando su aparición. Aliosha no se cuestionaba por qué lo amaban de tal modo, por qué se postraban ante él y lloraban enternecidos con solo verle el rostro. Sí, él comprendía perfectamente que para el alma humilde del pueblo llano de Rusia, agotado por el trabajo y la amargura y, sobre todo, por la injusticia incesante y el pecado incesante, tanto propio como del mundo, no hay mayor necesidad ni consuelo que hacerse con una reliquia o tener acceso a un santo, caer a sus pies y venerarlo: «Aunque el pecado, la mentira y la tentación habitan entre nosotros, no deja de haber en la tierra, en algún lugar, un hombre santo, un ser superior; al menos en ese hombre reside la verdad; al menos él conoce la verdad; así pues, la verdad no ha muerto en la tierra y, por lo tanto, alguna vez vendrá a nosotros y reinará en todo el mundo, tal y como se nos ha prometido». Aliosha sabía que eso era exactamente lo que sentía el pueblo, que así razonaba incluso; era capaz de comprenderlo. Tampoco albergaba ninguna duda de que el stárets era precisamente uno de esos santos, un custodio de la verdad divina a los ojos del pueblo; estaba tan seguro como aquellos campesinos llorosos y aquellas aldeanas enfermas que tendían a sus hijos hacia el stárets. La convicción de que éste, tras su fallecimiento, proporcionaría una gloria inaudita al monasterio reinaba en el alma de Aliosha con más fuerza, incluso, que en ningún otro miembro de la comunidad monástica. Y, en general, en los últimos tiempos se iba avivando, con fuerza creciente, un entusiasmo profundo y ardiente en su corazón. No le inquietaba en absoluto el hecho de que el stárets fuera, a pesar de todo, un caso único: «De todos modos, es un santo; en su corazón se oculta el misterio de la renovación para todos, el poder que instaurará, finalmente, la verdad en la tierra, tras lo cual todos seremos santos, todo el mundo amará al prójimo, no habrá ni ricos ni pobres, ni exaltados ni humillados; todos seremos como hijos de Dios y llegará el verdadero reino de Cristo». Con esto soñaba el corazón de Aliosha.
Al parecer, un suceso que impresionó vivamente a Aliosha fue la llegada de sus dos hermanos, a quienes no había conocido hasta entonces. Con su hermano Dmitri Fiódorovich, a pesar de ser el último en llegar, se entendió antes y mejor que con su otro hermano (de padre y madre), Iván Fiódorovich. Aliosha había mostrado un enorme interés en conocer a su hermano Iván, pero el caso es que éste llevaba ya dos meses viviendo allí y, a pesar de que se veían con bastante frecuencia, seguían sin intimar: Aliosha era poco hablador y parecía estar siempre esperando algo, avergonzado por algo, mientras que Iván, cuyas largas y curiosas miradas advirtió al principio su hermano, pronto dejó incluso de pensar en él. Aliosha se dio cuenta con cierta turbación. Atribuyó el desinterés de Iván a la diferencia de edad y, en particular, de formación. Pero también pensó otra cosa: tan escasa curiosidad e interés por él tal vez obedeciera, en el caso de Iván, a alguna circunstancia de la que no tenía noticia. Tenía siempre la vaga sensación de que Iván estaba ocupado en algún asunto importante, estrictamente personal, de que deseaba a toda costa alcanzar algún fin, presumiblemente alguno muy difícil, y que por eso mismo no tenía tiempo para estar pendiente de él, y ésa debía ser la única causa de que lo mirara con aire distraído. También se preguntaba Aliosha si no habría cierto desprecio por el cándido novicio por parte del ateo bien informado. Sabía perfectamente que su hermano era ateo. Aliosha no podía sentirse ofendido por tal desprecio, si es que existía, pero de todos modos esperaba, con un desasosiego que ni él mismo acertaba a explicarse, que su hermano intentase un mayor acercamiento. El otro hermano, Dmitri Fiódorovich, se refería a su hermano Iván con el más profundo de los respetos, hablaba siempre de él con especial veneración. Con su ayuda conoció Aliosha todos los detalles del importante asunto que había unido en los últimos tiempos a sus dos hermanos mayores, creándose entre ellos un vínculo tan estrecho como llamativo. Las entusiastas manifestaciones de Dmitri en relación con su hermano Iván resultaban especialmente significativas para Aliosha, teniendo en cuenta que, en comparación con Iván, Dmitri era un hombre escasamente instruido y que, puestos el uno al lado del otro, formaban una pareja tan opuesta, lo mismo en personalidad que en carácter, que seguramente habría sido imposible imaginar a dos individuos menos parecidos.
Precisamente en aquel tiempo se celebró la entrevista o, mejor dicho, la reunión de todos los miembros de esa familia mal avenida en la celda del stárets, reunión que ejerció una extraordinaria influencia sobre Aliosha. El pretexto fue, en realidad, una falacia. Las discrepancias entre Dmitri Fiódorovich y su padre, Fiódor Pávlovich, con respecto a la herencia y la valoración de los bienes habían llegado por entonces, al parecer, a un punto insostenible. Sus relaciones se habían deteriorado y se habían vuelto insoportables. Fue Fiódor Pávlovich quien, por lo visto, había dejado caer, medio en broma, la idea de que deberían reunirse todos en la celda del stárets Zosima y, aun sin recurrir a su mediación directa, llegar a pesar de todo a alguna fórmula de entendimiento más aceptable, ya que además la dignidad y la personalidad del stárets podrían ejercer cierta influencia conciliadora. Dmitri Fiódorovich, que nunca había estado con el stárets y ni siquiera lo había visto, pensó, naturalmente, que lo que querían, en cierto modo, era intimidarlo con su presencia; pero, como él mismo se reprochaba, en su fuero interno, sus frecuentes salidas de tono, especialmente destempladas, en las discusiones que venía teniendo con su padre en los últimos tiempos, aceptó la invitación. Conviene señalar, por cierto, que Dmitri no residía en casa de su padre, como Iván Fiódorovich, sino que vivía por su cuenta, en el otro extremo de la ciudad. Se dio la circunstancia de que Piotr Aleksándrovich Miúsov, que se encontraba por aquel entonces entre nosotros, secundó con particular entusiasmo la idea de Fiódor Pávlovich. Aquel liberal de los años cuarenta y cincuenta, librepensador y ateo, ya fuera por aburrimiento, ya por un frívolo afán de diversión, desempeñó un papel excepcional en este asunto. De pronto sintió deseos de ver el monasterio y conocer al «santo». En vista de que continuaban sus viejos litigios con el monasterio y aún se arrastraba el pleito relativo al deslinde de sus respectivas propiedades, así como a ciertos derechos de tala en el bosque y de pesca en el río y esa clase de cosas, se apresuró a declarar, valiéndose de ese pretexto, que él también desearía llegar a un acuerdo con el padre higúmeno27: ¿no sería posible poner fin de forma amistosa a sus diferencias? Como es natural, a un visitante con tan nobles intenciones podrían recibirlo en el monasterio más atentamente, con más deferencia, que a un simple curioso. Es posible que, en virtud de todas estas consideraciones, en el monasterio procuraran apremiar al stárets enfermo, que en los últimos tiempos apenas abandonaba su celda y hasta se negaba a recibir, a causa de su enfermedad, a los visitantes habituales. En definitiva, el stárets dio su consentimiento y se señaló una fecha. «¿Quién me puso por juez o partidor sobre vosotros?»28, se limitó a decirle a Aliosha, con una sonrisa.
Al enterarse de la entrevista, Aliosha se sintió muy confuso. Si había alguien entre los litigantes, entre quienes participaban en la disputa, que pudiera tomarse en serio aquella reunión, ése era, sin duda, su hermano Dmitri y solo él; los demás acudirían con propósitos frívolos y hasta puede que ofensivos para el stárets; así era como lo veía Aliosha. Su hermano Iván y Miúsov irían movidos por la curiosidad, acaso de lo más zafia, y su padre, probablemente, en busca de alguna escena chusca y teatral. Oh, sí, Aliosha, aunque no decía nada, ya conocía bastante a fondo a su padre. Insisto en que este muchacho no era ni mucho menos tan ingenuo como se creía. Esperó con angustia la llegada del día señalado. Indudablemente, deseaba de todo corazón que todas aquellas desavenencias familiares se zanjaran de un modo u otro. No obstante, estaba aún más inquieto por el stárets: temblaba pensando en él, en su fama, temía las posibles ofensas, especialmente las burlas sutiles y corteses de Miúsov y las orgullosas reticencias del docto Iván; así se imaginaba él el encuentro. Quiso incluso correr el riesgo de prevenir al stárets, de comentarle algo acerca de las personas que podían presentarse, pero, después de pensárselo, no dijo nada. Tan solo la víspera del día señalado hizo saber a Dmitri, a través de un conocido, que lo quería mucho y que esperaba de él que cumpliera lo prometido. Dmitri se quedó pensativo, pues era incapaz de recordar que le hubiera prometido nada; se limitó a responderle por carta, asegurando que intentaría con todas sus fuerzas dominarse y evitar «una bajeza», y que, aunque respetaba profundamente al stárets y a su hermano Iván, estaba convencido de que o bien se le había tendido una trampa o se trataba de una comedia indigna. «En cualquier caso, estoy dispuesto a tragarme la lengua antes que faltarle al respeto a ese santo varón que tú tanto veneras», añadía Dmitri como conclusión de su breve misiva. Aliosha no se sintió excesivamente aliviado.