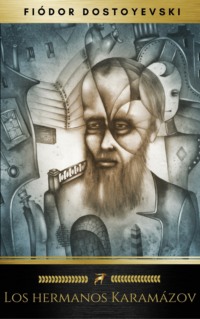Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 5
–¡Hombre bienaventurado! Deje que le bese la mano. —Fiódor Pávlovich se levantó de un salto y rápidamente le estampó un beso al stárets en la mano descarnada—. Eso es, eso es: resulta muy agradable sentirse ofendido. Lo ha dicho usted muy bien, nunca había oído nada semejante. Eso es, eso es: toda mi vida me he sentido ofendido, y eso me ha resultado grato, me he sentido ofendido por estética, pues no solo es agradable, sino que a veces es hasta hermoso sentirse ofendido; se le ha olvidado añadir eso, gran stárets: ¡es hasta hermoso! ¡Esto lo voy a anotar en mi cuaderno! He mentido, claro que he mentido toda mi vida, todos los días y a todas horas. ¡En verdad, yo soy la mentira y el padre de la mentira!40 Mejor dicho, no creo que sea el padre de la mentira, si es que me lío siempre con los textos, pero sí, por lo menos, el hijo de la mentira, con eso es suficiente. Solo que… ángel mío… ¡de Diderot se puede hablar a veces! Diderot no hace daño, pero alguna que otra palabreja sí puede hacer daño. Gran stárets, por cierto, casi se me olvidaba, pero hace ya tres años que me había propuesto venir a informarme aquí, presentarme en este sitio y averiguar urgentemente la verdad; eso sí, no permita que Piotr Aleksándrovich me interrumpa. Esto es lo que quería preguntar: ¿es cierto, gran padre, eso que se cuenta en las Cheti-Minéi41 de cierto santo taumaturgo, al cual martirizaron por la fe y que al final, una vez decapitado, se levantó, recogió su cabeza y, «besándola amorosamente», caminó largo tiempo, cargando con ella, «besándola amorosamente». ¿Es esto verdad, nobles padres?
–No, no es verdad —dijo el stárets.
–En ninguna de las Cheti-Minéi aparece nada semejante. ¿De qué santo dice usted que se cuenta? —preguntó uno de los hieromonjes, el padre bibliotecario.
–No sé de cuál. No lo sé y lo desconozco. Me indujeron a engaño, era algo que se decía. Y ¿saben a quién se lo oí contar? Pues nada menos que a Piotr Aleksándrovich Miúsov, el mismo que se ha enfadado tanto hace un momento por lo de Diderot: él fue quien lo contó.
–Nunca le he contado esa historia; pero si yo con usted no hablo en la vida…
–Es cierto, usted a mí no me lo contó, pero lo contó en una reunión en la que yo también estaba presente, hará de eso cerca de cuatro años. Lo he recordado, precisamente, porque con aquel relato satírico sacudió usted mi fe, Piotr Aleksándrovich. Usted no lo sabía, no tenía ni idea, pero yo regresé a mi casa con la fe tambaleante, y desde entonces cada vez son mayores mis dudas. ¡Sí, Piotr Aleksándrovich, usted fue el causante de una terrible caída! ¡Y ya no estamos hablando de Diderot!
Fiódor Pávlovich se acaloraba de un modo patético, si bien para todos era evidente que otra vez estaba fingiendo. Pero Miúsov, en todo caso, se sentía profundamente herido.
–Qué disparate, todo esto es un disparate —balbuceó—. Yo, en efecto, es posible que alguna vez dijese… pero no a usted. A mí también me lo han contado. Lo oí en París, de boca de un francés; decía que por lo visto figura en las Cheti-Minéi, y que aquí en nuestro país se suele leer en misa… Era un hombre muy sabio, dedicado a los estudios estadísticos sobre Rusia… Había vivido mucho tiempo en Rusia… Yo, personalmente, no he leído las Cheti-Minéi… y no tengo intención de hacerlo… ¿Quién no se va de la lengua durante una comida?… Estábamos comiendo en aquella ocasión…
–Sí, ustedes estaban comiendo, pero ¡yo perdí la fe! —intentó provocarlo Fiódor Pávlovich.
«¡A mí qué me importa su fe!», quiso gritarle Miúsov, pero se contuvo en el último momento y pronunció en tono despectivo:
–Todo lo que toca, literalmente, lo ensucia.
El stárets, de pronto, se levantó:
–Disculpen, señores, si les dejo por unos minutos —dijo, dirigiéndose a todos los presentes—, pero hay gente que me está esperando ya desde antes de su llegada. Y usted, en cualquier caso, no mienta —añadió, dirigiéndose a Fiódor Pávlovich con el semblante alegre.
Salió de la celda, Aliosha y el novicio fueron corriendo tras él para ayudarlo a bajar la escalera. Aliosha se sofocaba, estaba contento de salir, pero también estaba contento de que el stárets no se sintiera ofendido y se mostrara alegre. Éste se dirigió hacia la galería para dar su bendición a quienes lo estaban esperando. Pero Fiódor Pávlovich lo detuvo junto a la puerta de la celda.
–¡Hombre bienaventurado! —exclamó con emoción—. ¡Permítame que vuelva a besarle la mano! ¡Sí, con usted aún se puede hablar, se puede vivir! ¿Cree usted que siempre miento de esa manera, que siempre hago el bufón? Sepa que he estado fingiendo todo el tiempo, que lo he hecho adrede para ponerle a prueba. Que he estado tanteándole continuamente para averiguar si es posible vivir con usted. Para ver si tiene cabida mi humildad al lado de su orgullo. Le concedo un diploma: ¡es posible vivir a su lado! Y ahora me callo, me callo de una vez por todas. Me siento y me callo. Ahora le toca a usted hablar, Piotr Aleksándrovich, ahora queda usted como el hombre más importante… durante diez minutos.
III. Mujeres de fe
Abajo, junto a la galería de madera adosada a la pared exterior del recinto, se habían congregado en esta ocasión únicamente mujeres del pueblo; serían unas veinte. Les habían anunciado que el stárets iba a salir finalmente, y se habían reunido para esperarlo. También se instalaron en la galería la terrateniente Jojlakova y su hija, que estaban igualmente esperando al stárets, aunque ellas lo hacían en el aposento reservado a las visitantes nobles. La Jojlakova madre, dama acaudalada que vestía siempre con gusto, era una mujer bastante joven aún y muy atractiva, algo pálida, de ojos muy vivos y casi totalmente negros. No pasaría de los treinta y tres años, y hacía ya cinco que había enviudado. Su hija, de catorce años, tenía parálisis en las piernas. La pobre chiquilla no podía caminar desde hacía ya medio año, y la transportaban en un alargado y confortable sillón de ruedas. Tenía una carita adorable, algo consumida por la enfermedad, pero alegre. Una expresión revoltosa brillaba en sus grandes ojos oscuros, de largas pestañas. Ya desde la primavera la madre había decidido llevarla al extranjero, pero se les pasó el verano por culpa de unos trabajos en sus propiedades. Llevaban cosa de una semana instaladas en nuestra ciudad, más por asuntos de negocios que en calidad de peregrinas, pero ya habían visitado en otra ocasión, tres días antes, al stárets. Habían vuelto a presentarse así, de buenas a primeras, aun sabiendo que ya casi no podía recibir a nadie, y habían rogado insistentemente que se les concediera, una vez más, «la dicha de contemplar al gran sanador».
La madre aguardaba la salida del stárets sentada en una silla, al lado del sillón de su hija, y un par de pasos más allá había un monje anciano, venido de un ignoto monasterio del lejano norte. También él deseaba recibir la bendición del stárets. Pero éste, al hacer su aparición, se dirigió de entrada a las mujeres del pueblo llano. El grupo se apretujó junto al pequeño porche, de tres peldaños, que unía la baja galería con el suelo. El stárets se quedó en el peldaño superior, se puso el epitrachelion42 y empezó a impartir su bendición a las mujeres que se apiñaban delante de él. Le acercaron a una enajenada, tirando de ella con ambas manos. En cuanto vio al stárets, a la mujer le dio por hipar, soltando una especie de chillidos sin sentido, y se puso a temblar de pies a cabeza, como si sufriera los calambres de las parturientas. Colocándole el epitrachelion sobre la cabeza, el stárets recitó una breve plegaria, y ella se calló y se serenó de inmediato. No sé cómo será ahora, pero en mi infancia tuve a menudo la ocasión de ver y oír en aldeas y monasterios a esa clase de enajenadas. Las llevaban a misa, ellas chillaban y ladraban como perros y se las oía por toda la iglesia, pero, en cuanto mostraban el pan y el vino consagrados y acercaban a las posesas hasta el sagrario, la «posesión» cesaba en ese mismo instante, y las enfermas siempre se calmaban por un tiempo. A mí, de pequeño, aquello me impresionaba mucho y me dejaba perplejo. Pero también oí decir a algunos terratenientes, y sobre todo a mis maestros, gente de ciudad, en respuesta a mis preguntas, que todo aquello era una pura comedia para no tener que trabajar, y que siempre podía extirparse con la debida severidad, y para confirmarlo aducían toda clase de anécdotas. Más tarde, sin embargo, descubrí con asombro, gracias a ciertos especialistas médicos, que no se trataba de ninguna comedia, sino de una terrible enfermedad femenina, especialmente común aquí en Rusia, lo cual da testimonio del cruel destino de nuestras campesinas: se trata de una enfermedad originada por los trabajos extenuantes a los que se dedican recién salidas de partos duros, complicados, en los que no cuentan con ayuda médica de ninguna clase, y exacerbada por la amargura inconsolable, por los golpes y demás calamidades, que no todas las naturalezas femeninas son capaces de soportar en la misma medida. Aquellas extrañas y repentinas curaciones de mujeres posesas, aquejadas de convulsiones, que solían producirse en cuanto las acercaban al pan y al vino, y que, según me habían explicado, no eran más que una comedia, o peor aún, un truco ideado por la misma «clerigalla» o poco menos, se producían, muy probablemente, de un modo perfectamente natural: tanto las buenas mujeres que acompañaban a la enajenada como, sobre todo, la propia afectada creían a pie juntillas, como verdad irrevocable, que el espíritu maligno que se había apoderado de la enferma jamás podría soportar que la llevasen y obligasen a inclinarse ante el pan y el vino consagrados. Por ese motivo, siempre se manifestaba (pues no tenía más remedio que manifestarse) en la mujer desequilibrada y, desde luego, psíquicamente enferma, la inevitable convulsión en todo su organismo en el momento de la reverencia, convulsión causada por la espera del obligado milagro de la curación y por la fe ciega en que el milagro iba a ocurrir. Y éste ocurría, aunque solo fuese temporalmente. Exactamente eso fue lo que sucedió cuando el stárets cubrió a la enferma con el epitrachelion.
Muchas de las mujeres que se arremolinaban alrededor del stárets se deshacían en lágrimas de ternura y emoción, causadas por el efecto del momento; otras se esforzaban por besarle, al menos, el extremo de sus vestiduras; había algunas que se lamentaban. Él las bendijo a todas, y conversó con varias de ellas. Ya conocía a la enajenada, la habían traído de una aldea cercana, que distaba apenas unas seis verstas del monasterio; además, ya la habían conducido a su presencia en alguna ocasión anterior.
–¡Ésta seguro que viene de lejos! —Señaló a una mujer aún joven, pero muy flaca y demacrada, con el rostro, más que tostado, renegrido. La mujer estaba de rodillas, mirando fijamente al stárets. Había algo delirante en su mirada.
–De lejos, bátiushka43, de lejos, de trescientas verstas de aquí. De lejos, padre, de lejos —dijo la mujer canturreando, mientras balanceaba rítmicamente la cabeza de lado a lado, con la mejilla apoyada en la palma de la mano.
Hablaba en tono quejumbroso. Hay en el pueblo una amargura silenciosa, infinitamente paciente; esta amargura se encierra en sí misma y calla. Pero hay también una amargura lacerante: de pronto rompe en llanto y desde ese instante se deshace en lamentos. La padecen sobre todo las mujeres. Sin embargo, esa amargura no es más llevadera que la amargura silenciosa. El único consuelo que dispensan los lamentos es el de enconar y desgarrar aún más el corazón. Esta clase de amargura no busca siquiera consuelo, se nutre del sentimiento de insaciabilidad. Los lamentos responden tan solo a la necesidad de hurgar sin descanso en la herida.
–Eres de familia de menestrales, ¿verdad? —prosiguió el stárets, mirando a la mujer con curiosidad.
–Vivimos en la ciudad, padre, en la ciudad; somos campesinos, pero vivimos en la ciudad. He venido aquí para verte, padre. Hemos oído hablar de ti, bátiushka, hemos oído hablar de ti. Enterré a mi pequeño, y me fui por ahí a rezar a Dios. Estuve en tres monasterios, y me dijeron: «No dejes de visitar también ese sitio, Nastásiushka». O sea, que viniera a verle44 a usted, padre, que viniera a verle a usted. Y aquí he venido, ayer tarde estuve en el oficio, y aquí estoy hoy.
–¿Por qué lloras?
–Estoy triste por mi hijo, bátiushka, tres meses le faltaban para cumplir los tres añitos. Sufro por ese hijito, padre, por ese hijito. Era el último que nos quedaba; cuatro hemos tenido, Nikítushka y yo, pero perdemos siempre a los pequeños, los perdemos, amado padre, los perdemos. Ya había enterrado a los tres primeros, y no sufrí tanto por ellos, pero a este último lo he enterrado y no hay manera de olvidarlo. Es como si lo tuviera aquí delante, no se quiere marchar. El alma me la ha dejado seca. Miro su ropita, su blusita, sus botitas, y me pongo a chillar. Le digo a Nikítushka, a mi marido: «Anda, déjame, marido, que vaya a peregrinar». Es cochero; nosotros no somos pobres, padre, no somos pobres; prestamos el servicio por cuenta propia, es todo nuestro: los caballos y el coche. Y todos estos bienes, ahora ¿para qué? Le habrá dado por beber en mi ausencia, a mi Nikítushka; es lo más seguro, ya antes de esto, en cuanto me daba la vuelta, él ya estaba cayendo en el vicio. Pero ahora mismo ni me acuerdo de él. Ya va para tres meses que falto de casa. Me he olvidado de todo, de todo, y no me apetece recordar; ¿qué voy a hacer ahora con él? He terminado con él, he terminado, con todo he terminado. Prefiero no tener que volver a poner los ojos en mi casa ni en mis bienes, ¡no quiero ver nada de nada!
–Escucha, madre —dijo el stárets—, en cierta ocasión, hace mucho tiempo, un gran santo vio en un templo a una madre que, como tú, lloraba igualmente por su pequeño, por su único hijo, al que también había llamado el Señor. Entonces el santo le dijo: «¿Acaso no sabes lo osados que son estos pequeños cuando están ante el trono de Dios? No hay nadie más osado en el reino de los cielos: Tú, Señor, nos has dado la vida, le dicen a Dios, y apenas empezábamos a entreverla cuando nos la volviste a arrebatar. Y piden y preguntan con tanto atrevimiento que el Señor les otorga de inmediato el rango de ángeles. Así pues, alégrate tú también, mujer, y no llores más, pues tu pequeño se encuentra ahora junto a Dios en compañía de sus ángeles». Eso es lo que le dijo el santo a aquella mujer que lloraba en los tiempos antiguos. Era un gran santo, y no iba a faltar a la verdad. Por eso, también tú, madre, debes saber que sin duda tu pequeño estará ahora igualmente ante el trono del Señor, donde se alegra y se regocija, y donde ruega por ti a Dios. Por eso, debes llorar, pero también alégrate.
La mujer le escuchaba, con la mejilla apoyada en una mano, mirando al suelo. Suspiró profundamente.
–De ese mismo modo me consolaba Nikítushka, con palabras parecidas a las tuyas, diciéndome: «No seas tonta, ¿por qué lloras? Seguro que nuestro hijito está ahora en presencia del Señor, cantando con los ángeles». Eso me dice, pero él también llora, y yo lo veo llorar, igual que lloro yo. «Ya lo sé, Nikítushka —le digo—. ¿Dónde iba a estar más que en presencia del Señor? Pero ¡aquí con nosotros, Nikítushka, aquí a nuestro lado, como solía estar antes, ya no está!» Si por lo menos pudiera verlo, aunque fuera una vez, solo una vez, si pudiera volver a mirarlo, sin acercarme a él, sin decir nada, aunque tuviera que quedarme escondida en un rincón, para verlo tan solo un minutito; si pudiera oírlo jugar en el patio, y llamarme con su vocecita, como solía llamarme cada vez que llegaba: «Mami, ¿dónde estás?». Me conformaría con oírlo pasar por el cuarto una vez, una sola vez, haciendo tuc-tuc con sus pasitos, seguidos, muy seguidos… Recuerdo cómo a veces venía corriendo hacia mí, gritando y riendo; si al menos pudiera oír sus pasos, si los pudiera oír, ¡le daría, padre, toda la razón! Pero no está, bátiushka, no está, ¡y no voy a oírlo nunca más! Aquí traigo su cinturoncito, pero él, en cambio, no está, ¡y ahora nunca voy a volver a verlo, no voy a oírlo nunca más!
Se sacó del enfaldo un pequeño cinturón de pasamanería, que había sido de su hijo, y fue mirarlo y deshacerse en sollozos, cubriéndose los ojos con los dedos, a través de los cuales, de pronto, empezaron a correr ríos de lágrimas.
–Esto —dijo el stárets— es como lo de la antigua «Raquel, que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen»45. Tales son los límites, madres, que se os han trazado en la tierra. No te consueles, no hace ninguna falta que te consueles; no te consueles y llora; pero, cada vez que llores, no dejes de recordar que tu hijo es uno de esos ángeles de Dios y que desde allá arriba te está mirando y te está viendo, y se regocija con tus lágrimas, y se las muestra al Señor, nuestro Dios. Aún llorarás mucho tiempo, con este inmenso llanto de madre, pero al final tu llanto se convertirá en serena alegría, y tus amargas lágrimas serán solo lágrimas de callada ternura y purificación sincera, que salva del pecado. Yo pediré por el descanso eterno de tu pequeñuelo, ¿cómo se llamaba?
–Alekséi, bátiushka.
–Es un nombre muy bonito. Entonces, ¿se lo encomendamos a san Alejo46, hombre de Dios?
–Sí, sí, bátiushka, a ese mismo santo. ¡A san Alejo, hombre de Dios!
–¡Un gran santo! Rezaré por él, madre, rezaré por él, y también tendré presente tu pesar en mis plegarias y rezaré asimismo por la salud de tu marido. Pero es un pecado abandonarlo. Ve con tu marido y cuida de él. Allí donde se encuentra, tu pequeño verá que has abandonado a su padre y llorará por vosotros; ¿por qué habrías de turbar su dicha? Recuerda que él vive, él vive, puesto que el alma vive eternamente; y, aunque ya no esté en casa, se halla invisible a vuestro lado. ¿Cómo va a presentarse en tu casa, si dices que a ti se te ha hecho odiosa? ¿Hacia quién va a ir, si no os encuentra juntos al padre y a la madre? Ahora sueñas con él y te torturas, pero entonces te mandará dulces sueños. Vuelve con tu marido, madre, vuelve hoy mismo.
–Iré, querido padre, iré según me dices. Me has alumbrado el corazón. ¡Nikítushka, Nikítushka! ¡Tú me esperas, querido, tú me esperas! —empezó a lamentarse la mujer; pero el stárets se había vuelto ya hacia una señora muy mayor, una ancianita que no vestía como una peregrina, sino como las mujeres de ciudad.
Se le notaba en la mirada que se traía algo entre manos y que había venido para comunicar alguna cosa. Se presentó como la viuda de un suboficial; dijo que no venía de lejos, que era de nuestra misma ciudad. Su hijo, Vásenka, prestaba servicio en una compañía de intendencia, y estaba destinado en Siberia, en Irkutsk. Dos veces había escrito desde allí, pero hacía ya un año que había dejado de escribir. Ella había intentado averiguar qué había sido de él, pero lo cierto es que no sabía a quién acudir.
–Hace poco, Stepanida Ilínishna Bedriáguina, una comerciante, y bien rica, va y me dice: «Mira, Projórovna, ¿por qué no anotas el nombre de ese hijo tuyo en un recordatorio, lo llevas a la iglesia y encargas oraciones por su descanso eterno? Su alma empezará a echarte de menos, y tu hijo te escribirá una carta». Eso me dijo. Según Stepanida Ilínishna, es cosa segura, muchas veces probada. Pero yo tengo mis dudas… Tú, que eres nuestra luz, dime si es eso cierto o no es cierto. Y ¿crees que estaría bien si lo hiciera?
–Ni se te ocurra. Debería darte vergüenza preguntarlo. ¡Cómo va a ser posible rezar por el descanso eterno de un alma viva! ¡Y menos su propia madre! Es un pecado enorme, parece cosa de brujería, solo tu ignorancia te sirve de excusa. Lo que tienes que hacer es rezarle a la Reina de los Cielos, intercesora y auxiliadora nuestra, por la salud de tu hijo, y pedirle de paso que te perdone por esas ideas equivocadas. Y añadiré otra cosa más, Projórovna: ese hijo tuyo pronto estará de vuelta en casa o, si no, te mandará sin falta una carta. Así que ya lo sabes. Ve, y desde ahora puedes estar tranquila.Tu hijo está vivo, te lo digo yo.
–Amado padre nuestro, que Dios te lo pague; tú eres nuestro bienhechor, rezas por todos nosotros y por nuestros pecados…
Pero el stárets ya había advertido entre la muchedumbre los dos ojos ardientes, concentrados en él, de una joven campesina extenuada, con aspecto de tísica. La muchacha miraba en silencio, sus ojos imploraban algo, pero se diría que tenía miedo de acercarse.
–A ti ¿qué te pasa, hija mía?
–Dale alivio a mi alma, venerable padre —murmuró ella en voz baja, sin ninguna prisa; después se puso de rodillas y se inclinó a los pies del stárets—. He pecado, venerable padre, tengo miedo de mi pecado.
El stárets se sentó en el peldaño inferior; la mujer se le acercó, siempre de rodillas.
–Soy viuda, va ya para tres años —empezó con un susurro; mientras, todo su cuerpo parecía estremecerse—. Mi vida de casada fue muy dura, él era viejo, me sacudía a base de bien. Cayó enfermo; yo pensaba al mirarlo: y si se pone bien y vuelve a levantarse, ¿qué va a pasar entonces? Y en esos momentos me vino esta idea…
–Espera —dijo el stárets, y acercó el oído hasta los labios de ella.
La mujer siguió hablando muy bajo, en un susurro, de modo que era casi imposible captar nada. Terminó enseguida.
–¿Es ya el tercer año? —preguntó el stárets.
–Sí, el tercer año. Al principio no lo pensaba, pero ahora estoy enferma, me ha entrado la angustia.
–¿Vives muy lejos?
–A quinientas verstas de aquí.
–¿Lo has confesado?
–Sí, dos veces.
–¿Te han administrado la comunión?
–Sí, me la han administrado. Tengo miedo; tengo miedo de morir.
–No tengas miedo, no tengas miedo nunca, ni te angusties. Persevera en tu arrepentimiento, y Dios te lo perdonará todo. No hay ni puede haber en toda la tierra un pecado tal que Dios no se lo perdone a quien se arrepienta de verdad. Y el hombre no es capaz de cometer un pecado tan grande que agote el infinito amor de Dios. ¿Puede haber acaso un pecado que supere al amor divino? Tú preocúpate tan solo de arrepentirte sin descanso, y aleja el miedo de ti. Has de creer que Dios te ama de un modo que no puedes ni imaginarte; también con tu pecado y aunque estés en pecado, Él te ama. Más alegría habrá en el cielo por un solo arrepentido que por diez justos, se dijo hace ya mucho. Vete, pues, y no temas. No te aflijas por la gente, no te enojes por las ofensas. Al difunto perdónale sus agravios de todo corazón, reconcíliate con él de verdad. Si te arrepientes, amas. Y, si amas, ya eres de Dios… Con amor todo se compra, todo se salva. Si yo, un pecador como tú, me he conmovido y he sentido compasión por ti, ¿no hará mucho más Dios? El amor es un tesoro tan valioso que con él puedes comprar el mundo entero, puedes redimir no solo tus propios pecados, sino también los ajenos. Vete y no temas.
La persignó tres veces, se quitó del cuello una medalla y se la puso a la mujer. Ella, sin decir nada, hizo una reverencia hasta el suelo. El stárets se irguió y miró alegremente a una mujer robusta con una criaturita en brazos.
–Vengo de Vyshegorie, amado padre.
–Eso está a seis verstas de aquí, te habrás cansado con la criatura. ¿Qué quieres?
–He venido a verte. Ya he venido otras veces, ¿lo has olvidado? No debes de tener mucha memoria si te has olvidado de mí. Se decía en la aldea que estabas enfermo, y pensé: pues nada, habrá que ir a verlo. Muy bien, pues ya te estoy viendo: ¡tú qué vas a estar enfermo! Vas a vivir otros veinte años, eso seguro. ¡Que Dios te guarde! Con tanta gente rezando por ti, ¿cómo ibas a enfermar?
–Te doy las gracias por todo, hija mía.
–De paso, quería pedirte una cosita de nada: toma estos sesenta kopeks, y dáselos, amado padre, a alguna que sea más pobre que yo. De camino, me venía diciendo: mejor los doy a través de él, él sabrá a quién conviene dárselos.
–Gracias, hija mía; gracias, buena mujer. Tienes todo mi aprecio. Haré sin falta lo que me pides. Esa criatura que llevas en brazos… es una niña, ¿verdad?
–Sí, venerable padre. Lizaveta.
–Que el Señor os bendiga a las dos, a ti y a la pequeña Lizaveta. Me has alegrado el corazón, madre. Adiós, hijas mías, adiós, adiós, queridas mías.
Bendijo a todas las presentes y les hizo una profunda reverencia.