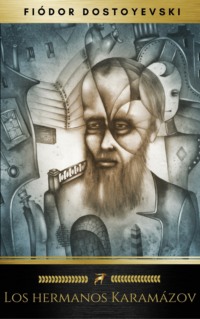Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 6
IV. Una dama escéptica
La terrateniente que había venido a ver al stárets, tras haber asistido a la escena completa de la conversación con aquellas mujeres sencillas y a la bendición final, derramaba calladas lágrimas que enjugaba con un pañuelo. Era una dama de mundo, sensible, con inclinaciones virtuosas, en buena medida sinceras. Cuando el stárets, por fin, se le acercó, ella lo acogió con entusiasmo:
–Me ha impresionado hasta tal punto ver esta escena tan conmovedora… —No pudo acabar, de la emoción—. Oh, entiendo que el pueblo le quiera, yo también siento amor por el pueblo, deseo sentir ese amor; ¡cómo no amar al pueblo, a nuestro hermoso pueblo ruso, tan sencillo en su grandeza!
–¿Cómo sigue su hija de salud? ¿Deseaba usted volver a hablar conmigo?
–Oh, lo he pedido con tanta insistencia, he suplicado, estaba dispuesta a postrarme de rodillas y a pasarme así tres días, o el tiempo que hiciera falta, delante de sus ventanas, hasta que usted me dejara entrar. Hemos venido a verle, gran sanador, a expresarle nuestro agradecimiento más entusiasta. Porque usted ha curado a mi Liza, la ha curado por completo. Y ¿cómo? Rogando el jueves pasado por ella e imponiéndole las manos. ¡Hemos venido en cuanto hemos podido a besar estas manos, y a manifestar nuestro sentimiento y nuestra veneración!
–¿Cómo que la he curado? ¿No sigue aún en su sillón?
–Pero las fiebres nocturnas han desaparecido por completo, llevamos así ya dos días, desde el mismo jueves —aclaró enseguida la señora, agitada—. No solo eso: las piernas se le han fortalecido. Esta mañana se ha levantado más sana, ha dormido toda la noche; mire qué buen color tiene, cómo le brillan los ojitos. Antes no hacía más que llorar, y ahora se ríe alegre, contenta. Hoy ha exigido que la pusiéramos de pie, y ha aguantado ella sola un minuto entero, sin ayuda de nadie. Se ha apostado conmigo a que en un par de semanas estará bailando una cuadrilla. He llamado a un médico local, el doctor Herzenstube; él se ha encogido de hombros y ha dicho: «Estoy asombrado, no lo entiendo». No querría usted que no viniésemos a importunarle; ¿cómo íbamos a dejar de venir volando a darle las gracias? ¡Vamos, Lise47, dale las gracias, dale las gracias!
La carita de Lise, simpática y risueña, ya iba a ponerse seria; la niña se incorporó en el sillón lo más que pudo y, mirando al stárets, juntó las manitas delante de él, pero no pudo aguantarse y de repente se echó a reír…
–¡Es por él, es por él! —Y señalaba a Aliosha, con un enfado infantil por haber sido incapaz de dominarse y haberse echado a reír. Cualquiera que se hubiera fijado en Aliosha, que estaba de pie, un paso por detrás del stárets, habría advertido cómo, en un instante, se le habían subido los colores a la cara. Los ojos le centellearon y el joven bajó la mirada.
–Mi hija le trae un recado, Alekséi Fiódorovich… ¿Cómo está usted? —prosiguió la madre, dirigiéndose de pronto a Aliosha, al tiempo que le tendía la mano, enfundada en un delicioso guante.
El stárets se volvió y miró atentamente a Aliosha. Éste se acercó a Liza y, a su vez, sonriendo de forma un tanto extraña, como cohibido, le ofreció la mano. Lise puso cara de importancia.
–Katerina Ivánovna le manda esto. —Le entregó a Aliosha una nota—. Insiste sobre todo en que vaya usted a verla, que vaya lo más pronto posible, lo más pronto posible, y que se deje de engaños, que tiene que ir sin falta.
–¿Me pide que vaya a verla? Que vaya yo a su casa… ¿para qué? —balbuceó Aliosha, profundamente sorprendido. De pronto, en su cara se reflejaba una enorme preocupación.
–Oh, todo esto es por culpa de Dmitri Fiódorovich y… por los últimos acontecimientos —aclaró enseguida la madre—. Katerina Ivánovna se ha decidido por fin… pero para eso necesita verle a usted sin falta… ¿Para qué? Naturalmente, no lo sé, pero ha pedido que vaya cuanto antes. Y usted va a ir, seguro que va; en este caso, hasta sus sentimientos cristianos le obligan.
–Yo solo la he visto una vez —siguió diciendo Aliosha, sin reponerse de su sorpresa.
–¡Oh, es una criatura tan magnánima, tan fuera de lo común!… Ya solo por sus sufrimientos… Piense en todo lo que ha soportado, en todo lo que sigue soportando; piense en lo que la espera… ¡Es algo espantoso, espantoso!
–De acuerdo, iré —decidió Aliosha, después de leer por encima la breve y enigmática nota en la que, aparte del persuasivo ruego de que fuera a su casa, no había más explicaciones.
–¡Ay, eso sería algo precioso, algo maravilloso de su parte! —exclamó Lise, animándose de pronto—. Y yo que le decía a mamá: no irá por nada del mundo, él lo que intenta es salvarse. ¡Es usted admirable! Yo siempre había pensado que es usted admirable, ¡estoy encantada de poder decírselo ahora!
–¡Lise! —dijo la madre, muy seria; no obstante, no tardó en sonreír—. También se ha olvidado usted de nosotras, Alekséi Fiódorovich, no quiere usted venir a vernos nunca; y eso que Lise ya me ha dicho dos veces que solo está a gusto con usted.
Aliosha levantó los ojos, fijos en el suelo hasta ese instante, volvió a ruborizarse de repente y, también de repente, volvió a sonreír sin saber él mismo por qué. Lo cierto es que el stárets ya no estaba pendiente de él. Había entablado conversación con el monje que estaba allí de paso y que, como ya hemos dicho, había estado esperando su aparición junto al sillón de Lise. Al parecer, era un monje de lo más modesto, esto es, de muy humilde condición, de mentalidad estrecha e inmutable, pero creyente y, a su modo, porfiado. Aseguró que venía del lejano norte, de Obdorsk48, y que era miembro de San Silvestre, un pobre monasterio que apenas contaba con nueve monjes. El stárets le dio su bendición y lo invitó a que fuera a su celda a visitarlo cuando quisiera.
–¿Cómo se atreve usted a hacer cosas así? —preguntó de pronto el monje, señalando a Lise con aire muy serio y solemne. Se refería a la «curación» de la chiquilla.
–Todavía es pronto, naturalmente, para hablar de eso. Una mejoría no supone aún una curación completa, y podría obedecer también a otras causas. Pero, si de verdad ha habido algo, no se debe a otra fuerza que a la voluntad divina. Todo depende de Dios. Venga a verme, padre —concluyó, dirigiéndose al monje—, aunque no siempre puedo recibir visitas: estoy enfermo y sé que mis días están contados.
–Oh, no, no; Dios no va a privarnos de usted; aún tiene que vivir mucho, pero que mucho tiempo —exclamó la madre—. A ver, ¿de qué está usted enfermo? Parece usted tan sano, tan alegre, tan feliz.
–Hoy me siento mucho mejor de lo habitual, aunque de sobra sé que es algo pasajero. Ahora conozco a ciencia cierta cuál es mi enfermedad. Pero, si usted dice que me ve muy alegre, entonces sepa que nada, en ningún caso, podía haberme dejado más satisfecho que una observación así. Pues los hombres han sido creados para la felicidad, y aquel que es plenamente feliz tiene todo el derecho de decirse a sí mismo: «He cumplido la voluntad de Dios en esta tierra». Todos los justos, todos los santos, todos los mártires, han sido felices.
–Oh, hay que ver cómo habla usted, qué palabras más valientes e inspiradas —exclamó la madre—. Todo aquello que usted dice es como si penetrara en el alma. Y, sin embargo, la felicidad, ¿dónde está, dónde? ¿Quién puede decir de sí mismo que es feliz? Oh, ya que ha sido usted tan bueno y nos ha permitido verle hoy de nuevo, escuche todo lo que no acabé de contarle la última vez, lo que no me atreví a decir, todo lo que me hace sufrir, ¡desde hace mucho, mucho tiempo! Yo sufro, perdóneme, yo sufro… —Y, con un sentimiento ardiente e impulsivo, juntó las manos ante él.
–Concretamente, ¿qué la hace sufrir?
–Sufro… por mi falta de fe…
–¿No cree en Dios?
–No, no, no es eso; en eso no me atrevo ni a pensar. Pero la otra vida… ¡es un enigma tan grande! ¡Y nadie, realmente nadie responde a ese enigma! Escúcheme, usted es un sanador, usted conoce bien el alma humana; yo, naturalmente, no puedo pretender que usted me crea sin más, pero le aseguro, con toda rotundidad, que no estoy hablando por hablar, que la idea de la otra vida, de la vida de ultratumba, me inquieta hasta tal punto que me hace sufrir, que me asusta y me aterra… Y no sé a quién dirigirme, no me he atrevido en toda mi vida… Y solo ahora me atrevo a dirigirme a usted… ¡Dios mío, qué va a pensar usted de mí! —La mujer levantó los brazos, disgustada.
–No se preocupe por mi opinión —respondió el stárets—. Admito plenamente que su angustia es sincera.
–¡Oh, cómo se lo agradezco! Fíjese, cierro los ojos y pienso: si todo el mundo cree, ¿eso a qué obedece? Algunos aseguran que surgió en un principio como consecuencia del miedo a los inquietantes fenómenos de la naturaleza, y que no hay nada de todo eso. Pero, claro, yo me digo: he creído toda mi vida, y ahora me muero y resulta que no hay nada, que solo «crecerá el lampazo en la tumba», como leí en un escritor.49 ¡Eso es terrible! ¿Cómo, cómo puedo recobrar la fe? El caso es que yo solo tuve fe cuando era pequeña, mecánicamente, sin pensar en nada… ¿Cómo podría probarse todo eso, cómo? Eso es lo que quería pedirle, por eso he venido a inclinarme ante usted. Porque, si también dejo pasar esta ocasión, ya nadie va a responderme en toda mi vida. ¿Cómo probarlo, cómo podría una convencerse? ¡Ah, qué desgracia la mía! Miro a mi alrededor y veo que a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le da todo igual, que nadie se preocupa ahora por estas cuestiones, pero yo, sola, soy incapaz de soportarlo. ¡Es algo horrible, horrible!
–Sin duda, es horrible. Pero es imposible probar nada en este terreno; no obstante, sí es posible convencerse.
–¿Cómo? ¿De qué manera?
–Mediante la experiencia del amor activo. Intente amar al prójimo activamente y sin descanso. A medida que progrese en el amor, se irá convenciendo de la existencia de Dios y de la inmortalidad de su alma. Y, si llega a la completa abnegación en el amor al prójimo, creerá usted sin reservas, y no habrá duda capaz de penetrar en su alma. Es cosa probada y segura.
–¿El amor activo? Ahí tenemos otro problema, y menudo problema, ¡menudo problema! Verá, yo amo a la humanidad hasta tal punto que, aunque no se lo crea, a veces sueño con dejarlo todo, todo lo que tengo, abandonar a Lise y hacerme hermana de la caridad. Cierro los ojos, pienso y sueño, y en esos momentos siento en mí una fuerza irresistible. Ninguna herida, ninguna llaga purulenta podría asustarme. Las vendaría y las lavaría con mis propias manos, sería la enfermera de esos seres afligidos, siempre dispuesta a besar sus llagas…
–Eso ya es mucho, y está muy bien que sueñe con eso, y no con otras cosas. Casi sin proponérselo, hará usted de verdad alguna buena acción.
–Sí, pero ¿podría soportar mucho tiempo una vida parecida? —prosiguió la dama con fervor, casi en tono exaltado—. ¡Ésa es la cuestión más importante! Ése es el problema que más me hace sufrir. Cierro los ojos y me pregunto: ¿aguantarías mucho tiempo por esa senda? Y, si el enfermo cuyas llagas estás lavando no solo no responde de inmediato con gratitud, sino que, por el contrario, empieza a importunarte con sus caprichos, sin valorar tu servicio altruista, sin reparar en él; si se pone a gritarte, a exigirte con malos modos, o incluso a quejarse de ti ante algún superior (como ocurre a menudo con la gente que sufre mucho), ¿qué va a pasar entonces? ¿Persistirá tu amor o no? Pues verá usted, resulta que, a costa de sufrir un estremecimiento, ya he encontrado la respuesta: si hay algo que podría enfriar en un abrir y cerrar de ojos mi amor «activo», es precisamente la ingratitud. En una palabra, yo trabajo a cambio de un salario, exijo sin demora mi salario, es decir, mis alabanzas, y quiero que el amor se me pague con amor. Si no es así, ¡soy incapaz de amar a nadie!
Le había dado, con toda sinceridad, por flagelarse, y, tras pronunciar esas palabras, se quedó mirando al stárets con desafiante firmeza.
–Es exactamente igual que lo que me contó un doctor, hace ya mucho tiempo, por cierto —dijo el stárets—. Era un hombre ya mayor y de una inteligencia incuestionable. Hablaba con tanta sinceridad como usted y, aunque bromeaba, había un fondo de amargura en sus palabras: «Yo —decía— amo a la humanidad, pero no dejo de sorprenderme a mí mismo: cuanto más amo al género humano en general, menos aprecio a los hombres en particular, o sea, tomados de uno en uno, como individuos. En mis sueños —decía—, he llegado con cierta frecuencia a formular apasionados proyectos relativos al servicio a la humanidad, y hasta podría haberme encaminado a la cruz por los demás en caso de haber sido, de un modo u otro, necesario. Y, sin embargo, soy incapaz de pasar con nadie dos días seguidos en la misma habitación: lo sé por experiencia. En cuanto tengo a alguien cerca, siento que su personalidad limita mi amor propio y coarta mi libertad. En veinticuatro horas puedo llegar a odiar al mejor hombre del mundo: que si éste pierde mucho tiempo comiendo, que si aquel otro está resfriado y no para de sonarse… En cuanto alguien —decía— empieza a tener trato conmigo, me convierto en su enemigo. En cambio, siempre me ha ocurrido que, cuanto más he odiado a las personas en particular, tanto mayor se ha vuelto mi amor a la humanidad en general».
–Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacer, pues, en este caso? ¿No hay más remedio que caer en la desesperación?
–No; ya tiene usted bastante con su pesar. Haga lo que pueda y se le pagará. ¡Y ya es mucho lo que ha hecho, habiendo sabido conocerse a sí misma de un modo tan profundo y sincero! Eso sí, si ahora, hablando aquí conmigo, solo es usted sincera para que yo la alabe por su franqueza, entonces, claro está, no llegará muy lejos en el camino del amor activo; de ese modo todo quedará en el terreno de sus sueños, y su vida pasará fugazmente, como una visión. En ese caso, naturalmente, también se olvidará de la otra vida y, cuando esté próximo el fin, ya encontrará usted la forma de tranquilizarse.
–¡Me deja usted desarmada! Solo ahora, en este preciso instante, mientras usted hablaba, he comprendido que, en efecto, lo único que esperaba yo eran sus elogios a mi sinceridad al contarle que no soporto la ingratitud. ¡Me ha dado a entender cómo soy, lo ha captado perfectamente y me lo ha explicado a mí!
–¿Habla usted en serio? Bueno, ahora, después de semejante confesión, creo que es usted sincera y que tiene buen corazón. Si no llega del todo hasta la felicidad, tenga siempre presente que está usted en el buen camino, y esfuércese por no abandonarlo. Evite, sobre todo, la mentira, cualquier mentira, y evite en especial mentirse a sí misma. Vigile su mentira y esté pendiente de ella sin descanso, hora a hora, minuto a minuto. Evite asimismo la sensación de repulsión, la repulsión de los demás y la repulsión de sí misma: aquello que descubra en su interior y le parezca malo, ya solo por haberlo descubierto se volverá más puro. También debe evitar el miedo, si bien el miedo no es más que una consecuencia de la mentira. No tema nunca su propia cobardía con vistas al logro del amor; ni siquiera debería temer en exceso los malos actos que, en ese sentido, pudiera cometer. Lamento no poder decirle nada más alentador, pues el amor activo, en comparación con el amor soñado, es algo cruel y aterrador. El amor soñado ansía la proeza inmediata, que se consuma rápidamente, a la vista de todos. Hay quien llega, de hecho, a dar su vida, a condición de que el sacrificio no se prolongue en exceso, sino que se consume a la mayor brevedad, como en un escenario, y de que todo el mundo pueda admirarlo y elogiarlo. En cambio, el amor activo es trabajo y firmeza; para algunas personas puede llegar a ser toda una ciencia. Pero ya le anuncio que, en el momento mismo en que vea usted con horror cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, no solo no se ha acercado a la meta, sino que ésta parece estar aún más lejos, en ese preciso instante, se lo vaticino, de pronto la alcanzará y verá claramente, actuando en usted, la fuerza milagrosa del Señor, que siempre la ha amado y siempre la ha guiado de forma misteriosa. Disculpe que no pueda quedarme más tiempo con usted, me están esperando. Hasta la vista.
La dama lloraba.
–¡Lise, Lise, bendiga a Lise! ¡Bendígala! —estalló de pronto.
–Pero si a ella no vale la pena quererla. He visto cómo se ha pasado todo el tiempo jugueteando —dijo en tono de broma el stárets—. ¿Por qué ha estado burlándose de Alekséi?
Lise, en efecto, había estado todo el rato ocupada en esa travesura. Ya se había dado cuenta, en la visita anterior, de que Aliosha se turbaba en su presencia y procuraba no mirarla, y eso la divertía de lo lindo. Ella lo observaba fijamente, pendiente de captar su mirada. Incapaz de resistir aquellos ojos obstinadamente clavados en él, Aliosha, de tanto en tanto, sin querer, movido por una fuerza insuperable, la miraba de pronto, y la muchacha de inmediato le sonreía a la cara, con una sonrisa triunfal. Aliosha se sentía entonces aún más turbado y molesto. Finalmente, acabó por darle la espalda y se ocultó detrás del stárets. Pasados algunos minutos, arrastrado por la misma fuerza insuperable, se volvió de nuevo para comprobar si ella seguía pendiente de él, y vio que Lise, con más de medio cuerpo asomando por fuera del sillón, lo estaba mirando de reojo, esperando ansiosa que él la mirara a su vez: al sorprender su mirada, la muchacha se echó a reír con tantas ganas que ni el propio stárets fue ya capaz de contenerse:
–¿Por qué le hace avergonzarse de ese modo, descarada?
Inesperadamente, Lise se ruborizó, los ojillos le centellearon, puso una cara muy seria y, con calor e indignación, en tono quejumbroso, se lanzó a hablar deprisa, nerviosa:
–Y él ¿por qué lo ha olvidado todo? Cuando era pequeña, me cogía en brazos, jugábamos juntos. Venía a enseñarme a leer, ¿lo sabía usted? Hace dos años, al despedirse, me dijo que nunca me olvidaría, que éramos amigos para siempre, ¡para siempre, para siempre! Pero ahora resulta que me tiene miedo, ni que fuera a comérmelo. ¿Por qué no quiere acercarse, por qué no habla conmigo? ¿Por qué no quiere venir a vernos? No será porque usted se lo impida: sabemos que va a todas partes. No estaría bien que yo le avisara, tendría que habérsele ocurrido a él primero, si es que no se ha olvidado ya de mí. Pues no, ¡ahora intenta salvarse! Y ¿cómo es que le han vestido con un hábito tan largo? Como salga corriendo, se va a tropezar…
Y de pronto, sin poderse dominar, se cubrió la cara con una mano y se echó a reír de una forma terrible, incontenible, con aquella risa suya larga, nerviosa, convulsa y callada. El stárets, que la había estado escuchando con una sonrisa, la bendijo cariñosamente; ella, a su vez, empezó a besarle la mano; de pronto, se la acercó a los ojos y se puso a llorar:
–No se enfade conmigo, soy una boba, no valgo nada… Y puede que Aliosha tenga razón al no querer visitar a alguien tan ridículo.
–Le mandaré que vaya a verla sin falta —concluyó el stárets.
V. ¡Así sea! ¡Así sea!
La ausencia del stárets de la celda había durado unos veinticinco minutos. Pasaban ya de las doce y media, y Dmitri Fiódorovich, por cuya iniciativa se hallaban todos reunidos, seguía sin venir. Pero era casi como si se hubieran olvidado de él: cuando el stárets entró de nuevo en la celda, se encontró con una animadísima conversación entre sus huéspedes. En la conversación participaban sobre todo Iván Fiódorovich y los dos hieromonjes. También Miúsov intervenía en ella, y al parecer con gran entusiasmo, pero tampoco en esta ocasión le acompañaba el éxito; claramente, se había quedado en un segundo plano y los demás apenas le replicaban, así que esa nueva circunstancia solo contribuyó a agravar la irritación que iba creciendo en él. Lo cierto era que ya había tenido un roce previo con Iván Fiódorovich a propósito de sus respectivos conocimientos, y era incapaz de soportar con sangre fría el desdén de su interlocutor: «Al menos hasta ahora —se decía—, he estado a la altura de todo lo más avanzado en Europa, pero esta nueva generación nos ignora abiertamente». Fiódor Pávlovich, que había dado su palabra de quedarse callado, sin moverse de su asiento, aguantó un rato, de hecho, sin abrir la boca, mientras se dedicaba a observar con una sonrisa socarrona a su vecino Piotr Aleksándrovich y se alegraba sin disimulo viéndolo irritado. Hacía ya tiempo que tenía intención de desquitarse de algo y no quería dejar escapar aquella ocasión. Por fin, incapaz de seguir aguantando, se inclinó sobre el hombro de su vecino y volvió a provocarlo, diciendo a media voz:
–Entonces, ¿por qué no se fue usted hace un rato, después de que saliera a relucir aquello de «besándola amorosamente», y ha accedido a quedarse en compañía de gente tan poco recomendable? Pues porque se ha sentido humillado y ofendido, y se ha quedado para lucir su inteligencia, con ánimo de revancha. Y, lo que es ahora, ya no va a irse usted sin haberse lucido antes delante de esta gente.
–¿Ya empezamos otra vez? Al contrario, pienso irme enseguida.
–¡Más tarde que nadie se irá usted, más tarde que nadie! —le lanzó otra pulla Fiódor Pávlovich, coincidiendo casi con el regreso del stárets.
La discusión cesó por un momento, pero el stárets, después de sentarse en el mismo sitio de antes, miró a todos los presentes, como invitándolos amigablemente a continuar. Aliosha, que conocía casi todas las expresiones de aquel rostro, vio con claridad que estaba terriblemente fatigado y hacía un esfuerzo por sobreponerse. En la última etapa de su enfermedad, a veces se desvanecía, exánime. Casi la misma palidez que solía preceder a los desmayos era la que en ese momento se le estaba extendiendo por la cara; tenía los labios blancos. Pero, evidentemente, no quería dar por concluida la reunión; además, parecía tener alguna razón para actuar así; pero ¿cuál? Aliosha estaba muy pendiente de él.
–Estábamos comentando un artículo de lo más interesante de este señor —dijo el hieromonje Iósif, el bibliotecario, dirigiéndose al stárets y señalando a Iván Fiódorovich—. Presenta muchas novedades, la idea principal da la sensación de ser un arma de dos filos. Este artículo periodístico trata de la cuestión de los tribunales eclesiásticos y el alcance de sus competencias, y ha sido publicado en respuesta a un clérigo que ha escrito un libro entero sobre la materia…
–Por desgracia, no he leído su artículo, pero he oído hablar de él —respondió el stárets, mirando atenta y detenidamente a Iván Fiódorovich.
–Sostiene en él un punto de vista interesantísimo —prosiguió el padre bibliotecario—; por lo visto, en la cuestión de los tribunales eclesiásticos, rechaza rotundamente la separación entre la Iglesia y el Estado.
–Interesante, ¿en qué sentido? —preguntó el stárets a Iván Fiódorovich.
Éste le respondió finalmente, pero no en un tono entre ceremonioso y altivo, como se había temido Aliosha la misma víspera, sino modesta y discretamente, con evidente gentileza y, en apariencia, sin segundas intenciones.
–Yo parto de la idea de que esta confusión de elementos, es decir, de las esencias de la Iglesia y del Estado, será, sin duda, constante, a pesar de ser inviable y de que nunca será factible conducirla hasta un estado no ya normal, sino ni tan siquiera mínimamente aceptable, puesto que la mentira yace en la base misma de este conflicto. En mi opinión, el compromiso entre el Estado y la Iglesia en cuestiones tales como, por ejemplo, la de los tribunales, hablando en puridad, resulta imposible. El clérigo con el que he polemizado acerca de este asunto sostiene que la Iglesia ocupa un lugar preciso y definido en el Estado. Yo me he opuesto, diciendo que la Iglesia, por el contrario, debería incluir en su seno al Estado entero, en lugar de ocupar apenas un rincón en él, y que si esto no es posible actualmente, por la razón que sea, no cabe duda de que, en esencia, tendría que ser considerado el objetivo directo y principal de todo el futuro desarrollo de una sociedad cristiana.
–¡Muy justo! —aprobó, con rotundidad y emoción, el padre Paísi, hieromonje taciturno y erudito.
–¡Ultramontanismo puro! —chilló Miúsov, cruzando las piernas en un gesto de impaciencia.
–¡Eh, pero si aquí ni siquiera tenemos montañas! —exclamó el padre Iósif y, dirigiéndose al stárets, continuó—: Este señor responde, entre otras cosas, a los siguientes principios «básicos y esenciales» de su oponente, un clérigo, no lo olvide. Primero, que «ninguna asociación puede ni debe adueñarse del poder, disponer de los derechos civiles y políticos de sus miembros». Segundo: que «el poder en materia penal y civil no debe pertenecer a la Iglesia, por ser incompatible con su naturaleza, como institución divina y como asociación de personas con fines religiosos»; y, por último, en tercer lugar: que «el reino de la Iglesia no es de este mundo»…
–¡Un juego de palabras totalmente indigno de un eclesiástico! —volvió a interrumpir el padre Paísi, incapaz de contenerse—. Yo he leído el libro que usted refuta —se dirigió a Iván Fiódorovich—, y me han sorprendido esas palabras, dichas por un clérigo, de que «el reino de la Iglesia no es de este mundo». Si no es de este mundo, en buena lógica, no podría existir en la tierra. En el santo Evangelio, las palabras «no es de este mundo» no se emplean en ese sentido. No se puede jugar con estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a fundar la Iglesia en la tierra. El reino de los cielos, por supuesto, no es de este mundo, sino que está en el cielo, pero en él no se entra si no es por mediación de la Iglesia, fundada y establecida en la tierra. Por eso, los juegos de palabras mundanos a ese respecto son inaceptables e indignos. Pues la Iglesia es verdaderamente un reino, está destinada a reinar y a su término habrá de aparecer, indudablemente, como un reino en toda la tierra… Ésa es la promesa que se nos ha hecho…
De pronto se calló, como conteniéndose. Iván Fiódorovich, que le había escuchado con respeto y atención, se dirigió al stárets con muchísima calma, aunque con el mismo empeño e inocencia de antes:
–Mi artículo parte de la idea de que en la antigüedad, en los tres primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo se presentaba únicamente como Iglesia y no era otra cosa que Iglesia. Pero, cuando el Estado pagano de Roma pretendió hacerse cristiano, ocurrió lo inevitable, y fue que, al hacerse cristiano, se limitó a incluir a la Iglesia en su seno, pero siguió siendo un Estado pagano, como lo era antes, en una extraordinaria cantidad de aspectos. En esencia, era lo que tenía que ocurrir, no cabe duda. Pero en Roma, entendida como Estado, quedaron demasiadas cosas de la civilización y la sabiduría paganas, como, por ejemplo, los propios fines y fundamentos del Estado. Por lo que respecta a la Iglesia de Cristo, al integrarse en el Estado, no podía renunciar, indudablemente, a ninguna de sus bases, no podía prescindir de la piedra en la que se sustentaba, y no podía perseguir más fines que los que le eran propios, pues habían sido firmemente establecidos y señalados por el Señor mismo; entre esos fines estaba el de transformar en Iglesia todo el mundo y, por lo tanto, todo el antiguo Estado pagano. De este modo (esto es, con vistas al futuro) no era la Iglesia la que tenía que encontrar su sitio en el Estado, como «cualquier asociación pública» o como una «asociación de personas con fines religiosos» (así se refiere a la Iglesia el autor al que pretendo refutar), sino que, por el contrario, todo Estado terrenal debería en lo sucesivo transformarse en Iglesia y no ser sino Iglesia, renunciando a cualquier fin incompatible con los fines de la Iglesia. Todo esto, no obstante, en nada lo rebaja, no menoscaba su honor ni su gloria como gran Estado, ni la gloria de sus gobernantes: se limita a apartarlo del camino falso, todavía pagano y erróneo, para llevarlo por el camino justo y verdadero, el único que conduce a los fines perdurables. Por eso, el autor del libro sobre los Fundamentos de los tribunales eclesiásticos habría acertado en sus juicios si, al investigar y plantear tales fundamentos, los hubiese considerado un compromiso temporal, ineludible aún en estos tiempos nuestros, pecaminosos e imperfectos, pero nada más que eso. Sin embargo, desde el momento en que el autor se atreve a proclamar que los fundamentos que ha propuesto, parte de los cuales acaba de enumerar el padre Iósif, son principios inmutables, naturales y eternos, se opone directamente a la Iglesia y a su misión sagrada, eterna e inmutable. He aquí todo mi artículo, o un compendio de él.
–En resumidas cuentas —intervino de nuevo el padre Paísi, subrayando cada una de sus palabras—, según ciertas teorías ampliamente dilucidadas en nuestro siglo XIX, la Iglesia, para regenerarse, debería transformarse en Estado, como pasando de una especie inferior a otra superior, para desaparecer más tarde en él, dejando paso a la ciencia, al espíritu de nuestro tiempo y a la civilización. Si no quiere eso y se resiste a aceptarlo, entonces se le asignará en el seno del Estado un pequeño rincón, donde será, además, sometida a vigilancia: eso es lo que ocurre hoy en todos los países europeos contemporáneos. En cambio, según la concepción y la expectativa rusa, no es la Iglesia la que ha de regenerarse transformándose en Estado, ascendiendo de un tipo inferior a otro superior, sino que, por el contrario, es el Estado el que debe alcanzar la dignidad de ser únicamente Iglesia, y solo Iglesia. ¡Y así ha de ser, así ha de ser!
–Bueno, reconozco que ahora me dejan más tranquilo —dijo Miúsov con una sonrisa, cruzando nuevamente las piernas—. Si lo he entendido, se trataría de la realización de un ideal infinitamente lejano, con ocasión de la segunda venida. Como ustedes quieran. Un precioso sueño utópico acerca de la desaparición de las guerras, de los diplomáticos, de los bancos y demás. Algo que se parece incluso al socialismo. Y yo que había pensado que hablaban en serio y que la Iglesia, ahora mismo, se ocuparía de juzgar a los criminales y los condenaría a azotes y trabajos forzados, e incluso, tal vez, a la pena de muerte.