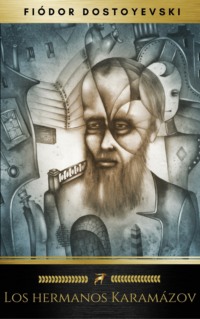Kitabı oku: «Los hermanos Karamázov», sayfa 7
–Aun en el supuesto de que ahora solo hubiera tribunales eclesiásticos, la Iglesia no condenaría a nadie a trabajos forzados o a la pena de muerte. En ese caso, el crimen y la forma de entenderlo tendrían que cambiar, sin duda alguna; naturalmente, poco a poco, no de repente, no de la noche a la mañana, pero, en cualquier caso, bastante pronto… —dijo tranquilamente, sin pestañear, Iván Fiódorovich.
–¿Lo dice en serio? —Miúsov lo miró fijamente.
–Si todo fuera Iglesia, ésta excomulgaría al criminal y al rebelde, pero no se cortarían cabezas —prosiguió Iván Fiódorovich—. Yo le pregunto: ¿adónde iría el excomulgado? Pues se vería obligado a apartarse no solo de los hombres, como ocurre ahora, sino también de Cristo. Porque con su crimen no solo se habría levantado contra la gente, sino igualmente contra la Iglesia de Cristo. En sentido estricto, eso ya ocurre ahora, desde luego, aunque no se proclama, y la conciencia del criminal de hoy con extraordinaria frecuencia llega a un trato consigo misma: «He robado —dice—, pero no voy contra la Iglesia, no soy enemigo de Cristo»; eso es lo que se dice a cada paso el criminal de nuestros días, mientras que en el futuro, cuando la Iglesia llegue a ocupar el lugar del Estado, le será difícil decirse las mismas cosas, a menos que niegue a la totalidad de la Iglesia en el mundo entero: «Todos —se diría— están equivocados, todos van por el mal camino, todos forman parte de una Iglesia falsa; tan solo yo, asesino y ladrón, encarno la justa Iglesia cristiana». Pero decirse eso es muy difícil, presupone condiciones excepcionales, circunstancias que no son habituales. Por otra parte, fíjese usted ahora en el punto de vista de la propia Iglesia acerca del crimen: ¿no debería acaso apartarse del punto de vista dominante en la actualidad, que es prácticamente pagano, y, abandonando la idea de la amputación mecánica del miembro contaminado, como se hace hoy en día para preservar la sociedad, transformarla, de un modo completo y veraz, en una idea centrada en el renacimiento del hombre, en su resurrección y salvación?
–A ver, ¿qué es todo esto? Otra vez me he perdido —le interrumpió Miúsov—; otra vez se trata de un sueño. Algo amorfo, que no hay quien entienda. Está hablando usted de excomunión. ¿A qué excomunión se refiere? Sospecho que usted, Iván Fiódorovich, sencillamente se está divirtiendo.
–Lo cierto es que, en el fondo, es lo mismo que ocurre ahora —intervino de pronto el stárets, y todos, simultáneamente, se volvieron hacia él—; pues, si no existiese la Iglesia de Cristo, no habría para el criminal ninguna clase de freno ante el delito ni de castigo una vez cometido; me refiero a un verdadero castigo, no a uno mecánico, como acaba de decir este señor, un castigo que solo sirve para exasperar el corazón en la mayoría de los casos, sino al verdadero castigo, el único efectivo, el único que aterroriza, el único que sosiega, y que consiste en el descubrimiento de la propia conciencia.
–Y ¿cómo es eso, si se puede saber? —preguntó Miúsov con acuciante curiosidad.
–Verá usted —empezó el stárets—. Todas esas condenas a trabajos forzados, precedidas de castigos corporales, no corrigen a nadie y, lo que es más importante, no asustan a ningún criminal, y el número de crímenes no solo no decrece, sino que, a medida que pasa el tiempo, va en aumento. Estará usted de acuerdo con eso. Y resulta que la sociedad, de este modo, se encuentra totalmente desprotegida, pues, aunque el miembro nocivo sea amputado mecánicamente, desterrado y apartado de nuestra vista, su puesto lo ocupará enseguida un nuevo criminal, si no son dos. Si hay algo que protege a la sociedad, incluso en nuestro tiempo, y que puede corregir al propio criminal, haciendo de él otro hombre, es únicamente la ley de Cristo, que se manifiesta en el conocimiento de la propia conciencia. Solo después de haber asumido su culpa como hijo de la sociedad de Cristo, es decir, de la Iglesia, el delincuente adquiere asimismo conciencia de su culpa ante la sociedad misma, es decir, ante la Iglesia. Así pues, solo ante la Iglesia es capaz el criminal contemporáneo de asumir su culpa, no así ante el Estado. Por eso, si los tribunales pertenecieran a la sociedad, entendida como Iglesia, ésta sabría entonces a quién levantar la excomunión y acoger de nuevo en su seno. En cambio, ahora, la Iglesia, como no dispone de ningún tribunal efectivo y no tiene otro recurso que la condena moral, renuncia al castigo positivo del delincuente. No lo excomulga, sino que se limita a insistir en sus exhortaciones paternales. Es más, se esfuerza incluso por mantener con el delincuente la plena comunión eclesiástica: lo admite a los oficios divinos y a los santos sacramentos, le da limosna y lo trata como a un cautivo, más que como a un delincuente. Y ¿qué sería del criminal, ¡oh, Señor!, si la sociedad cristiana, esto es, la Iglesia, lo rechazara del mismo modo que lo rechaza y lo segrega la ley civil? ¿Qué sucedería si la Iglesia lo castigara con la excomunión de forma inmediata, cada vez que la ley estatal le impusiera un castigo? No podría haber desesperación mayor, al menos para el criminal ruso, pues los criminales rusos aún conservan la fe. En tal caso, quién sabe, podría suceder algo terrible, tal vez se perdería la fe en el desesperado corazón del criminal, y entonces ¿qué? Pero la Iglesia, como madre dulce y amorosa, renuncia al castigo efectivo, puesto que incluso sin su pena tiene ya bastante castigo el condenado por la justicia estatal, y es necesario que alguien se apiade de él. Pero la razón principal de su renuncia estriba en que la justicia eclesiástica es la única que lleva en sí la verdad y, en consecuencia, no puede llegar a compromisos temporales, que afecten a su esencia y a su moral, con ninguna otra clase de justicia. En este terreno es imposible entrar en transacciones. El criminal extranjero, según dicen, rara vez se arrepiente, pues incluso las más modernas teorías avalan la idea de que su crimen no es tal crimen, sino únicamente un acto de rebeldía contra una fuerza que lo oprime injustamente. La sociedad lo amputa de sí valiéndose de una violencia que triunfa sobre él de un modo enteramente mecánico, y esta expulsión va acompañada de odio (así al menos lo cuentan en Europa, refiriéndose a ellos mismos), de odio y de una indiferencia y un olvido totales con respecto al destino ulterior de ese hermano suyo. De ese modo, todo sucede sin la menor compasión de la Iglesia, pues en muchos casos allí ya ni siquiera existe la Iglesia, y solo quedan eclesiásticos y templos suntuosos, pero las iglesias, como tales, hace ya tiempo que se esfuerzan por ascender desde la especie inferior, como Iglesia, a la especie superior, como Estado, para desaparecer completamente en éste. Así parece ocurrir, al menos, en tierras luteranas. En cuanto a Roma, hace ya mil años que se proclamó el Estado en lugar de la Iglesia.50 Por eso, el propio criminal ya no se reconoce como miembro de la Iglesia y, al ser excomulgado, cae en la desesperación. Y, si regresa a la sociedad, lo hace a menudo con tal odio que la propia sociedad parece apartarlo por sí misma de su seno. Juzguen ustedes cómo puede terminar eso. En muchos casos, se diría que ocurre lo mismo entre nosotros; pero resulta que, además de los tribunales competentes, en nuestro país está también la Iglesia, la cual nunca rompe la comunicación con el criminal, en quien sigue viendo a un hijo querido y, pese a todo, amado; pero, sobre todo, existe asimismo y pervive, aunque solo sea idealmente, el tribunal de la Iglesia, que, si bien está inactivo en la actualidad, vive para el futuro, al menos como un sueño, y es reconocido sin duda por el propio criminal, gracias al instinto de su alma. También es correcto lo que se acaba de decir aquí, en el sentido de que, si actuara efectivamente el tribunal de la Iglesia, y lo hiciera con toda su fuerza, es decir, si toda la sociedad se convirtiera en Iglesia y solo en Iglesia, entonces no solo el tribunal eclesiástico influiría en la corrección del criminal como nunca lo hace en la actualidad, sino que, muy probablemente, los propios crímenes disminuirían en una proporción asombrosa. Además, sin duda alguna, en muchos casos la Iglesia sería capaz de comprender al futuro criminal y de comprender el crimen futuro de un modo completamente distinto al actual, y sabría recuperar al excomulgado, advertir al malintencionado y regenerar al caído. Es verdad —el stárets sonrió— que en la actualidad la sociedad cristiana no está aún preparada y se sostiene exclusivamente sobre siete hombres justos; pero, dado que el número de éstos no mengua, se mantiene inquebrantable, en espera de su plena conversión de sociedad, entendida como asociación aún casi pagana, en Iglesia única, universal y soberana. ¡Que así sea, que así sea, al menos al final de los siglos, pues está destinado a cumplirse! Y no hay por qué afligirse pensando en tiempos y plazos, pues el secreto de los tiempos y los plazos se encuentra en la sabiduría de Dios, en su previsión y en su amor. Y aquello que según el cálculo del hombre puede hallarse todavía muy alejado, según la predestinación divina puede estar en vísperas de su aparición, en puertas. Así sea, así sea.
–¡Así sea, así sea! —asintió el padre Paísi, en tono reverente y severo.
–¡Es extraño, extraño en grado sumo! —comentó Miúsov, no tanto con calor como con cierta indignación disimulada.
–¿Qué es lo que le parece a usted tan extraño? —inquirió con tacto el padre Iósif.
–Y todo esto ¿a qué viene, realmente? —exclamó Miúsov, estallando de pronto—. ¡Se elimina el Estado en la tierra y la Iglesia se eleva al rango de Estado! ¡Eso ya no es que sea ultramontanismo, es archiultramontanismo! ¡Ni al papa Gregorio VII51 se le habría pasado por la cabeza una cosa semejante!
–¡Lo interpreta usted justo al revés! —dijo severamente el padre Paísi—. No se trata de que la Iglesia se convierta en Estado, entiéndalo bien. Eso es Roma y su sueño. ¡Es la tercera tentación del diablo! Al contrario, es el Estado el que se transforma en Iglesia, el que se eleva hasta ser Iglesia y se convierte en Iglesia en toda la tierra, algo que se opone por completo al ultramontanismo, a Roma y a la interpretación que usted ha hecho; es nada menos que la gran misión a la que está destinada la ortodoxia en la tierra. En Oriente empezará a brillar esa estrella.
Miúsov guardaba un silencio solemne. Toda su figura reflejaba un sentimiento de dignidad desacostumbrada. Una sonrisa de altiva condescendencia se dibujó en sus labios. Aliosha observaba cuanto ocurría con el corazón desbocado. Toda aquella conversación lo había conmovido profundamente. Miró por casualidad a Rakitin: seguía inmóvil al lado de la puerta, escuchando y mirando atentamente, si bien había bajado los ojos. Pero, por el vivo rubor de sus mejillas, Aliosha adivinó que Rakitin estaba, aparentemente, no menos emocionado que él; sabía por qué estaba emocionado.
–Permítanme que les cuente una pequeña anécdota, señores —dijo de pronto Miúsov, imponente, con evidente prestancia—. En París, hace ya algunos años, poco después del golpe de Estado de diciembre,52 durante una visita a un conocido, sujeto de gran importancia y miembro entonces del gobierno, tuve ocasión de encontrar en su casa a un personaje de lo más curioso. Aquel individuo era una especie de detective o, más bien, algo así como el jefe de todo un equipo de investigadores políticos; en su género, tenía un cargo bastante influyente. Aprovechando la ocasión y movido por una extraordinaria curiosidad, entablé conversación con él; como quiera que no había acudido allí en calidad de amigo, sino como funcionario subalterno encargado de presentar cierto informe, al ver, por su parte, el trato que me deparaba su superior, me honró con una relativa franqueza; como es natural, solo hasta cierto punto: esto es, más que franco se mostró cortés, como saben mostrarse corteses los franceses, tanto más viendo en mí a un extranjero. Pero yo le entendí perfectamente. Se habló de los socialistas revolucionarios, a quienes entonces, dicho sea de paso, se perseguía. Dejando a un lado la esencia de la conversación, recordaré únicamente una curiosísima observación que se le escapó de repente a aquel señor: «En realidad, nosotros —dijo— a todos estos socialistas, anarquistas, ateos y revolucionarios no les tenemos mucho miedo; los vigilamos y estamos al corriente de sus pasos. Pero hay entre ellos, aunque son pocos, algunos individuos peculiares: se trata de aquellos que creen en Dios, que son cristianos y, al mismo tiempo, son socialistas. A éstos los tememos más que al resto, ¡es una gente temible! Los socialistas cristianos son más temibles que los socialistas ateos». Aquellas palabras ya entonces me sorprendieron, pero ahora, aquí entre ustedes, señores, me han venido de pronto a la memoria…
–Entonces, ¿nos las aplica a nosotros y ve en nosotros a unos socialistas? —preguntó directamente, sin más preámbulos, el padre Paísi. Pero, antes de que Piotr Aleksándrovich hubiera tenido ocasión de responder, se abrió la puerta y entró Dmitri Fiódorovich, que llegaba con mucho retraso. Lo cierto es que ya ni lo esperaban, y su repentina aparición produjo, en un primer momento, hasta cierta sorpresa.
VI. ¿Para qué vivirá un hombre como éste?
Dmitri Fiódorovich era un joven de veintiocho años, de estatura mediana y rostro agradable, aunque aparentaba bastantes más años de los que tenía. Era musculoso, se adivinaba en él una notable fuerza física; no obstante, su expresión era un tanto enfermiza. Tenía el rostro demacrado, con las mejillas hundidas, de un tono amarillento tornasolado que le daba un aspecto malsano. Sus ojos oscuros, bastante grandes, miraban de una forma desorbitada, aunque aparentemente con firme obstinación, pero también con cierta vaguedad. Incluso cuando se ponía nervioso y hablaba con irritación, su mirada no acababa de someterse a su estado de ánimo y expresaba una cosa distinta, que a veces no se correspondía en absoluto con la situación real. «Es difícil saber en qué estará pensando», comentaban a veces quienes hablaban con él. Otros, viendo en sus ojos una expresión pensativa y sombría, en ocasiones se quedaban sorprendidos con su risa repentina, testimonio de los pensamientos alegres y joviales que le venían a la cabeza en el mismo momento en que miraba de manera tan lúgubre. En todo caso, se entendía que en aquellos momentos su rostro presentase aquel aire enfermizo: todos conocían de primera mano o habían tenido noticia de la vida desordenada y «jaranera» a la que se había dado en los últimos tiempos, del mismo modo que todos estaban al corriente de la extraordinaria exasperación a la que había llegado en sus disputas con su padre por cuestiones de dinero. Por la ciudad corrían ya algunas anécdotas al respecto. Ciertamente, era de naturaleza irascible, «de genio abrupto y desigual», como había dicho de él, con mucho tino, nuestro juez de paz, Semión Ivánovich Kachálnikov, en una reunión.
Dmitri Fiódorovich se presentó impecablemente vestido, como un dandi, con la levita abotonada, guantes negros y el sombrero de copa en la mano. Como oficial recientemente pasado a la reserva, lucía bigote y aún se afeitaba la barba. Los cabellos, de color castaño oscuro, los llevaba cortos y peinados hacia delante en las sienes. Caminaba con paso decidido, a grandes zancadas, al modo militar. Se detuvo un momento en el umbral y, tras recorrer con la mirada a todos los presentes, se dirigió al stárets, deduciendo que era él el anfitrión. Se inclinó profundamente ante él y le pidió su bendición. El stárets, incorporándose ligeramente, lo bendijo; Dmitri Fiódorovich le besó respetuosamente la mano y, con una agitación insólita, casi irritado, dijo:
–Tenga la generosidad de perdonarme por haberle hecho esperar tanto. Pero el criado Smerdiakov, que me ha mandado mi padre, a mis reiteradas preguntas acerca de la hora, me ha respondido en dos ocasiones, en un tono inequívoco, que se había fijado para la una. Y justo ahora me entero, de pronto…
–No se preocupe —le interrumpió el stárets—, no tiene importancia, no es nada grave…
–Le quedo enormemente agradecido, no podía esperar menos de su bondad. —Después de dar esta concisa respuesta, Dmitri Fiódorovich se inclinó de nuevo, se volvió a continuación hacia su bátiushka e hizo ante él otra reverencia igualmente respetuosa y profunda. Era evidente que se trataba de una reverencia premeditada, y premeditada con sinceridad, considerando que era su obligación manifestar de ese modo su respeto y sus buenas intenciones. Aunque lo había cogido de improviso, Fiódor Pávlovich no tardó en responder a su manera: para dar réplica a la reverencia de Dmitri Fiódorovich, se levantó impetuosamente de su butaca y le contestó con otra inclinación no menos profunda. Su rostro adoptó de pronto una expresión grave e imponente, la cual le daba, a pesar de todo, un aspecto decididamente perverso. Acto seguido, sin decir palabra, tras saludar con una inclinación general al resto de la concurrencia, Dmitri Fiódorovich se acercó a la ventana con sus enérgicas zancadas, se sentó en el único asiento que quedaba libre, junto al padre Paísi, y, echando el cuerpo hacia delante, se dispuso a escuchar la continuación de la conversación que había interrumpido con su aparición.
La entrada de Dmitri Fiódorovich no había ocupado más de un par de minutos, y la conversación tenía que reanudarse. Pero, en este caso, Piotr Aleksándrovich no consideró necesario dar respuesta a la apremiante y casi airada pregunta del padre Paísi.
–Permítame que me reserve mi opinión sobre este tema —dijo con cierta negligencia mundana—. Se trata, por lo demás, de un asunto complejo. Fíjese en cómo se ríe de nosotros Iván Fiódorovich: probablemente él también tenga algo interesante que contar al respecto. Pregúntele a él.
–No es nada de particular, salvo una pequeña observación —replicó de inmediato Iván Fiódorovich—. Se trata de que el liberalismo europeo, en general, y hasta nuestro diletantismo liberal ruso, desde hace tiempo confunden a menudo los objetivos finales del socialismo con los del cristianismo. Esa disparatada conclusión es, desde luego, un rasgo muy característico. Por lo demás, ocurre que no son únicamente los liberales y los diletantes quienes confunden el socialismo y el cristianismo, sino también, en muchos casos, los gendarmes; los gendarmes extranjeros, se entiende. Su anécdota parisina es bien significativa, Piotr Aleksándrovich.
–Insisto en que se me permita, en general, obviar ese tema —reiteró su ruego Piotr Aleksándrovich—; a cambio les contaré, señores, otra anécdota sobre el propio Iván Fiódorovich, tan interesante como significativa. Hace apenas cinco días, en una tertulia local frecuentada principalmente por señoras, declaró solemnemente, durante una discusión, que no existe en toda la tierra, en modo alguno, nada que obligue a la gente a amar a sus semejantes; que no hay ley natural que lleve al hombre a amar al género humano; y que, si hay amor en la tierra y lo ha habido en el pasado, eso no obedece a ninguna ley natural, sino únicamente a que la gente creía en la inmortalidad. Iván Fiódorovich añadió, entre paréntesis, que a eso se reduce toda la ley natural, de modo que, si privamos a la humanidad de la fe en su propia inmortalidad, no solo se secará en ella el amor de forma inmediata, sino también, de paso, toda fuerza viva capaz de prolongar la vida en la tierra. Es más, en tal caso ya nada sería inmoral, todo estaría permitido, hasta la antropofagia. Pero eso no es todo: acabó afirmando que, para cada individuo, como, por ejemplo, para cualquiera de nosotros ahora, que no creyese en Dios ni en su propia inmortalidad, la ley moral de la naturaleza habría de cambiarse de inmediato en un sentido diametralmente opuesto al de la ley anterior, al de la ley religiosa, y que el egoísmo, llegando incluso al crimen, no solo debería ser permitido, sino que habría que aceptarlo como la salida inevitable, la más razonable y poco menos que la más noble para cualquiera que estuviera en esa situación. A partir de esta paradoja pueden juzgar, señores, todo aquello que nuestro querido Iván Fiódorovich, individuo excéntrico y amante de las paradojas, ha tenido a bien proclamar y acaso se proponga seguir proclamando.
–Permítame —exclamó de pronto, inesperadamente, Dmitri Fiódorovich—, no sé si lo he entendido bien: «El crimen no solo debería ser permitido, sino que habría que aceptarlo como la salida inevitable y la más razonable para la situación de cualquier ateo». ¿No es así?
–Exactamente —dijo el padre Paísi.
–Lo tendré presente.
Dicho lo cual, Dmitri Fiódorovich se calló tan repentinamente como había terciado en la conversación. Todos lo miraron con curiosidad.
–¿De verdad está usted tan seguro de las consecuencias de que la gente pierda la fe en la inmortalidad del alma? —preguntó el stárets a Iván Fiódorovich.
–Sí, es lo que he afirmado. No hay virtud si no hay inmortalidad.
–Dichoso usted si así lo cree, ¡si no es muy desdichado ya!
–¿Por qué desdichado? —Iván Fiódorovich sonrió.
–Porque, con toda probabilidad, no cree usted ni en la inmortalidad de su alma ni, tampoco, en lo que ha escrito acerca de la Iglesia y de la cuestión eclesiástica.
–¡Quizá esté usted en lo cierto!… Pero, en todo caso, no lo he dicho en broma… —reconoció Iván Fiódorovich de una forma extraña, ruborizándose de pronto.
–No lo ha dicho en broma, eso es verdad. Esa idea aún no ha quedado resuelta en su fuero interno y le atormenta el corazón. Pero incluso al mártir le gusta a veces recrearse en su desesperación, como si disfrutara sintiéndose desesperado. Por el momento, también usted se recrea en su desesperación: con artículos de periódico, con discusiones mundanas, no creyendo en su propia dialéctica y riéndose de sí mismo, con dolor de su corazón… Usted no ha resuelto aún esa cuestión, de ahí su profunda amargura, pues requiere ineludiblemente una solución…
–Pero ¿tendría solución en mi caso? ¿Una solución positiva? —siguió preguntando extrañamente Iván Fiódorovich, sin dejar de mirar al stárets con una sonrisa inexplicable.
–Si no admite una solución positiva, tampoco tendrá, en ningún caso, una solución negativa: usted es consciente de esa propiedad de su corazón. De ahí su tormento. Pero agradezca al Creador que le haya dado un corazón elevado, capaz de atormentarse con semejante tribulación, de «poner la mira en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, pues nuestra ciudadanía está en los cielos».53 Quiera Dios que su corazón encuentre la respuesta estando usted aún en la tierra, y ¡que el Señor bendiga sus caminos!
El stárets levantó la mano, y ya se disponía, desde su sitio, a persignar a Iván Fiódorovich. Pero éste se levantó de pronto, se acercó a él, recibió su bendición y, después de besarle la mano, volvió a su sitio en silencio. Su aspecto era firme y serio. Esta acción, así como toda la conversación anterior con el stárets, que nadie se habría esperado de Iván Fiódorovich, sorprendió a todos los presentes por lo que tenía de enigmática e incluso de solemne, de modo que todos se quedaron callados por un momento, y en la cara de Aliosha se reflejó su pavor. Pero Miúsov, de buenas a primeras, se encogió de hombros, y en ese mismo instante Fiódor Pávlovich se puso de pie de un salto.
–¡Santísimo y divino stárets! —exclamó, señalando a Iván Fiódorovich—. ¡Éste es mi hijo, carne de mi carne, amadísima carne mía! Es mi reverentísimo, por así decir, Karl Moor, mientras que el hijo que acaba de llegar, Dmitri Fiódorovich, contra el que busco en usted justicia, es el irreverentísimo Franz Moor, ambos de Los bandidos, de Schiller; en cuanto a mí, en este caso, yo debo ser ya el Regierender Graf von Moor.54 ¡Júzguenos y sálvenos! No solo necesitamos sus oraciones, sino también sus profecías.
–Déjese de hablar como un yuródivy y no empiece a ofender a los suyos —contestó el stárets con voz débil, exhausta. Se iba fatigando visiblemente a medida que pasaba el tiempo y saltaba a la vista que estaba quedándose sin fuerzas.
–¡Es la indigna comedia que ya presentía de camino hacia aquí! —exclamó indignado Dmitri Fiódorovich, levantándose también de su asiento—. Disculpe, reverendo padre —se dirigió al stárets—, soy un hombre sin instrucción y ni siquiera sé qué tratamiento debo darle, pero le han engañado, y ha sido usted demasiado bueno al permitir que nos reuniéramos aquí. Lo único que busca mi padre es un escándalo, él sabrá por qué. Él siempre sabe lo que se trae entre manos. Aunque me parece que ya sé lo que pretende…
–¡Todos me acusan, todos! —gritó a su vez Fiódor Pávlovich—. Hasta Piotr Aleksándrovich me acusa. ¡Me ha acusado, Piotr Aleksándrovich, me ha acusado! —dijo, volviéndose de pronto hacia Miúsov, aunque éste no tenía ninguna intención de interrumpirle—. Me acusan de haberme guardado en una bota el dinero de mis hijos y de habérmelo quedado todo, hasta el último rublo; pero, permítame, ¿para qué están los tribunales? ¡Ya le calcularán allí, Dmitri Fiódorovich, con sus propios recibos, cartas y contratos, cuánto tenía, cuánto ha gastado y cuánto le queda! ¿Por qué se abstiene Piotr Aleksándrovich de emitir un juicio? Dmitri Fiódorovich no es un extraño para él. Resulta que todos están contra mí, pero es Dmitri Fiódorovich, en resumidas cuentas, el que me debe dinero a mí, y no una cantidad cualquiera, sino varios miles de rublos, y tengo documentos que así lo prueban. ¡Toda la ciudad habla sin recato de sus juergas! Y donde estuvo antes sirviendo en el ejército pagaba hasta mil y dos mil rublos por seducir a honestas doncellas; eso, Dmitri Fiódorovich, lo sé con todo lujo de detalles, hasta los más secretos, y lo demostraré… Santísimo padre, créame: conquistó a la más noble de las doncellas, de una casa distinguida, con recursos, la hija de su antiguo jefe, un valiente coronel con una trayectoria intachable, que llevaba al cuello la Orden de Santa Ana coronada de espadas; comprometió a aquella muchacha pidiéndole la mano, y ahora esa joven, su novia, que se ha quedado huérfana, está en nuestra ciudad, y él, a la vista de ella, frecuenta a una seductora local. Y, aunque esta seductora ha vivido unida, por así decir, en matrimonio civil55 a un hombre respetable, tiene un carácter independiente, es una fortaleza inexpugnable para todos, igual que una esposa legítima, pues es una mujer virtuosa… ¡Sí, santos padres, es una mujer virtuosa! Pero Dmitri Fiódorovich pretende abrir esa fortaleza con una llave de oro, y por eso ahora se envalentona conmigo y quiere arrebatarme el dinero; ya lleva despilfarrados miles de rublos con esa seductora. Por eso, no hace más que pedir dinero a todas horas, y ¿a quién creen que se lo pide, por cierto? ¿Lo digo o no lo digo, Mitia?
–¡A callar! —gritó Dmitri Fiódorovich—. Espere a que yo me vaya; no se atreva, en mi presencia, a mancillar el nombre de una nobilísima doncella… El mero hecho de que se atreva usted a nombrarla ya es una vergüenza para ella. ¡No lo consiento!
Se sofocaba.
–¡Mitia! ¡Mitia! —exclamó, con los nervios a flor de piel, esforzándose por verter alguna lágrima, Fiódor Pávlovich—. Y la bendición paterna, ¿qué? Si te maldigo, ¿qué pasaría entonces?
–¡Desvergonzado y farsante! —rugió enfurecido Dmitri Fiódorovich.
–¡Se lo dice a su padre, a su padre! ¿Qué no hará con los demás? Imagínense, señores: vive en esta ciudad un hombre pobre, pero respetable, un capitán en la reserva que sufrió una desgracia y fue apartado del servicio, si bien de forma discreta, sin comparecer ante un tribunal, conservando su honor, y que además ha de cargar con una extensa familia. Pues bien, hace tres semanas, en una taberna, nuestro Dmitri Fiódorovich lo agarró de la barba, lo arrastró hasta la calle y allí mismo, delante de todo el mundo, le dio una soberana paliza, y todo porque ese hombre interviene como apoderado secreto mío en uno de mis asuntillos.
–¡Todo eso es mentira! ¡Por fuera parece verdad, pero por dentro es mentira! —Dmitri Fiódorovich temblaba enfurecido—. ¡Bátiushka! No estoy justificando mi conducta; es más, lo confieso públicamente: me porté como una bestia con aquel capitán y ahora lo lamento y me desprecio por mi cólera brutal. Pero ese capitán suyo, su apoderado, había ido a ver a esa señora a la que usted llama seductora y le había propuesto, en nombre de usted, que tomara unas letras de cambio, aceptadas por mí, que obran en su poder, y que con esas letras actuara contra mí, para hacerme encarcelar si yo seguía insistiendo en que usted me rindiera cuentas de mis propiedades. ¡Y ahora me reprocha usted que yo tenga debilidad por esa señora, cuando ha sido usted mismo quien le ha dado instrucciones para que me tienda una trampa! ¡Pero si ella lo cuenta a la cara, si a mí me lo ha contado ella misma, riéndose de usted! Si usted quiere meterme en la cárcel es porque tiene celos de mí, porque usted mismo ha empezado a cortejar a esa mujer, y eso también lo sé yo, y también ha sido ella la que se ha reído, escúcheme bien, la que se ha reído de usted mientras me lo contaba. ¡Aquí lo tienen, santos varones, aquí tienen al hombre, al padre que recrimina al hijo depravado! Perdonen mi cólera, señores testigos, pero yo ya presentía que este viejo taimado les había convocado para armar un escándalo. Yo había venido dispuesto a perdonar si me tendía la mano, ¡a perdonar y a pedir perdón! Pero, como en este mismo instante me ha ofendido no solo a mí, sino también a la más noble de las doncellas, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar en vano por la veneración que siento por ella, me he decidido a desenmascarar, públicamente, todo su juego, ¡por mucho que se trate de mi padre!
No pudo continuar. Los ojos le brillaban, le costaba respirar. Pero todos en la celda estaban conmovidos. Todos, salvo el stárets, se levantaron nerviosos de sus asientos. Los padres hieromonjes miraban con aire severo, pero aguardaban que el stárets manifestara su voluntad. Él seguía sentado, muy pálido, aunque no por la emoción, sino por culpa de su debilidad enfermiza. Una sonrisa implorante le iluminaba los labios; muy de vez en cuando levantaba la mano, como con ánimo de aplacar a los furiosos, y, sin duda, un solo gesto suyo habría bastado para interrumpir la escena; pero parecía como si estuviera esperando algo, y miraba atentamente, como deseando comprender alguna cosa más, como si no acabara de explicarse del todo alguna cuestión. Por fin, Piotr Aleksándrovich Miúsov se sintió definitivamente humillado y abochornado.