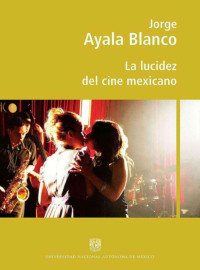Kitabı oku: «La lucidez del cine mexicano», sayfa 2
La lucidez infiel
Durante un baile suntuoso del 31 de diciembre de 1999, exacto en la mismísima Noche del Milenio y como todas las medianoches de fin de año según han pactado a modo de tradición conyugal, la linda pareja poblana de etiqueta blanca a punto de la edad madura que integran la bella arquitecta insuficientemente encantadora pero compulsivamente autodesnudable a la menor provocación Mariana de 35 años (Mariana Seoane) y el apuesto fotógrafo de guerra desbordantemente higadezco pero lloronamente psicoanalizado Julián de 40 años (Plutarco Haza), aprovecha un momento cualquiera para desprenderse de las demás parejas oscilantes en torno de una piscina e irse esbozando pasos de danza, bailoteando por los pasillos hoteleros, jugueteando como escarceo premonitorio y vaciando una botella de champagne que se quedará sembrada ya sin contenido sobre un cenicero del camino, rumbo a la inmensa habitación donde habrá de entregarse con los brazos extendidos a una monumental cópula en el deslumbrador contraluz de un ventanal sólo iluminado por un asalto de fuegos artificiales que estallan como por impulso propio y a causa de alguna otra autoexcitación irreprimible.
La ocasión bien vale un plano secuencia virtuosístico que nunca más habrá de repetirse a lo largo del relato, pero el desenlace de la secuencia se retomará a media película para mostrar que la cogida en cuestión se desvaneció, desvirtuada, sin los orgasmos esperados y en la franca frustración sentimental, pues el matrimonio en cuestión, pese a la opulencia en la que vive y aunque haga titánicos esfuerzos por sostenerse a flote, ya no es feliz, ni siquiera en la cama y en ocasión tan notable, negándose a reconocerlo. El fantasma de la insatisfacción y la infidelidad ronda sus vidas. Aunque además tengan dos simpáticos vástagos adolescentes, el agresivo hijo mayor Luis María de 17 años (José Eduardo) y la medio acomplejada hija menor Bibiana de 14 (Nicole Vale), que no parecen tener otra actividad reconocible que pelearse entre sí desde la hora del desayuno, ni mejor atención que la proporcionada por la cariñosa y apapachadora vieja sirvienta Aurelia (Nubia Martí). Y aunque cuenten cada vez más con el reconocimiento gremial a sus respectivas profesiones, a las que siguen dedicando sus mejores empeños y desvelos exitosos e incuestionables.
Por un lado, el exigente fotorreportero apenas se conmueve con el sufrimiento de las aullantes víctimas inocentes de las tragedias bélicas que registra, pero siente miedos pánicos por su propia vida a media contienda peligrosa y acostumbra descargar su tensión en el gimoteante diván de la severa si bien guapa psicoterapeuta de cuero negro Dra. Mireles (Fabiola Campuzano) que sin mayor explicación pronto habrá de renunciar a seguir conduciendo su tratamiento, dejándolo en las garras de las visualizables regresiones infantiles en donde obsesivamente retorna la tierna figura de un padre amoroso (el regor-dete bigotón Carlos Corona) que se le murió de un infarto en pleno jugueteo por el bosque, abandonándolo, como ahora la psicoanalista, a merced de incontrolables fantasías masoquistas con las que atosiga a su bella esposa fiel, como la de ser engañado sexualmente por ella, con su venia, para que luego le platique cómo le fue y disfrutarlo juntos (“Quiero que lo goces y luego me cuentes”), demostrando así la seguridad sensual de su relación (“No quiero que la rutina se trague nuestro matrimonio”). Por otro lado, tan asaltada por los traumáticos recuerdos de un engañador padre perfecto (Marco Antonio Treviño) que le llegó a ocultar hasta la muerte de la madre (Diana Ferreti) como harta de soportar la presión que ejerce el marido sobre su noble conciencia moral de treintona clasemediera, la inquieta arquitecta fiel a toda prueba de repente no tendrá empacho en estar a punto de ceder a los requerimientos eróticos muy bien concertados del ajado ingeniero opulento aún irresistiblemente ligador Javier Betanzos (Humberto Zurita), cliente de su despacho constructor, durante un idílico viaje de trabajo a la playa para estudiar el magno desarrollo arquitectónico de unas villas turístico-residenciales al estilo marroquí, pero un histérico telefonema celoso de su marido a medio faje (“¿Con quién chingados estás? Pinche puta”), la hará desistir de su intento de infidelidad (“No me insultes, yo nunca te he mentido”), quedándose terriblemente frustrada.
Incapaz de reponerse del golpe psicológico de que su esposa estuvo en trance de engañarlo (o lo engañó en efecto), rompe con las frágiles idealizaciones en que realmente vive el varón y no tarda en dar al traste con su matrimonio. Abandona el domicilio conyugal, renta un depto modesto e inicia el proceso de divorcio, aunque inconsolable, refugiado más que nunca en su riesgoso trabajo fotográfico, a la deriva psicológica y tolerando que su exterapeuta lo visite en su nueva morada para satisfacer el reprimido deseo sexual que la impulsaba hacia él más allá de su aptitud para el manejo de la transferencia psicoanalítica y por lo que había decidido éticamente suspender sus sesiones (“Ya no eres mi paciente”), si bien nunca correspondida. Por su parte, la arquitecta se verá despojada de la dirección del proyecto playero por discreta iniciativa del propio cliente, padecerá el naufragio emocional de sus dos hijos en edad difícil, el varón entregado a la drogadicción temprana a que lo orillan sus amigotes y en manos de una compañerita aficionada maniática a los tríos sexuales que finge estudiar con música clásica a todo volumen para despistar tras la puerta cerrada de su cuarto (Paula Casas) y la puberta víctima del bullying y a la que debe írsele a rescatar en una comandancia policiaca por reaccionar violentamente ante la violencia, y para colmo, la hermosa Mariana va a sufrir por una sospecha de cáncer que la hará ingresar a hacerse una dolorosa biopsia en el hospital, mientras el fallecimiento de su anciano padre dejará al descubierto que éste durante décadas llevó una doble vida amorosa con una ahora vieja dama sacrificada (Rosita Bouchot) que gentilmente la invita a su casa y le obsequia a petición suya un simpático bibelot desde su niñez codiciado.
Será la contemplación distractora de ese fetiche lo que motivará el accidente automovilístico de cuyo providencial percance callejero Julián rescatará raudamente a su exmujer (“Yo voy a pagar todo, bájale de huevos”), a bordo de su motocicleta (reminiscente visual de su primera fuga sexopremarital a la playa), para que vuelvan a verse, vuelvan a gustarse durante una cena ad hoc (“Te ves increíble”) y resuelvan volver a vivir juntos, decididos a asumir sus culpas (“Cosechas lo que sembraste”), restañar la pareja desintegrada y salvar a sus hijos (“Aún están a tiempo”) de la vorágine degradante con mano dura ante el chavo (“Te enderezas o te largas y no cuentes con nosotros”) y blanda ante la chavita (“¿Estás bien?”) alternativamente, pero Mariana primero habrá de sentirse obligada a alcanzar en la playa a su galán invernal para proseguir el lance extraconyugal que había dejado inhumanamente interrumptus.
Canon (fidelidad al límite) (Cine Producciones Internacionales - Cima Films-Fidecine / Imcine, 90 minutos, 2011), ambicioso e hipotéticamente desbordado y heterodoxo décimo quinto largometraje del exjúnior fílmico mexicano otrora autónomo cuan trepidantemente venezolano ya en el límite de los 67 años Mauricio Walerstein (del morelense Fin de fiesta, 1972, a la caraqueña Crónica de un subversivo latinoamericano, 1976, y de ahí a la norteña Travesía del desierto, 2010), con guión suyo, de Claudia Nazoa (la Paz Alicia de Walerstein desde Juntos bajo la luna, 1999) y del analista político / narrador literario Federico Reyes Heroles basados en la crítica novela psicosocial Canon (2008) de este último, la infidelidad femenina se plantea, contempla y resuelve desde un claro enfoque masculino, pero comprensivo, justificador y con aspiraciones reflexivas, en pos de una imposible aunque denodada lucidez infiel, como sigue.
La lucidez infiel contempla la desmitificación del matrimonio supuestamente perfecto y modélico, pero monstruosamente rutinario y aburrido, y en el fondo para ambos consortes pavorosamente insatisfactorio y perfectamente engañoso e inútil. Érase una hembraza en pleno ingreso a la madurez (porque la madurez femenina existe ya al fin hasta para el cine mexicano), brillante, talentosa y encaminada al éxito, aunque casada con un pobre tipo encerrado en sí mismo, ambiguo y contradictorio. Éranse el depresivo y la insatisfecha irrecuperables. Érase una atractiva protagonista vista y relatada por la risueña gerente de la galería de arte donde expone Julián y solidaria amiga narradora-testigo Claudia (Mónica Dionne), en voz alta y de cara a la cámara, con picardía más que complaciente, admirativa y un tanto dolida atendiéndola en la cama del sanatorio. Érase el cumplimiento de la infidelidad como deuda, asignatura pendiente, necesidad vital de no “quedarse en las orillas”, elevarla a ideal que rompa tanto con el acto fallido como con el acto gratuito. Érase la infidelidad como un desafío a la virilidad avasallante, ahora instalada en la sinuosa prepotencia de la debilidad posmachista, y como una supuesta reivindicación del derecho femenino a tener otras experiencias enriquecedoras y tan alivianantes como ésa. Y érase una decisión de infidelidad femenina que iguala identificatoriamente con la antigua querida permanente de casa chica por 33 años (“No sólo lo entiendo, lo respeto”), muy por encima de la primera reivindicación de la institución de la Casa Chica, en la figura abnegado-autosacrificial de asistente-amante Dolores del Río del doctor conyugalmente subsumido Roberto Cañedo en La casa chica de José Revueltas-Roberto Gavaldón (1949): tarde, muy tarde, tarde en demasía, pero segura.
La lucidez infiel finge arremeter contra el canon (de la fidelidad), empezando por la idea misma de él. Por ello, se siente obligada a presentar las diversas definiciones académicas del vocablo Canon como epígrafe de la ficción en sí. Canon: regla o precepto, catálogo o lista, norma de las proporciones de la figura humana conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos, modelo de características perfectas, y así. Los conceptos de canon como ofrendas, guía, interpretación anticipada y cielo al que deberán ser emitidos y remitidos todos los actos y situaciones ofertadas. Sin contradicciones ni paradojas, careciendo de humor o ironía, con solemnidad, de manera aproximada y mediocre, indesbordable, tautológica y esquemática, como lo es la película en sí.
La lucidez infiel cree firmemente en la preeminencia, la permanencia y la recurrencia de los traumas infantiles (“Los fantasmas del pasado siempre vuelven”). Tanto como en la necesidad para explicar mediante ellos y en exclusiva el comportamiento de los personajes, para definirlos de una vez y por siempre, porque de ahí no se me salen. Tanto como en la proliferación de esos traumas en espejo y a modo de pérdida insustituible, pues la muerte de cada progenitor, el de Mariana como el de Julián, provocarán en ellos decepción y necesidad de autocastigo, de manera irremediable. Tanto como en el destino fatal de reproducirlos de generación en degeneración, así como en la moralina de llevarse entre las patas a los hijos a consecuencia de la irreparable consecuencia de esos traumas llamado divorcio o estallido del matrimonio ideal o autodestrucción por irremisible rencor hacia los padres (una separación de los cónyuges tan terrible como el divorcio en el cine mexicano de los años cuarenta-cincuentas o el de cualquier telenovela arcaica o actual). Traumáticas preeminencia, permanencia y recurrencia malditas y benditas a un tiempo, cuando dejan de perturbar haciendo que “cada pedazo de vida se nos vuelva un frente de guerra”).
La lucidez infiel cree en todo momento estar apostando por la distinción per se y por distancia elegante al narrar la disolución de una pareja opulenta. Como si se tratara de la inteligencia hollywoodense de William Wyler dirigiendo en 1936 Mujer, marido y amante / Dodsworth (con base en una adaptación teatral de la novela homónima del olvidado premionobel estadunidense Sinclair Lewis), pero aquí los personajes representados por deficientes actores telenoveleros carecen de convicción o grandeza o regia densidad o de la mínima donosura requerida dentro de una afligiente falta de relieve dramático, las profusas cadenas de flashbacks introducidos con liricoides efectitos evanescentes desvían el interés, inoportunas explicaciones tan supuestas cuan obviotas cuando no obviables dañan la consistencia narrativa, las locaciones lujuriosamente rutilantes no superan un promocional para hacer turismo inolvidable los lugares encantados (la brumosa Cuetzalan y demás, con letreros identificadores y fecha) de una inusitada ricura de Puebla Mágica, los recursos del zoom sincopado sobre las criaturas acezantes y de la cámara agitada en la mano para las secuencias de peligro revelan una valoración muy elemental de los procedimientos expresivo-narrativos, el inalcanzable refinamiento de clase se resuelve con choques nocturnos de copas champañeras para propiciar el faje sobre copas de copeteados senos en ristre, la ausencia de complejidades morales y de audacia para lograr tonos agridulces se tornan flagrantes, y las nostalgias premodernas / posmodernas de un cine aseado echeverrista a destiempo no descubre fijaciones literario-culturales sino vetustos narcisismos añorantes perpetuando una aspiración fallida a cultivar cierto tipo de film narrativo seudoclásico-antinuevaolero que acaso en su época hubiera valido la pena.
La lucidez infiel tiene como constante preocupación significativa la imagen fija vista por la imagen en movimiento. Hay un intento de estructurarlas para elaborar un principio de discurso analítico (“Vives de captar instantes, pero la vida se va en un instante”) porque se trata de mostrar que te destroza mi destreza para desastrar lúdicamente el lenguaje conceptual de antemano destrozado. Hay una colección de fotos de infancia de Mariana que Julián recupera para elaborar un montaje de cumpleaños porque “Es lo único que no tenía de ti”, cosa que molesta enormemente a la mujer, quien se siente atraída por el ingeniero también casado y con hijos adultos mucho mayor que ella porque “Le sientes la mirada”. Hay tres impactantes fotografías producto peligroso y voyerista de una sábana cubriendo cual velo mortuorio a la víctima de una matanza, aldeas diezmadas ante la impotencia del ejército o el doloroso saldo de las atrocidades de un operativo policial, de súbito reciben pies de imagen / grabado tan elocuentes y candentes como “Inesperada soledad...”, “La vida no vale nada...” o “El pan nuestro de cada día...”, respectivamente y a distintos rangos astringentes de la risa loca. Y por último, hay toda una iconografía de escenas reminiscentes y sentimentales clave, como la esposa recostada en la espalda masculina durante sus presente / pasados trayectos en moto, o negándose a ir a copular al depto de divorciado de su marido en la eventualidad reconciliadora (“Soy tu esposa, no tu amante: puedes volver a casa cuando tú quieras”), pero luego regresando a brindar con toda la familia por una reunión duradera, sin dejar por ello de probar su poder como individuo autónomo en una infidelidad consentida entre besos (“Eso no pasó” / “Sí pasó”).
La lucidez infiel extiende sus tentáculos hacia la universalidad. Sean peras o sean manzanas o naranjas, sean peras del olmo o manzanas podridas por la discordia / concordia o el amor por tres naranjas, acomplejada en esencia y maltrecha en su derrotero melodramático, Canon (fidelidad al límite) redefine pese a todo y en última instancia omnipermisiva a la infidelidad conyugal como algo inevitable (“Recuperar el tiempo, porque la vida es corta”), como un problema ridículo ante la desatada franqueza sexual de la juventud promiscua (“Por favor deja de faltarme al respeto”) con pedos mentales (“Todos los viejos son ojetes”) de otro tipo que sus progenitores (“Con las piernas abiertas, pero no pude”) y como un impulso al que debe cederse, séase hombre o mujer, al mismo nivel y en aras de la procuración de la libertad de una mujer contemporánea que lo es porque desafía prejuicios seculares y rompe estereotipos inmediatos, tan sencillo como eso, antes de que la ternura neonupcial deje de discutir las consecuencias de sus roles de prepotencia / poder / impotencia, apagando por fin la luz.
Y la lucidez infiel era por coraje sobreviviente una contradicción y un acuerdo de compromiso entre el melodrama crítico y la autocensura.
La lucidez fatídica
Son territorios peligrosos, igualmente infestados, como todo lo que los rodea.
En el punto del alba y a la impune intemperie protectora del río Suchiate, exacto entre el poblado guatemalteco de Tecún Umán y El Palmito mexicano en el cruce de la frontera sur conocido como Ciudad Hidalgo, se dibujan a lo lejos contra otro sol naciente una hilera de miembros tatuados de la atroz Mara Salvatrucha, a quienes guía un completamente tatuado Jefe Mara Poisson (Argel Galindo) dueño del único machete presente, rumbo a un recodo fluvial donde habrá de escucharse el henchido desafío del discurso temible que lanzan a los cuatro vientos las manos autoafirmativas haciendo la señal de los cuernos manteniendo los brazos en cruz (“Órale perros, nunca, jamás de los nuncas vamos a apoyar a nadie que no sea de nuestra clicka”), antes de que todos se lancen en bola para decidir a golpes y puntapiés si el joven charrúa Jovany (Fernando Moreno) es digno de ser aceptado entre ellos (“Saludos al perro que va a entrar, si tiene los güevos bien puestos pa’no rajarse”), cosa que se logrará, con creces, hasta dejar ensangrentado el rostro inane del postulante semihundido en un charco algo tan tajante y elocuente como los brutales despojos que poco después, pero cotidianamente, en despoblado o incluso dentro de celdas carcelarias, harán esos mismos tatuados de las pertenencias de los aspirantes a cruzar tan ansiosa cuan esperanzadamente por tren hacia México para seguirse hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, al interior rojizo de un penumbroso antro en esquina llamado El Tijuanita con mísero show de encueratrices menores de edad enarbolando faldita escocesa y desprendibles minisostenes que introduce un amaneradísimo presentador-regenteador con arracadas (un desatado Tito Vasconcelos sintiéndose en el Bar 9 de la Zona Rosa), la linda delgadina dieciseisañera hondureña obsesionada con devenir en famosa cantante de boleros Sabina Rivas (la palpitante novata venezolana Greisy Mena creíble / increíblemente premiada como mejor actriz en Valladolid 2012) surge como estrella total, la Perla del Tijuanita, micrófono en puño para su ínfima vocecilla cantabile (“Como el mar”), pero se paraliza en mitad del escenario al toparse casualmente, frente a frente, con su enamorado de infancia recién ascendido a mara Jovany, ahora pelado al rape y tras una larga temporada sin mínimo contacto entre ellos, que en seguida será expulsado del lugar, si bien la encogida tenacidad del chavo lo hará rondar en adelante, sin tregua ni descanso, noche a noche, por la covacha que ocupa la muchacha, hasta lograr introducirse a su cuarto, sorprenderla, ablandarla y hacerla ceder a sus ímpetus para saciar un súbito furor cunnilingus, volviendo a separarse una y otra vez de ella, si bien decidido a vengarla de un cliente tan perverso como el sexagenariamente prostibulario cónsul mexicano Don Nico (Miguel Flores), al grado de irrumpir en la oficina de éste para obligarlo a punta de pistola a que le lama las suelas.
De larga cabellera ensortijada, retadora con el cruel regenteador del congal donde trabaja, aunque sólo consiguiendo ser de inmediato reprimida y enviada como teibolera sucedánea a los gabinetes apartados, o a putear afuera con los clientes rucos más queridos y prominentes, la ingenua indefensa Sabina no encuentra la manera de liquidar las deudas por lo visto impagables que la ligan con Doña Lita (Angelina Peláez), la sinuosa madrota dueña del lugar tan siniestro como ella misma, pero aun así logra que la mujer, gracias a sus influencias y servicios especialísmos, le gestione un pasaporte mexicano hechizo para cruzar el río y adentrarse en territorio mexicano, intentando seguir en autobús hacia el norte, pero pronto será descubierta, tanto como la falsedad de sus papeles y sus declaraciones recitadas (“Soy ciudadana nacionalizada mexicana nacida en Panamá, me hicieron cantar el Himno, ¿quiere que se lo cante?”), y caerá en las garras del Instituto Mexicano de Migración de la Defensa Nacional, o sea de los corruptísmos agentes conocidos como el Comandante Artemio Burrona (Joaquín Cosío) y su buddy partner Sarabia (Mario Zaragoza), al abyecto servicio de los insaciables agentes gringos prominentes John (Tony Dalton) y el desatado erotómano sádico Patrick (Nick Chinlund), quien primero maltratará gratuitamente y luego torturará por mero placer a la chava inerme, antes de poseerla a lo bárbaro y regresarla, cual mercancía desechable, tumefacta, carimarcada, disminuida, vulnerada y temerosa para siempre, a su limbo centroamericano, para quedar bajo el insatisfactorio consuelo sentimental de su compañera de ignominia también atrapada pero aumentada por la idiocia Thalía (Asur Zagada) y de la ambivalente Doña Lita, y a merced de su visitante clandestino Jovany, a quien no halla el modo de que se largue para dejarla en paz y deje de dormir a los pies de su cama cual faldero perro fiel, cuantimás ahora en sus continuos envíos, por parte de Doña Lita, como sexoservidora de nuevo con asfixiadas aspiraciones y desplantes de cantantita incomprendida, a un soberbio burdel de Tapachula, que regentea el mismo servil ser vil Burrona, quien allí alardea una segunda personalidad oculta tras el mote obligado de Don Chavita.
Sin embargo, pese a la sobrevigilancia policial en los autobuses de donde fatídicamente la bajan, pero siempre en espera de una nueva ocasión para intentar huir e internarse en el ansiado territorio mexicano, por lo menos hasta Veracruz o Oaxaca, cual espejismo siempre rápidamente deshecho, Sabina no tardará en aprovechar la oportunidad que se le presenta en el transcurso interruptus de cierto peregrinar en taxi de casa en casa de clientes, para acometer otra escapatoria, de las que usualmente juzga la decisiva. Pero también allí será descubierta por un Burrona murmurante en voz muy baja casi cariñosa (“Si no te sales, te agarro a chingadazos”), sólo para que ella, arrastrada, golpeada y metida como ganado en la patrulla, atrapada sin salida de regreso a Ciudad Hidalgo y a punto de ser ofrecida otra vez al gringo que ya la considera la favorita para sus actos de sadismo, se desate a taconazos, patadas y mordidas arrancaorejas al tranza agente mexicano tan obsequioso con los extranjeros, corra a refugiarse en el Tijuanita y, algo insólito, sea allí defendida a balazos por una Doña Lita sin nada que perder ante el mandamás migratorio foráneo.
Con la oreja vendada, acobardado y en desgracia a raíz del traslado en avioneta de una carga ilegal en donde irrumpen los tatuados en peligroso plan beligerante, suplicante (“Vas a ir con el chisme al chingado general, a estos vergas los podemos mandar a la chingada, cualquiera puede tener un momento así”) pero delatado ante la superioridad corrupta por su confeso único amigo (“El Burrona otra vez se puso nervioso y estuvimos en un tris de que nos llevara la chingada, mi compadre ya no está para esas cosas, es un hombre leal pero tiene problemas, si pudiera darle algo un poco más suave”), Don Artemio alias el simulador Chavita acabará muy pronto sus días vapuleado a tubazos y acribillado por los propios cómplices maras, para ser dejado en medio de las vías del tren por ni siquiera merecer una fosa clandestina, mientras una envalentonada Sabina que lo amenazaba con revelar públicamente su doble vida (“O me sacas hasta Oaxaca o te denuncio”) y ya estaba obligándolo a llevarla hacia un lejano destino mexicano (“Pinche lagartija malagradecida”), se quedará plantada a media carretera en somnolienta espera inútil, sin poder ya dirigirse a ninguna parte (“No tengo a dónde”), pero será venturosamente recogida por el Tata Añorve (Beto Benites), un humilde barquero anciano que escuchaba sus penas cada vez que ella cruzaba en su lancha e indefectiblemente la bendecía al descender o alejarse y que ahora la llevará a su choza con hamaca en una albergue-campamento de ilegales, en donde le dará asilo.
Sin embargo, ni siquiera allí podrá hallar Sabina una tranquilidad duradera. El viejo está siendo forzado por las circunstancias a encabezar una sublevación de esos parias que esperan de cruzar hacia México y hasta allá irá a encontrarla Doña Lita para que regrese a su redil. Pero la hora decisiva sonará cuando el ejército guatemalteco invada caprichosamente el campamento (“Tiene 48 horas para desalojar a esta gente”) y los tatuados lo arrasen e incendien. Arrasamiento e incendio durante los cuales el Tata morirá acuchillado, al igual que el atrabancado Jovany no sin antes evocar en imágenes mentales, entre chispas y ascuas, un episodio faltante ocurrido en un lejano pueblaco de Honduras, durante el cual fue descubierto encamado con su hermana, por lo que debió apuñalar al padre (Moisés Manzano), matar a golpes a la madre (Zaide Silvia Gutiérrez) y prenderle fuego con un quinqué a la choza natal, antes de salir huyendo a toda prisa del brazo de su hermana, exactamente igual que ahora mismo lo hará la atribulada Sabina, aunque patéticamente sola.
La vida precoz y breve de Sabina Rivas (Churchill y Toledo - Fidecine / Imcine - Gobierno del Estado Chiapas - Eficine 226 - Televisa, 115 minutos, 2012), profesionalísimo y a fortiori parahollywoodesco decimoprimer largometraje pero apenas sexto mexicano del contradictorio chilango de 58 años Luis Mandoki (en escuelas de cine de San Francisco y Londres formado), con trabajadísimo guión de la valiosa documentalista militante uruguaya Diana Cardozo (Siete instantes, 2008) basado en la novela-shocking para su época La Mara del recién fallecido narrador popular tampiqueño Rafael Ramírez Heredia (1942-2006), pero también con influencias decisivas del avezado comunicador-productor Abraham Zabludovsky y de la admirable investigadora-cinecrítica Perla Ciuk como productora ejecutiva, reproduce y exalta todas las contradicciones de su realizador, quien ha transitado de la banalidad del thriller urbano de Motel (1983) a la apelmazada impericia de sus documentales sobrediscursivos sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador (¿Quién es el señor López?, 2006) y su apabullante campaña malograda (Fraude: México 2006, 2007), tras una descontinuada carrera parcialmente satisfactoria en Hollywood al especializarse en cintas edificantes descaradamente chantajistas como la piadosa contempladiscapacitada autobiográfica Gaby, una historia verdadera, (1987) y la excelsa intimista femenina Una pasión otoñal / White Palace (1991, con Susan Sarandon at her best) o la antialcohólica blandengue Cuando un hombre ama a una mujer (1994) y la romanticona arribacorazones heridos Mensaje en una botella (1999), antes de intentar un primer lamento martirológico centroamericano desde una perspectiva a priori conmovedora de las Voces inocentes (2004) en la Nicaragua prerrevolucionaria. Contando todas esas contradicciones y todos esos aliados, o más bien confabulados, para convertir el maltrato que reciben los inmigrantes centroamericanos al cruzar el territorio mexicano en una dolorosa pero optimista épica violentísima aunque moderadamente trágica si bien a lo tremebundo en su recta final (incesto purgado como incendio y exterminio familiar), equidistante de los enfoques documentales / docuficcionales que lo precedieron (en ocasiones tan notables como La frontera infinita de Juan Manuel Sepúlveda, 2007, o Lecciones para Zafira de Carolina Rivas, 2010) y de recreaciones tan antihollywoodescamente respetuosas como El Norte de Gregory Nava (1983) y Sin nombre del estadunidense independiente Cary Fukunaga (2009), con miras a producir, sin rodeos ni demasiados escrúpulos antes las descarnaduras, una inopinada pero innegable lucidez fatídica, como sigue.
La lucidez fatídica se vuelca sobre las desventuras y padecimientos de una muchacha común. A diferencia de la mayoría de los migrantes centroamericanos que cruzan hacia el Norte por hambre o en busca de Una vida mejor (Chris Weitz, 2011, con Demián Bichir), Sabina Rivas va en pos de un sueño, persigue un sueño, que no es precisamente el Sueño Americano, sino el de su realización individual como bailarina y cantante. Es soñadora y un tanto pueril en sus aspiraciones, una heroína que resulta atípica en este tipo de martirologios ejemplares y edificantes que bordean la sociopolítica y la concientización ciudadana. Un personaje acaso endeble y contradictorio, como ya lo era en otro terreno fértil de la negatividad el de la notable Miss Bala de Gerardo Naranjo (2011), pero que permite eludir la retórica del héroe positivo, tanto como la del negativo, superando desde la base de la sobrevaloración de sus limitadísimas aptitudes para el canto y su frenético entusiasmo casi infantil, cual sorpresiva resistencia moral contra una orgiástica oleada de maniqueísmos, esquematismos y facilidades telenoveleras. Terca hasta lo absurdo y temerariamente decidida hasta el vencimiento conclusivo (“Yo me voy, se lo juro como que me llamo Sabina Rivas”), pero ya tan bien adaptada y condicionada por el oficio puteril que se le encuerará por la noche al púdico barquero generoso, queriéndole pagar en vano por sus bondades, y sólo hallará una desarmante frase para rechazar los chantajes sentimentales de Doña Lita que para reengancharla se le ofrenda como madre sustituta (“No me diga eso, que mi mamá fue como un animal”). Rumbo al castigo de los malvados del melodrama (Burrona, Jovany), la tragedia en torno de Sabina ya puede darse el lujo de plantearse ante todo crucefatídica y cursifatídica, pues ¿cuál sería la diferencia fundamental entre ingenuidad de concepción-visión y cretinismo escénico-formal sublime pomposo?