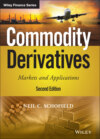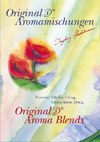Kitabı oku: «Víctimas del absolutismo», sayfa 4
La utilidad, lo que Dios crio y lo que fabricaron los hombres
La segunda idea política del programa feijoniano es el utilitarismo como norma y finalidad del Estado. Estaba presente en las Cortes de toda Europa, pero Feijoo la tomó de su amigo el padre Sarmiento, a cuya tertulia acudió un joven Campomanes que siempre mantuvo con él una amigable relación. Sarmiento también era aficionado a la historia —como Campomanes que llegaría a ser director de la Real Academia de la Historia— y escribió algunos textos muy críticos contra la parálisis económica de España. También se nota en Feijoo la influencia de los escritores económicos, como Jerónimo de Ustáriz o Francisco Javier de Goyeneche, cuyos libros elogió.
Enunciada así, la idea del utilitarismo parece descargada de peligro, pero sus consecuencias eran entonces, para muchos —entre ellos, la mayoría de los eclesiásticos—, puro materialismo, efecto perverso de la política secularizada e impía. «Los pobres siempre los tendréis con vosotros», dice el mensaje evangélico, pero había escritores que no se daban por satisfechos e indagaban en las causas de la pobreza, por otra parte, la gran justificación de la caridad, lo que hacía frivolizar a Voltaire —un escritor que Feijoo citaría como fuente—, que veía en la caridad la justificación de las riquezas del clero. Nada podía satisfacer más a Campomanes que los discursos feijonianos sobre el trabajo honrado, el fomento de la agricultura y la lucha contra la ociosidad, la discriminación entre pobres y ociosos, el empleo cabal de la limosna, la construcción de hospicios, establecimientos útiles, en fin, la estatalización de la caridad, su tránsito hacia la beneficencia ilustrada. Estos eran los temas que ocupaban al fiscal cuando escribió la Noticia, pues el mismo año publicaba el Tratado de la regalía de amortización, aunque ya se anunciaban en su primera obra, el Bosquejo de política española (1750). Por eso, escribió en la Noticia, trayendo a su lado al propio papa: «Hicieron las razones del padre Feijoo tanto efecto, que el gran papa Benedicto XIV asintió a esta reformación (moderar los días festivos) con gran utilidad del Estado; y el mismo concepto formó de los Discursos de nuestro sabio sobre la reformación de la música de los templos». En efecto, el papa citaba expresamente a Feijoo en la encíclica Annus qui, publicada en febrero de 1749.
«Esta reformación con gran utilidad del Estado» incluía también la política de hospicios y concentración de rentas de fundaciones pías. Descrita por Feijoo admirablemente provocó, sin embargo, la oposición de muchos prelados, conscientes de que era el comienzo de la intervención estatal en su monopolio, el de la caridad bien entendida, que quedaría en manos del Estado leviatán y su instrumento, la Razón. Campomanes vio con claridad el riesgo al que se enfrentaba el Estado, la maquinaria ciega descrita por Hobbes —a quien Feijoo criticó expresamente—, pero el padre solo lo pudo intuir, sin ver todavía los peligros a que se exponía al apoyar la línea más dura de la política del despotismo contra los vagos:
Averigüen quiénes son y dónde moran los mendigos válidos, o capaces de trabajar, que acuden a ella: hecho esto, lo avisen a la Justicia, la cual encarcelándolos luego al punto, en cumpliéndose un número suficiente, con público pregón hará constar a todos, que hay tantos hombres y tantas mujeres ociosas para que los que necesitasen de su servicio, o ya en el cultivo de los campos, en los oficios domésticos, acudan para que se les entreguen, con pena de doscientos azotes o de galeras a los que desertasen. También se podrían sacar de estos todos los hábiles para la guerra, remitiéndolos a temporadas a esta o aquella guarnición, como se hace con los delincuentes que envían a galeras. (TC, VI: 1).
Qué más podía querer un Campomanes que solo un par de años después iba a poner en marcha, con Aranda y Olavide, en 1766, el plan de recoger mendigos, esos «seres peligrosísimos» de los que hablaba Floridablanca todavía diez años después, que, como veremos, ya solo eran considerados un peligro para el Estado. Mano dura y cuerda tirante.
La monarquía, al lado de las reformas, y la oposición
Como no podía ser de otra forma en el siglo, Feijoo comprendió el papel crucial de la monarquía, aunque tuvo que callar mucho sobre la vida cortesana a la que renunció. Resulta paradójico, pues el padre vivió bajo el reinado de tres reyes enfermizos y locos —no es extraño que Carlos III le pareciera un gigante— y, sin embargo, como veremos, la monarquía fue pieza angular en su ideario. No había otra opción; como decía un pasquín a la caída de Ensenada: «Los arcanos del rey no se indagan, se veneran». Nunca, por tanto, habrá en sus escritos una mínima crítica política coyuntural, por más que le llegaran pasquines, ejemplares de El Duende, rumores y toda clase de sátiras sobre la vida cortesana organizada en torno a un rey loco y una reina empeñada en gobernar, unos príncipes de Asturias relegados por la madrastra y un partido español suspirando por llevar al trono a la gran esperanza, Bárbara y Fernando, objetos de especial adulación.
Su estancia en Madrid —en 1726, cuando publicó el primer volumen del Teatro crítico, y un mes en 1728— fue suficiente para entrever la fermentación constante en que vivía la corte; «las prisiones cortesanas, donde al más astuto salen canas», en frase de su amigo el jocoso padre Isla (que la tomó de la «Epístola moral a Fabio», de principios del siglo XVII). Todavía recordaría el tema en las Cartas eruditas, expresamente en la que titula «Ingrata habitación la de la Corte» (CE, t. III: 25), donde lanza sus peores dicterios contra el mundo cortesano, «…donde hierven las pretensiones, hierven ciertas especies de vicios, con quienes tengo especial ojeriza: la hipocresía, la trampa, el embuste, la adulación, la alevosía, la perfidia. Aborrezco la hipocresía (...) las Cortes son los teatros donde la fortuna principalmente reparte sus favores o aflige con sus desdenes».
Feijoo vivió en la corte un tiempo de grandes alborotos. Felipe V había vuelto al trono, o más bien, Isabel Farnesio le había obligado, llegando incluso a mezclar al papa. Era la primera gran estrategia farnesiana, pues la casamentera de Europa tuvo que empeñarse a fondo para hacer volver a Felipe V al trono en agosto de 1724, ya que en otro caso hubiera sido proclamado Fernando, el hijo de la saboyana. Hasta hubo que cesar al padre jesuita Bermúdez, el primer español confesor regio, que intentaba convencer a Felipe V de que no podía volver a ceñir la corona, pues rompería su juramento. Farnesio montó en cólera contra este padre, al que llamó Judas, pérfido, traidor; hasta dijo que prefería morir sin auxilios espirituales que recibir la comunión de manos del padre Bermúdez. Pero también empleó la delicadeza y, con su proverbial mano izquierda, pidió al nuncio Aldobrandini que convenciera a Felipe V, a la vez que hacía nombrar a un nuevo confesor, el padre Clarke, al servicio entonces de los embajadores del imperio en Madrid, lo que podía contribuir a asegurar el matrimonio de su adorado hijo primogénito Carlet, el futuro Carlos III, que ya tenía concertado con una princesa austriaca (María Teresa, la que luego llegaría a emperatriz). No tenía mal olfato la parmesana —que no picó tan alto cuando concertó el matrimonio de su hijastro Fernando con una portuguesa—, pero tampoco lo tenía Feijoo, al que le tocó vivir en Madrid los fastos de la paz de Viena, el escandaloso final de Ripperdá y el ascenso de Orendain y los vizcaínos, Juan de Goyeneche, Ustáriz, etcétera. No es nada extraño que este primer periodo político culmine con la dedicatoria del tomo cuarto del Teatro al infante Carlos, el gran triunfador de la negociación con Inglaterra en el Congreso de Sevilla de 1729, del que salía hecho duque de Toscana y Parma gracias a los ingleses… y a su madre Isabel Farnesio, la parmesana. Con todo, como veremos, Feijoo buscó otros argumentos para justificar la dedicatoria.
Las Cortes eran un teatro, había dicho el padre, «donde hierven las pretensiones», es decir, los objetivos de los partidos, el que está en el poder y la oposición. Es preceptivo que un partido político necesite una oposición, pero, como ha resaltado Teófanes Egido, en el reinado de Felipe V, el otro partido apenas pudo organizarse de manera eficaz, aunque dejó rastro en todos los ámbitos, entre ellos, la sátira política; también contó con personajes activistas, como por ejemplo un inclasificable Diego de Torres Villarroel al que vamos a sorprender como conspirador en varias ocasiones, siempre al servicio de la casa de Alba. Este personaje, del que resaltaremos por ahora que era lo contrario de Feijoo, también había visto en el infante Carlos al astro emergente. Fue en El Escorial donde estuvo invitado para celebrar el 25 de octubre de 1726 el aniversario de Isabel Farnesio, en la fiesta ofrecida por el propio infante. Este imprimió en su imprenta, a los 9 años, el almanaque de Torres del año siguiente, el año en que también le iba a dedicar la primera parte de las Visiones y visitas… Por supuesto, el almanaque iba dedicado a Felipe V.
Comenzaba así Diego de Torres una vida apegada a los poderosos que le llevaría a ser un recadista de los grandes y a frecuentar a los ministros, más al noble Carvajal que a Ensenada. En el trozo quinto de su Vida, Torres confesó que cobraba en aquel entonces dos mil ducados de renta «en cinco posesiones felizmente seguras», que debía la primera a la duquesa de Alba; la segunda, a su hijo, el duque de Huéscar; la tercera, al cardenal de Molina; la cuarta, al conde de Miranda; y la quinta, al marqués de Coquilla.
Quizás Feijoo, que estaba en Madrid cuando Torres se jactaba de entrar en los mejores palacios, se hizo eco luego de las famosas tonterías del catedrático, del que dijo el padre Isla que era «un bello lienzo bien imprimado que no tiene entera pintura, sino tal cual chafarrinón de todas tintas». En una de las suyas, el que había sido hasta torero había alborotado Madrid al propalar cuando estaba hospedado en la casa de la condesa de Arcos, en 1723, que los duendes daban golpes en los pisos superiores por las noches. A Feijoo, estas habladurías le produjeron risa y saltó con su discurso sobre los duendes y los ruidos: «que pudo hacer (…) el viento, o un gato, o un ratón, o un doméstico que quiso hacerle aquella burla, para tener después de qué reírse»; para concluir que «las narraciones de espíritus familiares solo se hallan en el vulgo, o en algún autor nimiamente crédulo y fácil, que andaba recogiendo cuentos de viejas para llenar un libro de prodigios» (TC, III: 4).
Como es sabido, Torres fue uno de los críticos expresos de Feijoo. Catedrático de matemáticas —la «ciencia forastera», según Feijoo— y antinewtoniano, acabó desenmascarándose en el asunto de la censura de las Observaciones astronómicas, de Jorge Juan. Torres quiso nada menos que añadir a la obra del sabio alicantino —uno de los mejores amigos de Ensenada— unas «prevenciones que le parecen precisas a don Diego de Torres Villarroel antes de entrar a la narración de las observaciones con que se intenta persuadir que es elipsoide la figura de la tierra y dificultades que se le ofrecen para no consentir en negarle su demostrada redondez». Como ha apreciado Jacques Soubeyroux, esta respuesta revelaba el «espantoso retraso» de Torres, al que el padre Burriel, que había mediado con Gregorio Mayans ante el inquisidor Pérez Prado para evitar el escándalo, acabaría llamando «el más necio que vi en mi vida». Jorge Juan, muy enfadado, llegó a pensar en publicar el libro fuera de España antes de someterse al diktat de la ignorancia.
En adelante, veremos la deriva de Torres y su papel en el partido de la oposición. Como oía a los grandes atizar todos los fuegos contra los hidalguillos medrados, tendremos en Torres —figura política que necesita un estudio meditado— un buen contrapunto al padre maestro para guiarnos en los vericuetos de los intelectuales y la política.
Proteger y protegerse
Los peligros del siglo político obligaban a tener valedores, también si se trabajaba con la pluma en la mano. Todos los ministros plebeyos, en un momento de su carrera, tuvieron que salvar graves obstáculos; algunos fueron víctimas tempranas, como Macanaz, generalmente por sobrepasar los límites impuestos por el régimen que todos conocían. De Macanaz a Ensenada, la nómina de caídos es extensa (no hay que advertir que caían los plebeyos, nunca los grandes). A los que vivieron de la pluma les pasó algo parecido. Incluso Feijoo fue denunciado ante la Inquisición, como la mayoría de los críticos, esos que le causaban gracia, pues España se había llenado de ellos. «Desdichada la madre que no tiene algún hijo crítico» (CE, II: 18), escribió con socarronería.
Así que nuestro padre tuvo que aguzar el ingenio y pensar cada vez más políticamente en la medida en que aumentaban sus enemigos o él se adentraba más en terrenos delicados. Las primeras dedicatorias y aprobaciones son muy neutrales: son las del religioso y universitario que cumple con sus obligaciones. Por ello, dedica el primer tomo del Teatro crítico a su general, José Barnuevo, y es censurado por su maestro, Antonio Sarmiento de Sotomayor —los dos llegarían a obispos—; es aprobado por un franciscano, Domingo de Losada, y censurado también por un jesuita, Juan de Campo-Verde, que es el más influyente, pues es profesor del Colegio Imperial y tiene relación con los antiguos confesores jesuitas del rey, los padres Daubenton y Bermúdez, y con el nuevo, el padre Clarke, la opción de Isabel Farnesio, como ya hemos visto. Sin duda, Campo-Verde está bien informado de la caída de Bermúdez y de la nueva política que se llevaba en la Corte después de la paz con Viena, pues tenía línea directa con su embajada. La carta de Luis de Salazar y Castro que acompaña al primer tomo sigue en el tono del intelectual, pues se trata del cronista general de España e Indias, relacionado con la Biblioteca Real, escritor de genealogías en decenas de obras, perfecto conocedor de la nobleza. Él era un simple hidalgo de procedencia burgalesa (dejó la colección Salazar y Castro de la Biblioteca Nacional).
Los dos tomos siguientes, de 1728 y 1729, están en la misma línea. Frailes, universitarios, colegiales en las dedicatorias; incluso cuatro monjes de San Vicente, de Oviedo, que «gozan de su apreciable compañía». Ya han comenzado las críticas contra Feijoo, pero parece poder defenderse con sus propias fuerzas y los muchos amigos. Algunos detractores como Torres Villarroel dispararon contra él sin importar el tema en su polémica con Martín Martínez, gran amigo de Feijoo, al que reprochaba «las más vertidas cóleras de su ignorancia». Pero no todas las críticas venían del entorno erudito. Una se había producido muy arriba y el propio Feijoo la escuchó en persona: era la que el infante Carlos lanzó contra el papel que Feijoo reservó a España en el discurso 15 del tomo II de Teatro crítico. El joven Carlos —tenía 12 años— se había enojado al ver esa «tabla del cotejo de las naciones, compuesta por un religioso alemán y estampada en mi segundo tomo», y le había producido tal indignación que la juzgó digna de las llamas. «Yo mismo oí a Vuestra Alteza la sentencia», escribe Feijoo en la dedicatoria del tomo IV, mostrándose dispuesto a «desagraviar a la Nación», como había hecho ya en el discurso 10 del tomo III exaltando el amor a la patria.
Así, pues, la célebre dedicatoria al infante Carlos —«tributo forzoso»— en ningún caso puede tomarse como una disculpa para buscar el favor material del personaje encumbrado, como sí hacía Diego de Torres. Se trata, por el contrario, de un desagravio cargado de intención política, pensando seguramente más en Isabel Farnesio que en el hijo. El escritor no tenía más remedio que «desenojar a Vuestra Alteza y desagraviar la Nación», una rectificación en toda regla a la que dedicará los dos últimos discursos del tomo, nada menos que las «Glorias de España», que de consuno con su amigo Sarmiento tenían el propósito de asentar los fundamentos de una monarquía de origen histórico.
Sin embargo, Feijoo no se libró nunca de su célebre anglofilia y su no menos conocida aversión por los franceses, lo que le siguió acarreando disgustos. En el mismo discurso del tomo II, había escrito:
Si entre las naciones de Europa hubiese yo de dar preferencia a alguna en la sutileza, me arrimaría al dictamen de Heidegero, autor alemán que concede a los ingleses esta ventaja. Ciertamente la Gran Bretaña, desde que se introdujo en ella el cultivo de las letras, ha producido una gran copia de autores de primera nota» (TC, II: 15).
Decir esto en 1728, cuando hacía un año había comenzado la guerra contra Inglaterra, era, cuando menos, inoportuno. El Congreso de Soissons se estancaba, pues Felipe V, en medio de un fuerte episodio de locura, se negaba a aceptar el artículo 10 del Tratado de Utrecht, el que ratificaba la pérdida de Gibraltar, que estaba siendo atacado por primera vez desde la paz. Todo elogio del enemigo tenía que producir reticencias y tampoco Feijoo se había mostrado muy acertado al intentar racionalizar las causas de la «antipatía entre franceses y españoles», a lo que dedicó el discurso 9 de ese mismo tomo II. Por más que se esforzó, ni el argumento de que habían sido las guerras las que habían separado a las dos naciones, ni el poco afortunado «paralelo entre turcos y persas» —franceses y españoles, ¡asiáticos!—, podían arreglar lo que para muchos era un grave error político, cuando no un desvarío. España podía ser una monarquía de origen histórico, española desde Túbal, pero la dinastía Borbón estaba por encima de todo. Afortunadamente, los ingleses firmaron el Tratado de Sevilla el 9 de noviembre de 1729, en el cual, a cambio de quedarse con Gibraltar, reconocían a Carlos como duque de Parma y de Toscana, lo que Feijoo podía aprovechar para, justo un año después, escribir la dedicatoria y el desagravio al príncipe triunfador, celebrando así el primer éxito rotundo farnesiano. El padre pudo haber aprendido la lección y moderar su anglofilia y su francofobia, pero, como veremos, volverá a provocar otro embrollo cuando, en 1750, ponga por delante las virtudes de Pedro I el Grande y rebaje el mérito de Luis XIV.
En definitiva, la historia de España no iba por ahí, como demostraba la necesidad del pacto permanente con Francia que compartieron todos los ministros —con la sola excepción del entorno carvajalista— y que impulsó los planes de Isabel Farnesio, que llegó a enorgullecerse de pertenecer a la gran familia Borbón cuando vio en Nápoles a Carlos y en Parma a Felipe, casado este, además, con una fille de Francia, la Refrancesa, como la llamaba con desprecio Carvajal.
El amigo Sarmiento y un brazo protector, los vizcaínos
Entre su última estancia en Madrid y la dedicatoria a Carlos, Feijoo «hace patente la inserción explícita y programática de su labor en el contexto reformista de la corte», como señaló Giovanni Stiffoni. A pesar de que se aleje de los brillos cortesanos y de que renuncie a cualquier proposición, su influencia en los que pueden abrir camino a las reformas es cada vez más notoria; precisamente, por eso, la nómina de enemigos crece sin cesar. Sebastián Conde, en la aprobación del tomo IV, se lo toma a broma y se ríe de que los enemigos consiguieron lo contrario de lo que pretendían: «Contra sus primeros tomos se escribió muchísimo; ¿pero con qué provecho? Con el de haber vendido tantos que ha sido preciso reimprimirlos».
El propio Feijoo hubo de salir en su defensa en el prólogo del tomo siguiente, de 1733, y envió a sus detractores al padre Sarmiento, su gran amigo, mucho más que una autoridad intelectual, en realidad, el gran intermediario político, capaz de proponer a Feijoo como modelo al marqués de la Ensenada o al duque de Medina Sidonia, al padre Rávago o al marqués de Valdeflores o, en fin, al mismísimo Carvajal, en el que vieron al gran intelectual, universitario y erasmista. Feijoo enviaba a sus detractores a ver a su amigo, «el maestro Sarmiento (que) está en la Corte y rarísima vez sale de su Monasterio de San Martín, él te abrirá al punto los autores y te hará patente que no hay cita ni noticia suya, ni mía, que no sea verdadera» (TC, V).
Pero había otro sabio en ese tomo V y no era precisamente un hombre contemplativo como Sarmiento (o como Mayans, que era nombrado bibliotecario el año en que se publicó este tomo). Se trata de Juan de Goyeneche, un hombre de vasta cultura, con el que el padre mantuvo correspondencia desde que le conoció en Madrid. Goyeneche no era solo el gran emprendedor, tesorero de la reina, editor de la Gaceta de Madrid, el que había «felizmente logrado el proyecto de conducir de las intratables asperezas de los Pirineos, y aun del centro de esas mismas asperezas, árboles para las mayores Naves, la fundación de un lugar hermoso y populoso en terreno que parecía rebelde a todo cultivo (Nuevo Baztán)». Era también uno de los más descollantes miembros del partido de los vizcaínos, el formidable grupo de presión —gentes del norte, en realidad, hombres de Isabel Farnesio— que se mantendrá en el poder hasta la caída del encartado Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías, cuando al llegar Fernando VI al trono hubo de seguir el camino de la desterrada madrastra Isabel Farnesio. Escribe Feijoo que Felipe V le había dicho a su confesor que «si tuviese dos vasallos como Goyeneche, pondría muy brevemente a España en estado de no depender de los extranjeros para cosa alguna» (TC, V).
Los Goyeneche eran una saga, bajo cuya protección Feijoo podía continuar su labor política; además, eran amigos de otro personaje de primera línea al que Feijoo admiraba: Jerónimo de Ustáriz, secretario del rey, también baztanés, autor de Teoría y práctica del comercio y la marina —«excelente libro», según Feijoo (TC, III, 5, 24)— publicado en 1724 y reeditado por encargo real en 1742 cuando, como dice Stiffoni, las reformas económicas formaban parte ya, a la muerte de Patiño, de las señas de identidad de los reformadores triunfantes, el malogrado Campillo y el marqués de la Ensenada.
Con la aprobación de ese quinto tomo por el hermano de Juan de Goyeneche, Antonio, jesuita y profesor en el Colegio Imperial, Feijoo hacía explícito el apoyo al partido en medio de «esta guerra, que es pacífica por serlo de entendimientos». Conocedor del poder de la facción castiza, recomendaba la prudencia: «Más crédito se gana con la moderación, que con el ardimiento. Ordinariamente, en semejantes lides, aun los vencedores salen vencidos, porque pelean más con las armas del odio que del amor». Un año después, el padre publicaba el tomo VI, en medio de la ofensiva contra Patiño, el valet de la Farnesio, la bribona en los pasquines. Todos sabían que la embajada francesa estaba detrás de los pasquines aduladores del príncipe Fernando y que los grandes volvieron a hacerse ilusiones cuando murió Patiño y aumentaron sus dicterios contra sus sucesores, otros dos plebeyos vizcaínos, Cuadra y Campillo; pero de nuevo sin consecuencias. El cardenal Gaspar de Molina, gobernador del Consejo de Castilla, a quien Feijoo dedicara el tomo VIII, dijo ante la lluvia de pasquines, en 1738: «Con el motivo de la última mayor edad que cumplía por septiembre (Fernando), van entreteniendo algunos sus vanas esperanzas con suponer que hasta entonces y no más adelante llegará el gobierno que veneramos».
Feijoo volvió a la carga dos meses antes de morir Patiño y dio a la imprenta el volumen VII, que dedicó a otro Goyeneche, el hijo de «un gran padre» que hizo «lo mismo sobre este punto importantísimo» que no es otro que «enriquecer la monarquía (…) con la pluma». Pero no era la pluma al servicio de la erudición como venía siendo usual; todo lo contrario, se trataba de uno de los cultivadores de la nueva ciencia política, la economía, que hará eclosión cuatro años después con el libro de Bernardo de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas… (y dos después, con la reedición del de Ustáriz), a los que Francisco de Goyeneche y de Balanza se había anticipado con la publicación de Comercio de Holanda, «una obra que, en orden a la utilidad pública, puede emular todas las de su gran padre», escribió Feijoo.
Feijoo volvía a ponerse al lado de los aborrecidos vizcaínos, «una tropa de salvajes, los que más han sido pajes», decían los pasquines contra el partido; pero en unos meses estos salvajes iban a elevar a la primera Secretaría de Estado a Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías, uno más de los que habían aprendido a la sombra de Patiño, como Campillo y Ensenada, este último admitido en la esfera de los vizcaínos por sus orígenes norteños, un Somodevilla y Bengoechea, de hidalguía vascongada admitida a sus abuelos en un pueblecito riojano. Con Cuadra y Campillo en el poder, Feijoo pudo continuar su actividad, pero cambió el formato del Teatro seguramente para presentar una mayor diversificación temática en las Cartas eruditas. Es como si reconociera, sin decirlo, que las luces en España ya habían dado frutos gracias a especialistas y él pudiera dedicarse a seguir tratando de todo lo que le interesara, como siempre, pero sin someterse a la exhaustividad, incluso sin llegar a la profundidad de sus discursos. Y por qué no aceptarlo: para conseguir «nuevos matices y efectos de humor jovial e irónico», como él mismo dijo. Francisco Sánchez-Blanco piensa que pretendió también «acortar distancias y asociar a los lectores con sus planteamientos y tarea crítica», en realidad, recurriendo a un formato muy usual en el siglo ilustrado.
Feijoo podía ver resultados en la acción del Gobierno, especialmente con José Campillo en Hacienda, el autor de Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es, la obra política más crítica de la primera mitad del siglo. Si Feijoo quería críticos, aquí tenía al más aventajado, tanto que el ministro se atrevía a proponer: «hay de menos, fábricas; hay de más, frailes; hay de menos, gobierno». Campillo coincidía con Feijoo en todo, siempre presente el utilitarismo: había menos hospicios y más hurtos; menos maestros y más mujeres públicas; menos obras públicas y más ociosos; etcétera.
Pero al año siguiente de salir el primer tomo de las Cartas eruditas, el 11 de abril de 1743, murió Campillo y la Corte quedó consternada. La Farnesio, bien asesorada por las damas, según dijeron los franceses, eligió al marqués de la Ensenada, al que hubo que traer de Chamberí, donde servía al almirante Felipe como secretario del almirantazgo, el cargo creado para lucir al novio; pero en realidad, buscó al hombre que había contribuido al éxito de sus hijos, Felipe y Carlos, y que, además, conocía el sistema de Patiño y Campillo, a cuya sombra había crecido; también era de la cuerda de Cuadra, otro vizcaíno, aunque fuera riojano. La camarera, marquesa de Torrecuso, parece que fue la encargada de comunicarlo al rey, o al menos eso se dijo en el partido de la oposición con el fin de frivolizar aún más el ascenso del marqués de la En sí nada, un Adán —al revés nada—, al que se le presentaba como un hidalguillo elevado al poder por las mujeres.
Pero Ensenada solo fue un hábil cortesano hasta la proclamación de Fernando VI. Antes, Feijoo había vuelto a mirar a la corte, al dedicar el tomo II de las Cartas eruditas, en 1745, a Francisco María Pico, duque de la Mirándola, mayordomo del viejo rey Felipe V. Luego, esperó cinco años hasta publicar el siguiente tomo, el que tanto revuelo iba a provocar, pues, por primera vez, el padre tomaba partido entre dos orientaciones políticas, cada vez más separadas hasta el punto de que, en un par de años, irrumpirán con toda su crudeza provocando el enfrentamiento de los grandes y Ensenada. Fue 1750 el año en que los proyectos de Ensenada comenzaron a dar resultados; este año representa la línea divisoria entre dos formas de hacer política, aunque sea el 20 de julio de 1754, al vencer la conspiración contra Ensenada, cuando se muestren con claridad. También es 1750 el gran año de Feijoo, un año antes citado por el papa en una encíclica, el año anterior elevado al cargo honorífico de consejero real y, en 1750, nombrado vicerrector de la Universidad de Oviedo.