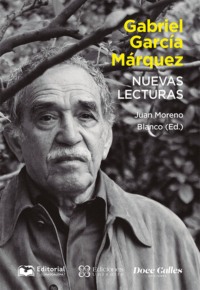Kitabı oku: «Gabriel García Márquez. Nuevas lecturas», sayfa 2
Prolegómenos de un reencuentro
La reconciliación con el régimen castrista comienza a darse a raíz de la primera carta dirigida a Castro por los intelectuales latinoamericanos y europeos, en la que le solicitaban una explicación por el apresamiento del poeta Heberto Padilla y su infame autocrítica, reveladores de una preocupante represión de la libertad creadora que evocaba las perversas purgas estalinistas. En esa carta, Plinio Apuleyo Mendoza, sin consultarlo, había autorizado la inclusión de la firma de García Márquez, quien, días después, en una entrevista con Julio Roca, aclaró que él nunca había firmado, y aprovechó para reafirmar su apoyo al régimen castrista.
Al año siguiente, al recibir el Premio Rómulo Gallegos por Cien años de soledad –a diferencia de Vargas Llosa, que se había negado a la petición cubana de donar simbólicamente, y con derecho a devolución, el monto del premio a la causa de la Revolución–, García Márquez le dio el cheque que le entregaron a una tendencia disidente del comunismo soviético, el Movimiento al Socialismo (MAS) que, en Venezuela, ajeno a la rigidez escolástica rusa y a sus dogmas de piedra y sus liturgias estalinianas, quería responder a las verdaderas necesidades e intereses de América Latina. A raíz de un llamado de atención de Pablo Neruda, en adelante, García Márquez no volvería a criticar en público ni a socialistas ni a comunistas. Pero ese gesto político de 1972, aunado al éxito descomunal de su novela, no se puede desconectar del violento gancho de derecha –no podía ser con otra mano– que el 12 de febrero de 1976, en pleno vestíbulo del Palacio de Bellas Artes de México D.F le propinó Vargas Llosa, en el ojo izquierdo, enviándolo a la lona de mármol. La colosal caída del cataquero con el ojo colombiano consumó el crac del boom.
Consciente de que en América Latina es inevitable que una persona de prestigio y con cierta audiencia pública se convierta en político, entre 1972 y 1975, ante la imposibilidad de sustraerse a la fama que atentaba contra su vida privada y el tiempo para escribir, García Márquez optó por asumirla como responsabilidad política y comenzó a conceder entrevistas en las que insistía en resaltar el camino cubano como el más aconsejable para la independencia política y económica de América Latina, pues sin la Revolución cubana no hubieran sido posibles ni la confrontación ni la derrota del imperialismo norteamericano ni los avances progresistas ni el boom literario latinoamericano. Comenzaron entonces a multiplicarse las declaraciones acerca de su deseo de visitar la isla y la reafirmación de su fe diaria en ese socialismo humano y alegre, liberado del óxido de la burocracia.
La admiración de García Márquez por Cuba no solo obedecía a razones ideológicas, sino que asimismo estaba ligada a motivos vitales. Su generación había recibido en pleno el influjo cultural cubano a través de las emisoras de radio de la isla que se sintonizaban en todo el Caribe, el cine, las radionovelas (Félix B. Caignet), las revistas (Carteles, Bohemia), la música (Benny Moré, Pérez Prado, el bolero, el son, la guaracha, las grandes orquestas), la moda (la guayabera, el tacón cubano), la literatura (Lino Novás Calvo y sus traducciones, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier) y el deporte (el béisbol y el boxeo). Antes de la Revolución, había viajes aéreos diarios entre La Habana y Barranquilla.
En 1974 y hasta 1980, García Márquez se embarcó en la aventura militante de la revista Alternativa, un proyecto de periodismo político de izquierda, fundado en la idea del pensamiento crítico como punto de partida para la lucha liberadora y encaminado a revelar tanto el otro rostro del país que la prensa y las cámaras de televisión ocultaban impunemente como a refutar la desinformación sistemática de los medios de comunicación al servicio de la defensa del sistema. En sus artículos periodísticos, el escritor pondrá de manifiesto su identificación y respaldo a procesos de la izquierda en América Latina como el gobierno de Salvador Allende, la lucha de Omar Torrijos por la recuperación de la autonomía del Canal de Panamá y la revolución de los sandinistas, y al internacionalismo revolucionario cubano.
Contactos personales
Tras casi década y media de ausencia, para García Márquez otro de los caminos hacia su anhelado regreso a Cuba fue aproximarse a personas que le tendieran el puente con autoridades claves. Tal fue el caso de Elizabeth Burgos –esposa de Regis Debray–, Lisandro Otero, Carlos Rafael Rodríguez, Eliseo Diego, Conchita Dumois –segunda mujer de Masetti– y Norberto Fuentes. Así, en 1975, García Márquez viaja a Londres a aprender inglés, pero también a contactarse con Lisandro Otero, que conocía a Regis Debray, para que este actuara de intermediario con Carlos Rafael Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, y les mostrara a los cubanos la conveniencia para la Revolución de invitar a la isla a un escritor de la talla de García Márquez. En otra reunión londinense, al recibir los primeros ejemplares de El otoño del patriarca, García Márquez envió cinco a los cubanos, con dedicatorias para Raúl, Fidel, Carlos Rafael, Raúl Roa y Lisandro, en las cuales testimoniaba su fervorosa adhesión a la Revolución cubana (Esteban y Panicheli, 2004, pp. 92-93).
Pronto Carlos Rafael le confirma que ya es hora de viajar a Cuba y García Márquez lo hace junto a su hijo Gonzalo, anunciando su intención de escribir un libro sobre la manera imaginativa y heroica como el pueblo cubano afrontó –y resolvió– en su vida cotidiana la agresión del bloqueo. Las autoridades le dieron todas las facilidades para recorrer la isla en su totalidad y entrevistar a quien quisiera, y en septiembre García Márquez publica el apologético reportaje «Cuba de cabo a rabo».
En marzo y abril de 1976, de nuevo en Cuba, García Márquez le propone a Carlos Rafael Rodríguez escribir una crónica sobre la expedición cubana al África que difundiera por el mundo la primera ocasión en que un país del tercer mundo se interponía en un conflicto entre las grandes potencias. A Carlos Rafael le sonó la propuesta y le llevó el mensaje a Fidel Castro. Durante un mes García Márquez permaneció en el Hotel Nacional a la espera de la llamada del Comandante hasta cuando este apareció en un jeep, y tras quitarle al chofer el volante, para quedar al lado del escritor, lo llevó de tour por La Habana. Luego lo condujo a un salón, donde, junto a sus asesores, le comenzó a revelar los secretos militares de la operación africana con los cuales el novelista redactó la crónica «Operación Carlota: Cuba en Angola», en la cual realza cómo la ayuda militar a la independencia angoleña fue una iniciativa cubana y no el cumplimiento sumiso de una orden soviética. La crónica recibió el Premio Mundial de Periodismo de la Organización Internacional de Prensa, y le permitió a García Márquez demostrar con creces su valía para la Revolución, menoscabada por los sinsabores de los sucesos remotos, pero no olvidados, de Prensa Latina.
Para el novelista y ensayista cubano César Leante (1996), García Márquez en la isla adquiere la dimensión del hechicero de las tribus primitivas, ese espíritu privilegiado que tenía tratos con Dios y con el Diablo, mezcla de científico y de sacerdote, capaz de curar y de dañar, y afirma que El otoño del patriarca, publicado en Cuba en 1978, no le había gustado a Fidel, por haber identificado en el protagonista algunos rasgos de su personalidad y su conducta como el militarismo tenaz, la ambición, la mentira, el vicio del poder, la desconfianza, la invulnerabilidad y el control de todo (política, cultura, educación, agricultura)3. Lo cierto es que en Cuba prácticamente no se ha escrito nada acerca de El otoño del patriarca, tal vez por las sospechas que hubiera podido generar en relación con los estudiosos que se atrevieran4.
No obstante, la amistad con el Comandante se consolida y encuentra su momento culminante con su postulación por parte de Cuba de la candidatura de García Márquez al Premio Nobel, cuya recepción celebraron en la isla como otorgada al autor cubano nacido en Colombia. En adelante, las presentaciones de los nuevos libros de García Márquez se volvieron ceremonias estatales en las que participaban los gobernantes del país y el cuerpo diplomático (Rojas, 2014).
Castro hará de García Márquez una suerte de embajador plenipotenciario de la Revolución, con casa propia en La Habana, quien, entre bambalinas, a través del diálogo amistoso y directo con quienes detentan el poder, actúa como mediador y pone en contacto a interlocutores distantes para conseguir la liberación de presos políticos, disidentes y conspiradores a los cuales ayuda a salir de Cuba, al tiempo que facilita las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno colombiano y la devolución de secuestrados a sus familiares. García Márquez aprovecha la estimación de Castro para salvar víctimas sin meterse con el victimario (Rojas, 2014).
En 1981, coinciden en La Habana Alfredo Bryce Echenique y García Márquez, en el Primer Congreso Internacional por la Soberanía Cultural de los Pueblos, a cuya ceremonia de apertura asistió el comandante Fidel Castro. Tanto el peruano como el colombiano habían permanecido largos años en la lista negra de los escritores latinoamericanos a quienes los cubanos jamás invitaban a Cuba. En sus antimemorias, Bryce (1993) revela algunas facetas desconocidas de la relación de García Márquez con Fidel Castro: su inconcebible sofisticación, su actitud crítica y su habilidad como negociador. En la ceremonia de apertura del congreso, al que asistió García Márquez vestido de impecable blanco –guayabera, manilla, pantalón, zapatos–, Bryce, irreverente, recuerda su sorpresa ante la actitud protocolaria de su admirado escritor:
Y de pronto, con el himno y todo eso, Gabo se pone solemne, muchísimo más logrado que cuando yo, aterrado trataba de cuadrarme solemnemente ante los engalonados que nos enseñaban educación premilitar en el colegio y en la universidad. La verdad, juro que nunca he visto nada tan solemne como a Gabo solemne. Muchas veces más lo vi solemne de toda solemnidad, en Cuba. Hasta el uniforme verde olivo de Fidel Castro como que se desteñía un poco ante la solemnidad de Gabo. Y eso que ésta era de una estatura bastante menor. Y hasta hoy, la solemnidad sólo será solemne siempre y cuando Gabo se encuentre solemne. Realmente lo que se dice solemne de toda solemnidad. (p. 381)
Más adelante, Bryce destaca la actitud crítica de García Márquez hacia Castro y las crisis de Cuba:
si había alguien que criticaba a Fidel, pero dentro de Cuba, y a Fidel, pero cara a cara a Fidel, era Gabo. Y, si bien este escritor extraordinario y campechano (pero que ve a través del alquitrán) siempre ha sido considerado el procastrista por excelencia, el último que queda hasta hoy en que «proso» estas páginas». (p. 469)
Y por último destaca:
El verdadero genio del olfato político, por más que muchas veces lo encerrara en perfectas fórmulas literarias de ejemplar sencillez, era Gabo… Tenía algo encantador de encantador Rasputin caribeño, el Nobel 82, un instinto, un qué se yo, algo con que se nace. Y algo, también, que a Raúl nada le gustaba o que simplemente envidiaba. Desde luego, esos dos no simpatizaron nunca y casi me atrevería a jurar que tampoco se llevaban bien, por más que la nobleza los obligara. (p. 476)
[…] vi a Gabo ejercer sus dotes de político que sabe lo que busca y lo va a sacar. (p. 478)
Como consecuencia de las fructíferas relaciones entre García Márquez y Fidel, surgirán la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano –en la que el escritor no solo invierte medio millón de dólares de su propio dinero, sino que además dona el sueldo de los cursos que imparte y, gracias a sus relaciones, lleva profesores como Robert Redford, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Gillo Pontecorvo y Rafael Solanas– y la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, inaugurada en 1986. Estas dos instituciones constituyen un hito en la medida en que con ellas el protagonismo de la política y su influjo ideológico ceden su espacio a las sutilezas revolucionarias de la cultura (Esteban y Panicheli, 2004, pp. 258-270).
En 1986 en su novela El general en su laberinto García Márquez sorprende a sus lectores y, en especial, a los historiadores, al conferirle a Simón Bolívar ciertos rasgos pertenecientes a Castro, como si quisiera atenuar las molestias y suspicacias ocasionadas por las continuas coincidencias entre el tirano autoritario, devastador y longevo de El otoño del patriarca y el dictador cubano, ahora su nuevo mejor amigo.
Esta actitud admirativa y reverente de García Márquez ante Castro le generó choques con sus colegas latinoamericanos. Carlos Franqui (2006) nos recuerda lo ocurrido en la posesión del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari:
[…] en la ceremonia de toma de posesión del presidente mexicano Salinas de Gortari, cuando al llegar Castro, García Márquez empezó a aplaudir y los otros le siguieron en coro, menos Octavio Paz, que respondió con un sonoro y estridente chiflido. Entonces García Márquez le gritó:
–Qué bien chiflas, Octavio.
Y Paz le respondió:
–Qué bien aplaudes, Gabo.
Y más tarde le llamó por teléfono, a él y a todos, y le preguntó:
–¿Ya te lavaste las manos, Gabo?
–¿Cómo que si me lavé las manos, Octavio?
–Sí, porque cuando se la diste al Comandante, en la comida ofrecida en tu casa, te manchaste con la sangre de sus crímenes. (p. 371)
El 13 de julio de 1989 la amistad entre Castro y García Márquez parece recibir un golpe bravo cuando en Cuba ejecutan a Tony de la Guardia y Arnaldo Ochoa, héroe de Angola, dos amigos de García Márquez. Aunque el escritor intenta interceder, no es escuchado, pues para la dirigencia, según la explicación que García Márquez transmite al presidente Mitterrand, no quedaba otra alternativa. No obstante, en 1993, García Márquez puede por fin atender como anfitrión a Fidel Castro en Cartagena, y en el caluroso agosto de 1996, Castro invitó a Gabo y a Mercedes a Birán, su aldea natal, y los paseó por todos los lugares que marcaron su infancia. En enero de 1998, cuando Juan Pablo II visita a Cuba, allí estará presente García Márquez, sentado, en la misa, al lado de Castro, por encima de dirigentes como Raúl Castro y Carlos Lage.
En adelante, las discusiones promovidas por la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano –hoy Fundación García Márquez– en torno al control estatal de la prensa y los medios de comunicación que, en lugar de informar, ocultan, continuaron resaltando una relación ya no incondicional con la Revolución cubana.
La fascinación del poder
La intuición del poder, su enigma, sus ritos, su relación con el mal, con la violencia, son temas sin los cuales es imposible entender la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Su obsesión con tales temas quizá explique su fascinación por personajes tan disímiles como Alberto Lleras, Omar Torrijos, Carlos Andrés Pérez, Fidel Castro, Belisario Betancur, Felipe González, Olof Palme, Carlos Salinas de Gortari, Francois Mitterand y Bill Clinton, entre otros. El placer de alternar con los poderosos era quizá la manera de aclarar ese misterio en su misma fuente.
La procedencia de esa fascinación perpetua al parecer podría situarse en la infancia del escritor junto a la figura más importante de su vida, el abuelo Nicolás Ricardo Márquez, veterano de guerra, exitoso con las mujeres, admirado por el pueblo, quien le dedicó al nieto la última década de su vida colmándolo con la compañía cálida y protectora, el afecto y el aprecio que García Márquez habría de extrañar durante buena parte de su vida. Practicante del hábito caribe de la conversación, el abuelo llenaba con relatos la niñez del nieto, su Napoleoncito, con el recuento de los trabajos perdidos de la Guerra de los Mil Días, la evocación conmemorativa del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, el desencantado relato de la masacre de los trabajadores de las bananeras de la United Fruit Company por orden del general andino Carlos Cortés Vargas, la relación admirativa de las hazañas del Libertador Simón Bolívar y sus infames días finales doblegado por la tuberculosis y la ingratitud de sus compatriotas, historias todas que le inculcaron el aprecio por la libertad y la vocación por la defensa de la dignidad y la justicia.
El abuelo sirvió asimismo como modelo para los protagonistas de varias de sus ficciones iniciales –La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora y Cien años de soledad– en las que se exploran diversos matices del tema del poder –desde el militar, político, religioso, familiar y económico hasta el de las palabras (pasquines, cartas, panfletos, canciones), el arte (sobre todo, la música), el sexo y el amor–. Cabe señalar, además, que ya en su primer reportaje extenso, «La marquesita de La Sierpe», García Márquez había iniciado la exploración de ese demonio personal.
Fidel Castro y el patriarca
La obra clave de García Márquez en el tratamiento del tema del poder es la novela El otoño del patriarca cuya escritura inicial, iniciada poco después de la salida de Prensa Latina, y tras la publicación de dos relatos que constituyen aproximaciones premonitorias, El mar del tiempo perdido (1961) y Los funerales de la Mamá Grande (1962), pronto se debió interrumpir debido a problemas técnicos sin solución inmediata y al repentino y providencial descubrimiento del tono acertado para contar la historia de una casa, una familia y una aldea, que lo perseguían desde 1952, y habrían de culminar de manera magistral con Cien años de soledad.
Después del éxito extraordinario de esta novela, García Márquez, tratando de desprenderse de los eficaces hábitos narrativos adquiridos y con el fin de no repetirse, como ejercicio previo para abordar el tema del monstruo mitológico del dictador, escribió seis cuentos5 en los que ensayaba no solo un estilo diferente, sino algunas variaciones sobre el tema del poder –el angélico o religioso, el económico, el de la fuerza física, el político, el mental, el de la palabra hablada, el de la sangre, el sexual y el familiar–, su grandeza y el desastre de su pérdida. Y hacia 1968 retomó el reto de la escritura de El otoño del patriarca, su experiencia más difícil como escritor, en la que empleó más de diez años, en los cuales inicialmente leyó todo cuanto le fue posible sobre dictadores latinoamericanos, en general, y, en especial, caribeños, «con el propósito de que su libro se pareciera lo menos posible a la realidad»:
Cada paso era una desilusión. La intuición de Juan Vicente Gómez era mucho más penetrante que una verdadera facultad adivinatoria. El doctor Duvalier, en Haití, había hecho exterminar los perros negros en el país porque uno de sus enemigos, tratando de escapar del tirano, se había escabullido de su condición humana y se había convertido en perro negro. El doctor Francia, cuyo prestigio de filósofo era tan extenso que mereció un estudio de Carlyle, cerró a la república del Paraguay como si fuera una casa, y sólo dejó abierta una ventana para que entrara el correo. Nuestro Antonio López de Santana enterró su propia pierna en funerales espléndidos. La mano cortada de Lope de Aguirre navegó río abajo durante varios días, y quienes la veían pasar se estremecían de horror, pensando que aun en aquel estado aquella mano asesina podía blandir un puñal. Anastasio Somoza García, padre del último dictador nicaragüense, tenía en el patio de su casa un jardín zoológico con jaulas de dos compartimientos: en uno estaban encerradas las fieras, y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, estaban sus enemigos políticos.
Martínez, el dictador teósofo de El Salvador, hizo forrar con papel rojo todo el alumbrado público del país para combatir una epidemia de sarampión, y había inventado un péndulo que ponía sobre los alimentos antes de comer para averiguar si no estaban envenenados. La estatua de Morazán que aún existe en Tegucigalpa es en realidad del mariscal Ney: la comisión oficial que viajó a Londres a buscarla, resolvió que era más barato comprar esa estatua olvidada en un depósito, que mandar a hacer una auténtica de Morazán. (García Márquez, 2015b, p. 172)
Como se puede apreciar, en el inventario de dictadores que le habían servido como modelo inspirador de su patriarca, García Márquez jamás mencionó a Fidel Castro, a quien veía, seguramente, más bien como caudillo. No obstante, existen testimonios sobre su interés en él, desde los años iniciales de la redacción final de la novela. Carlos Franqui (2006) recuerda la insistente indagación de García Márquez por las anécdotas de Castro, sus pertinaces preguntas:
Nuestro primer encuentro europeo ocurrió en el 68, a su regreso de un viaje a Checoslovaquia… cuando vivía en Barcelona, y pareció nacer una amistad entre nosotros. Gabo me soltaba la lengua, yo aceptaba el juego, me interesaba mucho que supiera lo que ocurría en Cuba, la crisis irremediable de la Revolución, el caudillismo de Fidel Castro, Cuba una provincia rusa, no en el sentido satélite, a donde mandaba Fidel Castro, pero sí en el sistema ruso y comunista.
Lo que más interesaba a García Márquez era la personalidad de Fidel Castro, me hacía contar sus anécdotas e historia, y eran muchas aquellas que conocía del Comandante. (p. 364)
Hay incluso un episodio sorprendente que nos revela esa facultad adivinatoria que algunos atribuyen a García Márquez. Franqui le contó acerca del proyecto de Castro, para el cual se consultó en Italia a una comisión de ejecutivos holandeses, de crear entre la Ciénaga de Zapata y Guanahacabibes, es decir, todo el sur de Cuba, un gran lago artificial de más de 500 kilómetros, mediante el desagüe del mar Caribe. Al escucharlo,
Gabo puso cara seria, trajo el manuscrito de El otoño del patriarca, y me leyó el fragmento de una escena que era exactamente igual. Lo felicité por el acierto, y su respuesta fue el silencio, pero cuando salió el libro, el lago marino de agua dulce había desaparecido. (Franqui, 2006, p. 369)
El otoño del patriarca testimonia, una vez más, el don de la clarividencia de Gabriel García Márquez. Como en el bolero «Presentimiento», en el cual el mexicano Emilio Pacheco musicalizó un poema del madrileño Pedro Mata Domínguez6, antes de conocerlo, García Márquez ya había adivinado a Fidel Castro, tanto en sus rasgos esenciales de dictador longevo y popular, aunque fatídico, como en su deceso por muerte natural a causa de la vejez, en medio de la rutina cotidiana y no en un violento y cinematográfico atentado como muchos anticastristas vaticinaban.
El otoño del patriarca constituye un esfuerzo de desciframiento del enigma del poder de los tiranos tropicales que pese a la barbarie y al horror de sus crímenes, las injusticias y los desafueros impunes inspiran tal afecto popular que mueren en la cama. Si bien algunos estudiosos han postulado la figura cerril y campechana de Juan Vicente Gómez como el paradigma que inspiró al personaje del patriarca7, no son pocas las afinidades entre el protagonista de la novela y Fidel Castro.
Entre los rasgos comunes se destacan:
1.La afición vacuna. Para el patriarca las vacas son tan importantes que deambulan impunes por el balcón de la patria. En relación con Castro, cuando se organizaba la exposición francesa en el pabellón Cuba, en La Rampa, la condición que impuso para su realización fue: «me gustará que en los jardines del pabellón estuvieran mis vacas» y que hubiera «pangola también» (Franqui, 2006, p. 334). Célebre fue el caso, recordado por Leante (1996), de la vaca Ubre Blanca, publicitado puntualmente por el Granma, la cual daba entre 50 y 70 litros diarios, ordeñada cuatro veces al día; cuando alcanzó los cien litros, murió y la homenajearon con una estatua en bronce. (p. 27)
2.La mujer más importante en la vida de Castro parece haber sido Celia Sánchez, su compañera de armas, secretaria y amiga, quien murió de cáncer después de haber sido operada en secreto en una clínica norteamericana. Según Franqui (1988):
Esta mujer delgada y frágil, enérgica, audaz, valiente y sacrificada, se volvió su alter ego o su alter ega […] se convirtió en su más fiel compañera, en su ayudanta […] como si fuera su sombra, de día y de noche, en el combate, el sueño, la comida, en transmitir sus órdenes, recoger sus documentos, ocuparse de los visitantes, periodistas, comandantes, compañeros, campesinos, y de cuanta cosa Fidel y la guerra necesitaban. (p. 293)
El padre de Celia se llamaba Manuel Sánchez. Sorprende que la mujer más importante en la vida del patriarca se llamara Manuela Sánchez.
3.En El otoño del patriarca se alude a las «ocasiones en que perdía el habla de tanto hablar» (García Márquez, 2012, p. 45). El propio García Márquez (1981) cuenta que Castro «se quedó mudo después de anunciar en un discurso la nacionalización de las empresas norteamericanas. Pero fue un percance transitorio que no se repitió». (p. 12)
4.En El otoño se habla de «los burócratas que se repartieron el espléndido barrio residencial de los fugitivos» (García Márquez, 2012, p. 49). En La Habana, los barbudos se tomaron las residencias y los carros de los ricos que huyeron en desbandada a Miami.
5.Una vida sexual activa, pero mediocre. En El otoño se describen los amores de emergencia del patriarca (García Márquez, 2012, p. 51), en rápidos asaltos de gallo (p. 22) con las concubinas, sin desvestirlas ni desvestirse ni cerrar la puerta (p. 13). Franqui (1988) cita las infidencias de las amantes de Castro:
Mal palo, palabras de mujeres: dicen algunas de sus amantes, que hace el amor […] con las botas puestas, la escolta a la puerta, que no lo abandona nunca, rápidamente, sin intimidad (p. 265); […] el uniforme sin quitarse, desabrocharse la portañuela y allá va eso en un santiamén. (p. 296)
6.El prolífico patriarca engendra una copiosa prole de hombres de siete meses, los cuales, según Martí, en «Nuestra América», eran los descastados que se avergonzaban de la tierra natal8. «Se estimaba que en el transcurso de su vida debió tener más de cinco mil hijos, todos sietemesinos, con las incontables amantes sin amor que se sucedieron en su serrallo hasta que él estuvo en condiciones de complacerse con ellas» (García Márquez, 2012, p. 48). Según Franqui (1988): «Dicen que los Castricos, llamados con humor potricos, y el papá Caballo, son más de un centenar» (p. 304). En su libro de 1981, aclaraba: «La calle deja de llamarle Comandante, le llama Caballo. (Caballo: mágico número uno de la charada china cubana. Uno en todo)» (p. 44).
7.Pésimos perdedores. El patriarca, en el dominó, «sólo ganaba porque estaba prohibido ganarle» (García Márquez, 2012, p. 26). Castro, no aceptaba perder ni en el pimpón ni en la pesca ni en el béisbol y, como recuerda Franqui (1989): «Disparar mejor que él es imposible; en la guerra ni siquiera el Che Guevara, buen tirador también, se atrevía a ganarle, sabiendo que éste sería un serio disgusto para el Comandante» (p. 244). García Márquez (1988) afirma:
Una cosa se sabe con seguridad: esté donde esté, como esté y con quien esté, Fidel Castro está allí para ganar. No creo que pueda existir en este mundo alguien que sea tan mal perdedor. Su actitud frente a la derrota, aun en los actos mínimos de la vida cotidiana, parece obedecer a una lógica privada: ni siquiera la admite, y no tiene un minuto de sosiego mientras no logra invertir los términos y convertirla en victoria. (p. 18)
8.La afición por los deportes. El patriarca «construyó el estadio de pelota más grande del Caribe e impartió a nuestro equipo la consigna de victoria o muerte» (García Márquez, 2012, p. 38). Castro no solo fue pitcher y entrenaba con máquinas como un lanzador profesional de las grandes ligas para no fallar en sus envíos al plato: la consigna que a manera de mantra le impuso a los cubanos fue «Patria o muerte».
9.El patriarca no disimulaba su desprecio íntimo por los hombres de letras que «tienen fiebre en los cañones como los gallos finos cuando están emplumando de modo que no sirven para nada sino cuando sirven para algo, dijo, son peores que los políticos, peores que los curas, imagínese» (García Márquez, 2012, p. 100), en tanto que célebre fue el asquiento rechazo de Castro a los intelectuales disidentes a quienes denominó «ratas».
10.El patriarca era un caminante implacable (García Márquez, 2012, p. 45) y Castro caminaba
[…] dando grandes zancadas, era un monstruo caminando; sus grandes y fuertes piernas parecían no cansarse nunca, y es que de niño y joven siempre caminó y corrió mucho; éste era uno de sus fuertes en la guerra: su paso rápido, irresistible, subiendo o bajando montañas, que impuso a la guerrilla un ritmo veloz, casi imposible de seguir por el enemigo. Gran caminador, su fuerza estaba en sus piernas. (Franqui, 1989, p. 244)
11.Los dos poseían la capacidad de descubrir el pensamiento de sus interlocutores. El patriarca solía «escudriñar la penumbra de los ojos para adivinar lo que no le decían» (García Márquez, 2012, p. 16); «con sólo mirar a los ojos» (p. 48). «Castro no mira de frente, sólo si quiere asustarte clava los ojos fijamente: sus ojos, su mirada, son fríos e inescrutables, mirada de serpiente, aterroriza. Él no admite ser mirado fijamente» (Franqui, 1989, p. 243).
12.Hijos de madre. Del patriarca se dice que era un «hombre sin padre como los déspotas más ilustres de la historia» (p. 48). Según José Pardo Llada (1976), el reconocimiento paternal de Fidel fue un tanto tardío:
Fidel era un rico-pobre, tratado de guajiro, no bautizado por años, ni inscrito legamente, nacido de aquella unión misteriosa del amo y la criada, vive en Santiago, como en La Habana, ni en familia ni en sociedad, como la mayoría de sus compañeros, que procedían de las familias ricas o prestigiosas del mundo burgués cubano.