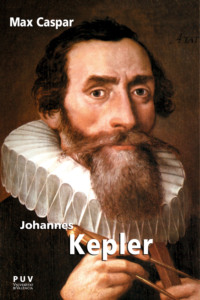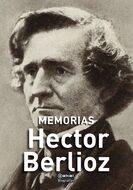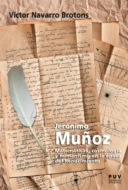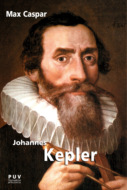Kitabı oku: «Johannes Kepler», sayfa 7
Había llegado el momento de que los pensamientos que pululaban por la cabeza de Kepler adquirieran una forma determinada y se concentraran en un objetivo relacionado, consciente o inconscientemente, con todo lo que había oído o leído acerca de Pitágoras y Platón, san Agustín, Nicolás de Cusa [25] y muchas otras figuras del pasado, pero también con todo lo que la doctrina cristiana le había inculcado acerca de Dios, el mundo y el lugar del ser humano respecto de ambos. Ya desde la primera mitad del año 1595 lo vemos dedicándose con gran celo a los nuevos interrogantes que se vio obligado a plantear a la naturaleza.
¿Qué es el mundo?, se pregunta. ¿Por qué hay precisamente seis planetas? [26] ¿Por qué sus distancias al Sol son las que son, y no otras? ¿Por qué se desplazan con mayor lentitud cuanto más lejos se encuentran del Sol? Con estas atrevidas preguntas sobre las causas del número, el tamaño y el movimiento de las órbitas celestes, el joven buscador de la verdad se aproximó a la concepción copernicana del universo. Si Copérnico había determinado en cierto modo los límites del universo, Kepler buscaba ahora los fundamentos físicos y metafísicos que permitieran revelar esos confines como parte del proyecto del Creador, el cual en su sabiduría y bondad solo podía engendrar el más bello de los mundos. Según su argumento principal, nada en el mundo fue creado al azar por Dios, y su intención consiste en descubrir nada menos que ese proyecto de creación, en reflexionar sobre los pensamientos de Dios convencido de que «cual arquitecto humano, Dios acometió la fundación del mundo siguiendo un orden y unas reglas, y lo midió todo de tal modo que cabría pensar que la arquitectura no copia la naturaleza más de lo que el mismo Dios copió las construcciones de los seres humanos que aún estaban por llegar» [27]. Estas cuestiones conforman la raíz de la obra astronómica que Kepler desarrolló a lo largo de su vida, al tiempo que evidencian su mentalidad en relación con cada una de ellas por separado.
Buscó la respuesta a sus preguntas sobre geometría en la estructura del espacio. Como las figuras geométricas se basan en la divinidad, es en ellas, pues, donde hay que buscar los números y los tamaños que aparecen en el mundo visible. Todo está ordenado de acuerdo a medidas y cantidades. El mundo se creó a partir de las reglas que rigen las cantidades geométricas. Por eso Dios también concedió a los hombres una inteligencia capaz de reconocer esas pautas. Porque «así como el ojo fue creado para los colores o el oído para los tonos, la inteligencia humana no fue creada para entender cualquier asunto corriente, sino las cantidades. El intelecto comprende mejor una cosa cuanto más se parece a su origen, a las cantidades puras. En cambio, cuanto más se aleje algo de ellas, mayor oscuridad y confusión aparecen. Porque, de acuerdo a su naturaleza, nuestro espíritu crea conceptos basados en las categorías cuantitativas para estudiar los asuntos divinos. Si se priva al intelecto de esos conceptos, entonces solo consigue definir a través de meras negaciones» [28].
Pero, ¿qué figuras geométricas podrían procurarle las relaciones numéricas que buscaba? El pensador incansable lo intentó en vano con todos los cálculos posibles. Perdió el verano entero con ese arduo trabajo. Al fin, vio la luz durante una clase. «Creo que fue un designio divino que recibiera por casualidad lo que antes no había podido alcanzar con ninguno de mis esfuerzos; lo creo sobre todo porque siempre había rogado a Dios que me concediera éxito en mi cometido si es que Copérnico había dicho la verdad» [29]. El 19 de julio de 1595 (Kepler preservó para siempre su gran día recordando la fecha exacta) se le ocurrió la siguiente idea: «Si para el tamaño y las proporciones de las seis órbitas celestes asumidas por Copérnico fuera posible encontrar cinco figuras de entre la infinidad existente de ellas que destacaran por contar con unas propiedades especiales, entonces todo marcharía según lo deseado» [30]. Y, ¿no nos enseña la geometría de Euclides que hay exactamente cinco y solo cinco sólidos regulares, a saber, el tetraedro, el cubo o hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro? ¿Acaso no se pueden intercalar esos sólidos regulares entre las esferas planetarias de tal modo que siempre que la esfera de un planeta esté circunscrita por uno de los sólidos regulares, este se halle inscrito a su vez dentro de la esfera del siguiente planeta? Al punto anotó la frase: «La Tierra es la medida para el resto de las órbitas; a ella la circunscribe un dodecaedro; la esfera que lo comprenda será la de Marte. La órbita de Marte está circunscrita por un tetraedro; la esfera que lo comprenda será la de Júpiter. La órbita de Júpiter está circunscrita por un cubo; la esfera que lo comprenda será la de Saturno. Ahora ubica un icosaedro dentro de la órbita de la Tierra; la esfera inscrita a él será la de Venus. Sitúa un octaedro dentro de la órbita de Venus; la esfera inscrita a él será la de Mercurio. He aquí la causa del número de los planetas» [31].
Para el investigador entusiasta fue como si un oráculo le hubiera dictado desde el mismísimo cielo [32], según reconocería más tarde. Tras esta visión comparó las relaciones numéricas que procuraban los sólidos regulares con las que Copérnico había dado para la distancia de los planetas con respecto al Sol, y encontró cierta coincidencia, aunque no absoluta. Su emoción fue extrema. Creyó haber levantado el velo que ocultaba la majestuosidad de Dios y haber vislumbrado parte de su magnificencia infinita. La experiencia le desencadenó un torrente de lágrimas. Se maravilló de ser justo él, un pecador, quien recibió tal revelación, máxime cuando en realidad no había pretendido actuar como astrónomo en este asunto, sino que había emprendido todo aquello como entretenimiento intelectual. «Jamás podré traducir a palabras el deleite que sentí a raíz de mi descubrimiento. Ya no me pesaba el tiempo perdido, ya no sentía ningún hastío hacia el trabajo, no vacilaba ante los cálculos por difíciles que fueran. Pasé días y noches resolviendo números hasta ver si la sentencia expresada en palabras coincidía con las órbitas de Copérnico o si los vientos se llevarían consigo mi regocijo. Por si se daba el caso de que, como yo creía, hubiera concebido el asunto con acierto, hice el voto a Dios, al todopoderoso de bondad infinita, de publicar este ejemplo admirable de su sabiduría en la primera ocasión que surgiera para comunicárselo a los hombres. Aunque estas investigaciones mías no han terminado en modo alguno y aunque de mis ideas fundamentales se desprenden algunas consecuencias cuyo descubrimiento podría reservarme, es deber de quienes disfruten del ingenio para ello, que realicen junto a mí, y cuanto antes, el mayor número de descubrimientos posible para glorificar el nombre de Dios y entonar al unísono alabanzas y loores al Creador, sabio de sabios» [33].
El desarrollo de su invención, su argumentación sistemática y los cálculos que tuvo que ejecutar para demostrarla con mayor precisión, conllevaron un esfuerzo agotador durante las semanas y los meses siguientes. En los estudios que había realizado hasta entonces había prestado mayor atención a las líneas generales que a las ideas de base. En cambio, ahora que había que efectuar un trabajo científico detallado, se vio obligado, como él mismo admite, a aprender mucho más para rellenar las lagunas de su formación astronómica y matemática previa. Así que, como suele ocurrir, a las horas de ardiente entusiasmo les siguieron semanas de sacrificado trabajo y dudas incisivas. Van cartas camino de Tubinga dirigidas a Mästlin, su antiguo profesor, solicitando consejo y ayuda [34]. Este se interesó vivamente por el descubrimiento de su prometedor discípulo y le concedió todo su beneplácito, si bien, como es natural, opuso a su entusiasmo juvenil la prudencia de la madurez.
Así trascurrieron los meses invernales de 1595 a 1596. A comienzos de febrero de 1596 Kepler tomó vacaciones y viajó a su patria suaba [35]. Sus dos abuelos estaban muy mayores y enfermos y deseaban volver a ver al nieto que tanto los enorgullecía. El abuelo por parte paterna falleció justo en aquellos días, y al otro también se le avecinaba el fin. La estancia en la patria brindó al joven científico la anhelada oportunidad de conversar en persona con Mästlin acerca de la conclusión e impresión del libro en el que pretendía comunicar su descubrimiento. Quería agilizar al máximo las cosas, aunque veía claramente que se trataba «de palomas aún no crecidas y de medios vuelos» [36]. La obra que quería publicar lo ayudaría a mejorar y consolidar su puesto en Graz al cual, como ya se ha comentado, había querido renunciar un año antes debido a discrepancias profesionales. Pero entretanto su corazón se había iluminado en Graz. Según refiere él mismo con cierto misterio, ya durante el diciembre anterior (también memorizó esta fecha) «Vulcano había deparado el primer encuentro con la Venus a la que debía unirse» [37].
Durante su visita a la patria aún se dedicó a otro cometido. Se le había ocurrido construir una maqueta artística que ilustrara su visión de la estructura del mundo. «Un deseo pueril o fatal de agradar a los príncipes» lo llevó [38] a Stuttgart, a la corte del duque de Württemberg. Kepler, que en otro tiempo había sido su becario, quería convencerlo del proyecto y ofrecerle la miniatura para enriquecer su sala de arte. El duque se mostró interesado tras solicitar a Mästlin una opinión que resultó ser muy favorable. Los trámites y los intentos se prolongaron durante varios años. Primero se pensó en dar a la maqueta la forma de un bonito copón. Con el tiempo lo reemplazó un planetario ingenioso para el que Kepler dibujó propuestas detalladas. Pero, al final, el proyecto no se llevó a cabo debido a la ineptitud enojosa de los artesanos a los que se les había encomendado y a las dificultades inherentes al plan.
La mayor parte del tiempo que pasó en Württemberg Kepler se detuvo en la ciudad de Stuttgart donde, a petición suya, consiguió un lugar en la llamada Trippeltisch del palacio ducal, mesa a la que se sentaban los funcionarios ducales medios y bajos. En Tubinga fue un invitado respetado; el eco de su descubrimiento se había propagado y le había dado reputación. El conocido helenista Crusius, que acostumbraba a anotar en un diario todos los sucesos nimios que acontecían cada día en su existencia en Tubinga (incluso el orden en que se sentaban los huéspedes que invitaba), prescindió de su estilo objetivo al apuntar la participación de Kepler en una comida con la expresión: Pulcher iuvenis [39].3
Kepler regresó a Graz en agosto. Le habían concedido dos meses de vacaciones, pero estuvo ausente cerca de siete. Aun así, sus superiores mostraron tal magnanimidad, por consideración al duque, que pasaron por alto su extralimitación [40]. Además, Kepler ya tenía redactada una dedicatoria dirigida a los mandatarios de Estiria para la obra inminente y de gran trascendencia, según el ilustre colegio de profesores de Tubinga.
Una vez que el claustro universitario dio su consentimiento, comenzó la impresión en Tubinga a cargo de Gruppenbach. Como es natural, el claustro se aseguró previamente de que el libro contaba con la aprobación de su miembro experto en la materia, Mästlin. Lo que Kepler había elaborado, explicó este, era extremadamente ingenioso, muy digno de publicarse y completamente nuevo. A nadie se le había ocurrido jamás deducir el número, la disposición, el tamaño y el movimiento de las órbitas de los planetas a priori, o lo que es lo mismo, inferirlos directamente de la secreta voluntad del Dios creador. Ya no sería preciso deducir las dimensiones de las órbitas a posteriori, es decir, a partir de las observaciones. Como esas medidas se conocerían a priori, cabría la posibilidad de calcular el movimiento de los planetas con mucha más precisión que hasta entonces. Lo que Mästlin tenía que objetar era la exposición poco clara y a veces confusa. Kepler había escrito su libro como si todos los que fueran a leerlo conocieran las explicaciones técnicas de Copérnico y como si estuvieran totalmente familiarizados con las matemáticas, pensando que todos eran como él [41]. Esta crítica animó a Kepler a hacer mejoras aquí y allá. Retocó y completó el texto en distintas partes. Pero, con toda seguridad, Mästlin se encargó del trabajo principal, supervisar la impresión, porque él estaba más cerca. Dedicó mucho tiempo y esfuerzo a esa tarea. Buena parte del material que entregó el neófito para su primera obra no estaba listo para el tiraje. Día tras día, escribe Mästlin, iba a la imprenta [42], a menudo incluso dos o tres veces en la misma jornada, para dar instrucciones al impresor personalmente. No descuidó recriminar al antiguo alumno su contribución para la conclusión del libro. Kepler acusa recibo con calurosas palabras de agradecimiento. No obstante, exagera cuando escribe al viejo profesor: «Tengo pocos motivos para denominarla mi obra. En la aparición de este trabajo yo he representado a Sémele, vos a Júpiter. O, si preferís comparar la obra con Minerva en lugar de con Baco, entonces cual Júpiter la he portado dentro de mi cabeza. Pero si vos no hubierais ejercido de comadrona como Vulcano con el hacha, yo jamás la habría alumbrado» [43].4 Y cuando Mästlin le comunica, además, que por cuidar de la impresión había tenido que posponer una valoración del calendario gregoriano que le habían encomendado, y que aquello le valió una amonestación del claustro [44], Kepler lo consuela diciéndole que su colaboración en esa obra le procurará fama imperecedera.
En la primavera de 1597 Kepler recibió los primeros ejemplares de su libro terminado. Se tituló: Prodromus Dissertationum Cosmographicarum continens Mysterium Cosmographicum de admirabili Proportione Orbium Coelestium deque Causis Coelorum numeri, magnitudinis, motuumque periodicorum genuinis et propriis, demonstratum per quinque regularia corpora Geometrica.5 Que abreviado se traduce en Mysterium Cosmographicum o Misterio del universo. La pequeña obra, hoy rarísima y de gran valor, costaba entonces diez kréutzer [45]. El autor estaba obligado a comprar doscientos ejemplares al editor, para lo cual tuvo de pagar trescientos florines. Como muestra de su gratitud cedió cincuenta ejemplares a Mästlin, que este distribuiría por Tubinga; y, además, regaló al maestro un cuenco dorado de plata que había adquirido elaborando cartas natales. De acuerdo con la costumbre de la época, Kepler esperaba el «reconocimiento» oportuno por parte de los mandatarios regionales de Estiria, a quienes iba dedicada la obra; sin embargo, tuvo que aguardar hasta el año 1600 para recibirlo y al final le entregaron 250 florines que precisamente dedicó a costear su partida involuntaria de Graz.
La manera de pensar propia de Kepler y modelada después por distintas influencias, queda patente en la sistemática exposición que hace de su hallazgo. Trata los sólidos regulares según sus categorías y clases; estos son para él no solo figuras con un número determinado de caras, de aristas y de vértices, sino claros portadores de las proporciones que han existido en el ser divino desde los orígenes. Kepler pone de manifiesto el gran parecido que hay entre las distancias de los planetas al Sol que él da a priori, y las que se derivan de la observación. Indaga en los motivos que impiden que la coincidencia sea absoluta. Sabe salvar todos los escollos. Siempre reaparece la pregunta «¿por qué?». ¿Por qué la Tierra se halla entre Venus y Marte? ¿Por qué en su ordenación el cubo ocupa el primer lugar empezando de fuera hacia adentro, entre Saturno y Júpiter, por qué el tetraedro se encuentra en la segunda posición, etcétera? ¿Por qué hay que atribuir el cubo a Saturno? ¿Por qué la Tierra posee una Luna? ¿Por qué las excentricidades de las órbitas tienen justo esos valores? Lo que le permite responder esas y otras cuestiones semejantes es la concepción estética del mundo, que encuentra el principio de lo bello sobre todo en la simetría; la concepción teológica, que parte de que «el ser humano es el objeto del mundo y de toda la creación» [46]; la concepción mística, que lo convence de que «la mayoría de las causas de las cosas que existen en el mundo pueden inferirse a partir del amor de Dios hacia los hombres» [47]; la concepción metafísica, según la cual «las matemáticas constituyen el origen de la naturaleza porque desde el principio de los tiempos Dios porta en sí mismo, en la abstracción más simple y divina, las matemáticas, que sirven de modelo a las cantidades materiales previstas» [48]; pero también la concepción física, que parte del principio de que «toda especulación filosófica debe tomar como punto de partida la experiencia de los sentidos» [49]. Principios teológicos y físicos, inducción y deducción, la veneración incondicional de los hechos y una fuerte tendencia al conocimiento apriorístico, especulaciones teológicas y matemáticas, concepciones platónicas y aristotélicas, todo ello se entrecruza y enmaraña en su mente. Su actitud religiosa fundamental queda patente en los himnos de alabanza y gloria a Dios con que cierra el sucinto volumen [50].
Hay una idea en el libro que tiene especial importancia para el desarrollo posterior de la astronomía. Así, cuando Kepler se pregunta por las causas del movimiento planetario, emprende una senda completamente nueva. Ya aquí busca una relación entre el tiempo que tardan los planetas en recorrer sus órbitas y sus distancias al Sol. Bien es verdad que tuvo que esperar aún un cuarto de siglo para dar con la ley correcta, pero el hecho de que se planteara esta cuestión desde la juventud evidencia su genialidad. No es menos relevante la hipótesis que lo llevó a esa búsqueda, la idea innovadora de que existe un foco de fuerza en el Sol que impulsa el movimiento de los planetas y que se vuelve tanto más débil cuanto más lejos se encuentren estos de la fuente de emisión. En el libro habla en concreto de un «anima motrix», un alma motriz [51]; y en una carta de la misma época ya utiliza la palabra «vigor» [52], fuerza. Esta idea contiene en sí misma la primera simiente de la mecánica celeste. Más adelante veremos cómo germinó esta semilla en el espíritu de Kepler.
En un principio el investigador insaciable tuvo la intención de demostrar en un capítulo introductorio la compatibilidad de la concepción copernicana con la Biblia. Pero por requerimiento del claustro de Tubinga se vio obligado a omitir ese apartado. Las letras cordiales que le envió Matthias Hafenreffer, el rector, haciendo referencia a esa cuestión ilustran el ambiente intelectual de aquellos días: «Fraternalmente os exhorto a que no defendáis ni sostengáis públicamente tal compatibilidad; porque muchos justos se escandalizarían, no sin razón, y todo vuestro trabajo podría quedar prohibido o bien dañado con la grave inculpación de suscitar escisiones. Porque no dudo que en caso de que semejante parecer fuera defendido y sostenido, hallaría opositores y entre ellos también habría algunos bien pertrechados. Por tanto, si escucháis mi fraterno consejo, tal como confío, en la exposición de vuestras conjeturas debéis actuar como un mero matemático que no tiene que preocuparse de si esas teorías concuerdan o no con las cosas creadas. Porque opino que un matemático alcanza su objetivo cuando establece hipótesis que se corresponden al máximo con las apariencias; pienso que hasta vos mismo os retractaríais si alguien pudiera formular otras mejores. En modo alguno sucede que la realidad concuerde de inmediato con las hipótesis emitidas por cada maestro. No deseo hurgar en las causas irrefutadas que podría extraer de las Santas Escrituras, porque, en mi opinión, no se trata de entablar aquí disputaciones eruditas, sino de emitir consejos fraternos. Si los seguís, como firmemente confío, y si os contentáis con el papel de mero matemático, no dudo en absoluto que vuestras ideas procurarán gran deleite a muchos, como en efecto hacen conmigo. Pero si, por el contrario, quisierais sacar a la luz y sostener públicamente la compatibilidad de tal doctrina con la Biblia, cosa que Dios, el todopoderoso de bondad infinita, prefiere evitar, entonces témome en verdad que esta cuestión conlleve disensiones y medidas extremas. En tal caso solo podría desearme a mí mismo no haber conocido jamás vuestras ideas, excelentes y notables desde un punto de vista matemático. Además, dentro de la Iglesia de Cristo ya existe más pendencia de la que los débiles alcanzan a soportar» [53]. Kepler consintió, para gran satisfacción de Hafenreffer, pero no renunció a su enfoque. Su respuesta está contenida en una carta dirigida a Mästlin en la que manifiesta: «Toda la astronomía no tiene tanto valor como para incomodar a uno solo de los pequeños que siguen a Cristo. Pero como la mayoría de los estudiosos tampoco es capaz de ascender hasta la elevada concepción de Copérnico, entonces imitaremos a los pitagóricos también en sus costumbres. Cuando alguien nos pregunte en privado por nuestro parecer, expondremos con claridad nuestras ideas. En público, en cambio, guardaremos silencio» [54]. Sin embargo, varios años después, cuando su prestigio científico estuvo más consolidado, Kepler no fue capaz de seguir conteniéndose. En la introducción de su Astronomia Nova estableció postulados exegéticos que más tarde fueron adoptados universalmente por los teólogos [55].
De modo que la obra con la que Kepler accedió al ámbito científico estaba terminada. (Sin duda se trató de un lamentable error que su nombre «Keplerus» apareciera equivocado como «Repleus» en el catálogo de la feria de Frankfurt, donde se anunció el libro en la primavera de 1597 [56].) Kepler envió el volumen a diferentes estudiosos y les pidió opinión. Las valoraciones que se conservan en cartas dirigidas a Kepler o en otros documentos relacionados con ellas, en parte lo aprueban, en parte lo desestiman y en parte consisten en reservas críticas. Esas declaraciones evidencian las hondas discrepancias que existían entre las distintas tendencias científicas y filosóficas en aquel tiempo de gran inestabilidad espiritual y política. Ya se ha comentado que Mästlin, uno de los críticos más capaces de su tiempo, se mostró totalmente conforme. Por el contrario, Johannes Prätorius, catedrático de Altdorf, expresó su absoluto disentimiento [57]. No podría partir de esos sofismas para emprender nada. En su opinión tales argumentos corresponden más bien a la física, no a la astronomía, la cual, por ser una ciencia experimental, no podría encontrar ningún provecho en semejantes especulaciones. Las distancias de los planetas debían inferirse a partir de la observación; nada significaba que mantuvieran además cierta concordancia con las proporciones de los sólidos regulares. Georg Limnäus, catedrático de Jena, dio una opinión completamente opuesta [58]. Se muestra maravillado de que al fin alguien haya recuperado el digno método platónico tradicional de filosofar. Toda la comunidad de científicos debería congratularse por esta obra. A Kepler le habría gustado conocer también la opinión de Galileo, que era siete años mayor que él y entonces se encontraba en Padua. Galileo había destacado ya con obras sobre física, pero aún no tenía ningún peso como astrónomo. Le envió su libro. A vuelta de correo, Galileo entregó al mensajero algunas líneas de cortesía como respuesta [59]; en tan corto espacio de tiempo no había podido leer nada más que el prólogo del libro, pero estaba impaciente por adentrarse en la lectura que prometía tanta beldad. Kepler no quedó satisfecho con esa respuesta, de modo que en un escrito cordial y sincero invita a Galileo a conversar abiertamente acerca de la concepción copernicana («confide, Galilaee, et progredere»)6 y reitera impaciente su exhortación a que emita un juicio sobre el volumen. «Podéis creerme, prefiero la crítica, aun cuando fuera mordaz, de un solo hombre de entendimiento a la aprobación irreflexiva de la gran masa» [60]. Galileo guardó silencio. Un amigo informó a Kepler un par de años después (queda en tela de juicio si era cierto o no) que Galileo se había atribuido a sí mismo algunas ideas del libro [61].
Mucho más importante, en cambio, para la vida y la obra de Kepler, y de una trascendencia mucho más decisiva para el desarrollo ulterior de la astronomía, fue la relación que entabló con Tycho Brahe a raíz de la presentación de su libro. Tycho, que entonces contaba cincuenta años, era considerado con toda justicia el astrónomo más destacado de la época. Él sabía que las divergencias que continuaban existiendo entre teoría y realidad desde Tolomeo hasta incluso después de Copérnico, no podrían eliminarse si no se fijaban los datos empíricos con la máxima fidelidad y de una vez por todas. Durante décadas de trabajo laborioso había perfeccionado el arte de la observación astronómica de un modo inconcebible hasta entonces. Sobre una base amplia apoyada en la colaboración de numerosos asistentes y en sus excelentes instrumentos, Brahe había reunido un valiosísimo tesoro de observaciones. El observatorio astronómico de Uraniborg, construido por el genial observador y organizador en la isla danesa de Hven,7 representaba el centro intelectual de la investigación astronómica por tratarse del observatorio más importante y significativo a comienzos de la edad moderna. Tras veinte años de actividad, Tycho se había visto obligado a abandonar aquel lugar de trabajo debido a ciertos conflictos, y había encontrado refugio en Alemania, cuando indirectamente llegó a sus manos el libro de Kepler acompañado de una carta introductoria [62] del propio autor. Su amplia experiencia captó enseguida que tras el joven investigador se escondía cierto talento y, como acostumbraba a apoyarse en colaboradores jóvenes, pensó de inmediato en ganarlo para sí. Le envió una carta extensa con una valoración cuidadosamente equilibrada entre el reconocimiento y la crítica, sobre el Misterio del universo [63]. El libro le había gustado como pocos. Consideraba muy aguda y brillante la hipótesis de relacionar las distancias y las órbitas de los planetas con las propiedades simétricas de los sólidos regulares. Buena parte de aquello parecía encajar bastante bien, pero no era fácil afirmar que se pudiera estar de acuerdo con todo. Determinados detalles le planteaban dudas, si bien la diligencia, el exquisito discernimiento y la sagacidad merecían sus elogios. Algo más crítica y trasparente es la opinión que Brahe comunicó en aquellas mismas fechas a Mästlin por medio de otra carta: «Si el perfeccionamiento de la astronomía se lograra antes a priori con ayuda de las correspondencias de esos sólidos regulares, que, recurriendo a hechos observacionales conocidos a posteriori, entonces sin duda alguna habrá que esperar mucho tiempo, cuando no toda la eternidad y en vano, hasta que alguien sea capaz de conseguirlo» [64]. El reservado comedimiento del maestro no convenció del todo a Kepler, pero sirvió para tender un puente entre ambos. Como Tycho Brahe invitó al prometedor neófito a visitarlo, este se encontró con una perspectiva para el futuro inmediato que, como él mismo confiaba con buena base, le podría reportar ventajas en varios sentidos.
De modo que Kepler se había hecho de golpe con un nombre en todos los círculos que amaban la ciencia de las estrellas. El primer paso alentador estaba dado. Como ocurre con muchos hombres de genio, también a él se le ocurrió la gran concepción que decidiría su vida a una edad temprana. No es exagerado que con una mirada retrospectiva Kepler afirmara a los cincuenta años: «El sentido de toda mi vida, de mis estudios y de mi obra tienen su origen en este librito» [65]. «Porque casi todos los libros de astronomía que he publicado desde entonces guardaron relación con cualquiera de los capítulos principales de este pequeño libro, y constituyen ampliaciones de sus fundamentos o refinamientos de los mismos. Y no ha ocurrido así porque me haya dejado llevar por el amor a mis descubrimientos (dista mucho de mí semejante disparate), sino porque las propias cosas y las observaciones fiabilísimas de Tycho Brahe me han enseñado que para perfeccionar la astronomía, para garantizar los cálculos, para edificar la parte metafísica de la astronomía y de la física celeste, no hay más camino que el que yo esbocé en ese librito, bien de manera explícita o, cuando menos, mediante una exposición apocada de mis ideas, puesto que aún carecía de un conocimiento más profundo» [66]. Asimismo, se entiende que en ocasiones se elogie a sí mismo en un arrebato de orgullo absolutamente contrario a su costumbre: «El éxito que ha tenido mi libro en los años subsiguientes atestigua a voces que jamás ha habido nadie con una primera obra tan admirable, tan prometedora y tan valiosa para la materia que trata» [67].