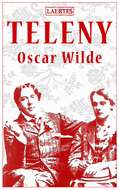Kitabı oku: «Un pacto con el placer», sayfa 3
Nunca sentí curiosidad por tocar aquel instrumento aunque, en alguna ocasión, había intentado soplar para sacarle algún sonido con pobres resultados. Hubiera preferido que mi tío tocase el saxofón, como su amigo Danilo o el clarinete como Bernabé, porque el sonido de la trompeta siempre me resultó pobre y estridente.
Mi tío y mi tata formaban parte de esa amplia y extraña hermandad de hombres y mujeres solteros que suelen salpicar las familias.
Supuestamente, la causa de que algunas mujeres permanecieran solteras en un pueblo podía deberse a que ningún hombre las hubiera «pretendido» jamás, pero había muchos casos en los que las mujeres habían tenido pretendientes y los habían rechazado. Resultaban mucho más extraños los casos de hombres que permanecían, incomprensiblemente, solteros. ¿Qué razones insondables podían ocultarse en cada caso de soltería? ¡No todos tendrían que ser casos encubiertos de lesbianismo y homosexualidad reprimidos porque, precisamente en esos casos, el matrimonio podría servir de enmascaramiento, tanto para la sociedad como para ellos mismos! Enfermedades secretas, timidez, indecisión, rechazos, manías y ocultas perversiones serían algunas de las posibles miles de causas que harían que hombres y mujeres, de excelente aspecto físico y desahogadas posiciones económicas, decidieran escoger ese camino de hibridez y soledad.
Castilleja del Campo
El pueblo
La carretera general de Sevilla a Huelva, tras cruzar el pueblo de Sanlúcar la Mayor, se enfrenta a un pronunciado desnivel de más de 100 metros que nos va dejando ver, poco a poco, un vasto espacio abierto al que llaman la campiña de Tejada que comenzará con las riberas del Guadiamar y continuará, ya en la provincia de Huelva, con las tierras del condado de Niebla. Una terrible curva cerrada interrumpe la vertiginosa bajada bordeando las altas tierras del Aljarafe que acabamos de abandonar para acercarnos a la orilla del pequeño riachuelo. Unos ocho kilómetros más adelante nos encontramos, casi de sopetón, con una pequeña hilera de casas a ambos lados de la carretera y una señalización con el nombre del pueblo: Castilleja del Campo. A la derecha se extiende una interminable y suave campiña que se recorta en el horizonte por una azulada línea de montes que forman la sierra de Aznalcóllar y a la derecha, en la falda de un cerro casi coronado por la torre de la iglesia, se desparrama el pequeño pueblo.
A lo largo de esta hilera de casas, bordeadas por viejas moreras, destacan la casa moderna del médico, como un chalet, en donde tiene su consulta; un edificio sólido y algo pretencioso con un espacio inmenso llamado bar La Granja; una carretera empinada, frente al bar, que sube al pueblo, con una señalización que indica que en aquella dirección, a 2 km, se encuentra Carrión de los Céspedes y, frente a esta señalización, en la misma esquina, el bar llamado La Gasolinera por tener un surtidor de gasolina en su puerta. A este trozo de carretera y casas lo llaman El Prado.
La Gasolinera era un bar de aspecto algo sórdido frecuentado por un público variopinto formado por camioneros; gente que paraba a echar gasolina y aprovechaba para tomar algo o usar los servicios; clientes asiduos del pueblo que acudían a tomar un café y jugar al dominó o a las cartas; borrachos de últimas o primeras horas del día; parejas de la Guardia Civil; alguna puta perdida o algún maricón que probaban suerte de madrugada entre los clientes borrachos o viajeros que esperaban, de buena mañana, el paso de los autobuses de la empresa Damas para ir a Sevilla.
La gasolinera y el bar eran regentados por Pepe Calero, lustroso y grueso personaje con aspecto de vividor, un poco entre traficante de cualquier cosa y capo de cualquier otra. Era del pueblo y se había casado con una joven de Carrión de la que había enviudado dejándole una hija y un hijo con los que vivía.
Pepito Calero, el hijo, primo de mi amigo Curro y siempre lo miré, por su reconocida homosexualidad, con una mezcla de miedo y admiración.
En Carrión había una estación de tren pero, aquí en el pueblo, el único medio de transporte para desplazarse a Sevilla eran los autobuses Damas que comunicaban Hueva y Sevilla. El problema era que, a veces, no llevaban plazas libres. Entonces había que recurrir a la benevolencia de algún conductor que parara a echar gasolina y quisiera llevar al viajero aunque fuese hasta Sanlúcar en donde había autobuses. El medio más cómodo y seguro para ir a Sevilla era el taxi de Eugenio Pozo, pero como disponía de plazas limitadas, había que ir a casa de la hermana y reservar el asiento con un día o dos de antelación.
El bar La Granja era el lugar en donde nos reuníamos los jóvenes los domingos alrededor de una enorme mesa de camilla. Tras largos paseos por la carretera, nos entreteníamos charlando, cantando, viendo la televisión o jugando a las prendas. El salón de este bar se disputaba, con el enorme patio del Palacio, las celebraciones de los banquetes de boda. El viejo dueño tenía un camión con el que hacía transportes y en él iba la banda de música de Carrión a los diversos pueblos en donde los contrataban.
La casa del médico tenía la consulta en una pequeña habitación con muebles sobrios de estilo remordimiento —típico mobiliario de todos los despachos de médicos—, y una salita, más íntima, para auscultaciones con una camilla. Don Juan era el médico del pueblo de toda la vida como también, de toda la vida, era cura del pueblo don Felipe. En algunas viejas y amarillas fotos aparecen ambos, junto a mi abuelo Nazario, en la puerta del casino. La mujer de don Juan era una señora delicada que solo se dejaba ver en la iglesia, junto a sus dos hijas, como personajes postizos que no hicieran juego con nada ni nadie del resto del pueblo.
Para adentrarse en el pueblo había que tomar la carretera que indicaba la dirección de Carrión y subir hasta llegar a un pronunciado repecho llamado la Cuesta del Palacio, al final de la que terminaba la calle y el pueblo. La carretera continuaba, camino de Carrión, subiendo entre un enorme talud a la derecha y las tapias de los corrales de las casas, a la izquierda.
«El Palacio» era un enorme caserío con una gran fachada sin ventanas, como una fortaleza, que se extendía casi a todo lo largo de la pronunciada cuesta. Una puerta enorme daba acceso a un patio gigantesco empedrado con cantos rodados y adoquines que formaban cuadros. Al fondo, adosado a una alta tapia que servía de separación entre este patio y un extenso corral cercado y rodeado por caminos y callejones al que se accedía por una cancela, había un amplio pilón para beber las bestias. A través de los tupidos cercados, podía verse cómo se movían por el corral numerosos pavos reales y algunos ciervos. El enorme patio estaba rodeado por edificaciones con las cuadras, una pequeña casa con un sombrajo en la entrada en donde vivían el capataz y su familia y la casa de la dueña, la condesa de las Atalayas, D.ª María Gamero Cívico y de Porres conocida en el pueblo como «la señorita María». Al parecer su marido había hecho donaciones de cuadros a la iglesia y había costeado una nueva solería. El administrador de las fincas de la señorita María había sido Pedro Parias, famoso elemento fascista, conspirador, que había llegado a ser nombrado gobernador civil de Sevilla por Queipo de Llano, convirtiéndose en una de las personas clave en la represión y asesinato de militantes de izquierda. La administración de las fincas quedó en manos de José, hermano del cura, y al que todo el pueblo llamaba «don Josétopamí».
Las casas que bordeaban la carretera, desde El Prado hasta la cuesta del Palacio, constituían una especie de cordón umbilical para acceder al centro del pueblo. Desde el comienzo de la cuesta, hasta el final del edificio del Palacio, partían tres calles hacia la izquierda, que confluían, como el vértice de un triángulo, en una especie de plazoleta, con una cruz en medio, desde la que, como un apéndice, partían dos caminos: uno que llevaba a fincas y cortijos pasando por la puerta del cementerio y otro que comunicaba con fincas del municipio. Al estar el pueblo justo en la falda del cerro, la mayoría de las calles estaban a diferentes niveles, lo que obligaba a las casas de las aceras más altas a tener unos porches a los que se accedía por escalerillas de ladrillo con pequeños arcos debajo que dejaban correr el agua de la lluvia por las cunetas. De las tres calles que comenzaban en la cuesta del Palacio, la primera, la calle de la Horca estaba formada por una hilera de casas frente a las que se alzaban, en alto, las traseras de la casa de la marquesa y los corrales de todas las casas que constituían la calle en donde estaba el Ayuntamiento.
La siguiente calle era la del Ayuntamiento, que tenía delante un amplio porche del que se bajaba a la calle por una empinada escalera o por una cuesta que terminaba en una enorme rueda de molino de granito usada como escalón. Los bajos del Ayuntamiento estaban ocupados por un zaguán con una escalera al fondo y una puerta pequeña a la izquierda por la que se entraba al calabozo, que tenía una amplia ventana enrejada y un banco de cemento de medio metro de altura que debía servir de cama. Junto a la ventana había una puerta con un letrero en la parte superior en el que rezaba «Cámara Sindical Agraria» y dentro, en un minúsculo salón, despachaba Marcelo, amigo de mi padre y de su misma edad, que presidía el sindicato. Yugos y flechas y retratos de José Antonio y Onésimo Redondo decoraban las paredes junto a unas vitrinas llenas de legajos, papeles y revistas editadas por la Falange. A su lado, haciendo esquina, estaba la barbería de Aniceto, también amigo de mi padre y vecino nuestro. Tenía dos hijos, uno de mi edad, Juan Antonio, gran amigo mío y otro de la edad de mi hermano. La mujer era de Paterna, un pueblo cercano de la provincia de Huelva y, no recuerdo por qué, amiga de la mujer del médico y sus hijas.
La puerta de la barbería estaba más baja porque el porche hacía desnivel hasta la esquina del Ayuntamiento, separándolo solo dos o tres escalones de la calle. La barbería era pequeña, con un solo sillón, presidida por un gran espejo y una repisa y mesitas con las máquinas y las brochas. Dos bancos de madera pegados a la pared servían para esperar turno o para echar un rato de charla con el barbero. Yo solía acercarme casi a diario para leer el ABC que recibía Aniceto para los clientes. El cura estaba suscrito al diario El Correo de Andalucía.
Un lóbrego espacio abovedado, que según parece había sido la antigua cárcel del pueblo –esta, más mazmorra que calabozo—, ocupaba el resto de los bajos del Ayuntamiento y a él se accedía por la calle lateral y lo usaban como frutería o verdulería. Esta lateral era la calle General Sanjurjo, que subía a la plaza de la iglesia. Mi casa ocupaba la esquina formada por esta calle, la calle que iba desde la cuesta del Palacio hasta la cruz y la plaza de la iglesia.
El Ayuntamiento era un gran salón con tres balcones, embaldosado con relucientes losas blancas y negras, en cuyo fondo había una mesa de despacho flanqueada por un retrato de Franco y otro de José Antonio. A un lado de la mesa, junto al balcón, había una mesita con una máquina de escribir Remington cubierta por una funda de hule negro y al otro lado una puerta daba acceso a los archivos y a un cuarto de aseo. Toda la pared, desde la puerta de entrada hasta la puerta de aseo, estaba cubierta por armarios acristalados en los que se guardaban los cientos de tomos del Diccionario Espasa. El alcalde solo ejercía de tal en puntuales ocasiones, pero, en el Ayuntamiento, quien realmente gobernaba era el secretario Hilario, mi «tito Hilario». En el pueblo los cargos solían acompañar, de por vida, a los nombres de los que los habían ostentado: así Juan el Alcalde sería Juan el Alcalde durante toda su vida o Manolito el Juez, Manolo el Alguacil o Antoñito el Municipal.
Cuando mi padre decidió que estaría bien que aprendiera a escribir a máquina, nadie puso objeciones para que acudiera a diario al Ayuntamiento para utilizar la Remington. Podría escribir mis poemas y hacer copias de ellos con papel de carbón y así hacerme a la idea de que los publicaba o los enviaría a cualquier sitio para que fueran publicados. Los resultados de mi aprendizaje como mecanógrafo correrían parejos con los que obtendría estudiando inglés en televisión con mi amigo José Lutgardo o haciendo los ejercicios recomendados por Sansón Institut que intentaría practicar con Juan Antonio.
Los méritos que debió reunir Hilario para ser secretario debieron ser muy similares a los que reuniría Juan el Alcalde para ser alcalde; Marcelo para ser secretario del sindicato o mi padre para ser jefe de la Cámara Sindical Agraria. No debieron ser «méritos de guerra» pero sí una especie de suave militancia de derechas, una derecha silenciosa y pasiva, alejada de la militancia activa de caciques y falangistas. Ellos habían callado por prudencia, y tal vez por miedo, ante los desmanes que se habían cometido en los años previos a la guerra.
Palacios, marquesas, vizcondes y cortijos
Mientras el Palacio podía pasar desapercibido tras sus altos muros encalados, de no ser por su enorme puerta, abierta siempre durante el día, la casa de la marquesa, en el centro del pueblo, era de una gran vistosidad. El ser uno de los lugares —junto a la carpintería de Miguelito— que más frecuentaba durante mi infancia por ser la vivienda de Pepe, mi mejor amigo, primo mío y de la misma edad que yo, y ser uno de los edificios más singulares del pueblo, su descripción será minuciosa.
La fachada la componían dos zonas muy diferenciadas: una era totalmente blanca y comenzaba, adosada a la casa vecina, por un enorme y alto paredón que terminaba en un gran ángulo bordeado por una amplia cenefa de ladrillos con tejado de dos aguas, en cuyo centro lucía el mismo remate de cerámica blanca pintada de azul que coronará las partes más altas de toda la finca. Solo dos ventanucos cuadrados en lo alto rompen la solidez del paredón. A continuación, entre dos paredes almenadas a distintas alturas, se abría la majestuosa puerta pintada de verde, flanqueada por abajo por dos dragones de hierro para evitar que los vehículos chocaran con los quicios. Encima de la puerta había un blanco torreón coronado por una inmensa cisterna metálica también pintada de verde. La otra parte de la fachada pertenecía a la residencia señorial con una hilera de cuatro ventanas abajo, sobre un zócalo de cantos de ladrillos ocres y cuatro balcones simétricos arriba.
Los marqueses, un vizconde y los hijos venían a veces a instalarse en la casa en verano cuando las playas aún no existían como lugar de veraneo. Era como aquellas casas nobles sicilianas tan del gusto de Visconti, con esa brisa nostálgica y melancólica de cortinas de encaje mecidas por el viento, muebles y dormitorios cubiertos por telas blancas, camas con mosquiteros, cuadros oscuros, retratos ovalados y vitrinas con abanicos desplegados, pequeñas fotos enmarcadas y biscuits semiolvidados.
El portalón daba entrada a un amplio zaguán con porches a ambos lados para sentarse. Sendos ventanucos sobre ellos aireaban la sala de estar del capataz, y una cochera. Los camiones, los tractores, los remolques cargados de trigo, de sacas de algodón, de aceitunas, los carros y las bestias entraban al inmenso patio finamente empedrado de una forma similar al suelo del patio del Palacio.
A la derecha estaban las viviendas: primero, en la esquina, la del capataz, angosta y sombría, con el ventanuco para vigilar la entrada y una ventana a la calle. Luego, al extremo del patio, formando una U estaba la fachada de la vivienda de los marqueses, con cuatro puertas acristaladas pintadas de blanco adornadas con pequeñas marquesinas de pequeñas tejas vidriadas de color blanco y azul. Las ventanas, también acristaladas y pintadas de blanco, estaban protegidas por cortinas de gasa. Un pequeño jardín con arriates y un viejo limonero estaba separado del resto del patio de la alquería por un poyete de baldosas rojas. El pequeño pozo junto al poyete, con el brocal también recubierto de baldosas rojas, parecía más formar parte de un decorado que utilizarse para sacar agua. El ala derecha de la casa era la que daba a la calle y la izquierda albergaba los servicios en donde trabajaban los criados.
La marquesa era una señora llamada D.ª Elisa de Porres Osborne, marquesa de Castilleja del Campo y, para mi primo Pepe —cuyo padre era capataz de la casa y el cortijo, sucediendo a su padre Severo, ya muy mayor—, era «la señora marquesa», «el señor marqués» y «los señoritos». Mi primo desaparecía cuando los señores venían a pasar unos días. Estaba solo pendiente de ellos acompañándolos, con su padre o solo, a pasear a caballo por sus fincas y por el cortijo llamado Villanueva, a varios kilómetros del pueblo. Mi primo vivía con sus padres en una casita minúscula al fondo de un callejón, entre el paredón del molino y el muro de la residencia de los marqueses que lindaba con las cocinas.
A la izquierda del patio, tras la cochera, estaba una de las puertas de las cuadras y separándola de la otra, un gran pilón que servía para beber las bestias. Arriba de las cuadras se almacenaba la paja.
Al fondo de la entrada estaba el molino, el edificio principal y más sólido de la casa: una nave gigantesca tras un cobertizo soportado por columnas de hierro. Bajo el cobertizo las mujeres limpiaban las aceitunas de hojas y barro en unas cribas de madera. Entrando en el molino se sentía un penetrante olor mezclado de aceite, alpechín y orujo que lo impregnaba todo. El émbolo brillante de una enorme prensa hidráulica iba desapareciendo oculto por una montaña de capachos de esparto de los que, al ser presionados, chorreaban cascadas de líquido marrón oscuro. Las ruedas del molino giraban incesantemente triturando las olivas que iban cayendo de la tolva. El chorro de aceite amarillo verdoso manaba sin parar y el aceite era almacenado en grandes y brillantes cisternas.
La boca de un horno llameante, como los de las máquinas de tren o de los barcos, suministraba energía a las maquinarias del molino, que hacían un ruido ensordecedor. Todo era marrón verdoso y estaba pringoso y resbaladizo, incluyendo la ropa de los trabajadores.
Junto al molino había un gran almacén en donde, en la época de la cosecha, se amontonaban, apiladas, las sacas de algodón, constituyendo un lugar magnífico para jugar, saltar sobre ellas y escondernos en los recovecos.
En el piso superior, sobre el molino y el almacén, había un inmenso granero de vigas y tensores descomunales, que casi recordaban los de la iglesia. Unos pequeños ventanucos cuadrados servían solo para airear, manteniéndolo todo en una suave penumbra. Cuando estaba vacío el eco resonaba y casi servía de altavoz cuando celebraban las obras de teatro.
Desde hacía años, los jóvenes del pueblo solicitaban permiso al marqués para celebrar funciones de teatro que ensayaban durante meses. Corrían por el pueblo varios tomos con sainetes de los hermanos Álvarez Quintero que eran seleccionados para ser representados en función de los personajes que intervenían y la disponibilidad de una reducida lista de actores, compuesta por gente joven del pueblo. Miguelito el Carpintero era una de las personas más activas e imprescindibles, no tan solo como actor por su capacidad de memorización, sino por su trabajo como tramoyista. Paquita Hierro era otra de las personas esenciales. Natural de Huelva, era una mujer hierática, elegante y educada, con unos ojos verdes espectaculares, metálicos que recordaban los ojos de las serpientes. Se había casado con un terrateniente del pueblo y no habían tenido hijos. Ella decidía la música de las funciones y, junto con las jóvenes que componían el elenco, diseñaba y confeccionaba el vestuario.
Aparte de los cortijos y las extensas propiedades de los Porres, los Osborne o los Gamero Cívicos, el extenso término de Castilleja incluía cortijos como El Carrascalejo, propiedad de algún descendiente del famoso torero El Algabeño o Chichina, allá por las ruinas romanas de Tejada, que habían comprado dos señores llamados Germán y Salvador que vivían en Madrid y que, a veces, aparecían por el pueblo con un halo de misterio similar al que rodeaba la figura de «la Trini».
Los detalles de ser los dueños dos hombres mayores y solteros y el que dijeran que vivían juntos en Madrid, no pasaban desapercibidos a mis oídos que, cuando oía hablar de ellos, prestaba atención muerto de curiosidad como cuando oía hablar de Pepito Calero.
A todo este puñado de caciques les seguía, escalonadamente, una lista de terratenientes del pueblo en mayor o menor grado hasta llegar a pequeños pelantrines, como mi padre, con pequeñas parcelas de tierra de secano o de olivos, distribuidas por varios lugares del término municipal, que ellos mismos labraban. El resto de hombres del pueblo eran asalariados que trabajaban para todos ellos. A veces mi padre, una vez había labrado sus tierras, trabajaba en el campo de tito Hilario, pero en tiempo de la recolección de la aceituna o el algodón, contrataba a jornaleros.