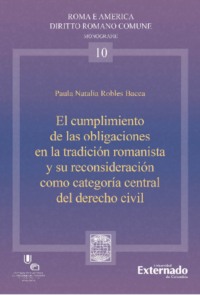Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil», sayfa 2
CAPÍTULO 1
Statu quo doctrinal y legislativo de la valoración del cumplimiento de las obligaciones dentro del sistema jurídico romanista
1.1. VISIÓN EVOLUCIONISTA DE LA DOCTRINA ROMANISTA SOBRE EL SURGIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE SOLUTIO. DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS CONTENIDAS EN EL DIGESTO SOBRE LA SOLUTIO COMO MODO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
El estudio que la doctrina romanista ha dedicado al concepto de solutio se caracteriza por una visión de la figura en la que los orígenes y transformaciones de la misma son explicados desde una perspectiva que, consciente o inconscientemente, proyecta sobre esta materia una visión conforme a la cual la obligatio es el resultado de una evolución desde el vínculo material, que actuaba sobre la persona del deudor y materializaba, principalmente, la responsabilidad del mismo, hasta el surgimiento de un vínculo ideal, iuris vinculum, en el que adquiere relevancia la realización de la prestación y respecto del cual la responsabilidad es latente y ya no actual1.
Lo anterior ha determinado que a nivel doctrinal exista un vacío a la hora de establecer una explicación suficiente acerca de la interacción de la solutio con los esquemas vinculatorios que la misma disolvía, por lo cual, si bien es cierto que el surgimiento y la transformación de solvere se encuentran indisolublemente relacionados con el surgimiento y consolidación de la obligatio, las dinámicas que entre ambos conceptos tuvieron lugar desde el periodo arcaico hasta el posclásico no han sido, de acuerdo con nuestra perspectiva, satisfactoriamente explicadas hasta ahora; en efecto, además de la visión evolucionista arriba mencionada, las respuestas que pueden encontrarse utilizan las categorías de débito y responsabilidad para explicar el rol de la solutio en los diferentes periodos, sin tener en cuenta que las mismas no son susceptibles de ser proyectadas ni sobre los esquemas arcaicos predecesores de la obligatio, ni sobre esta última.
1.1.1. POSICIÓN DE LA DOCTRINA ROMANISTA SOBRE EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE SOLUTIO EN EL PERIODO ARCAICO COMO ACTO SOLEMNE
La doctrina es consistente en sostener que, etimológicamente, el concepto de solutio se identifica con desatar, liberar, disolver2, puesto que en sus orígenes estaba amalgamada con un rito que en algunos casos, literalmente, desataba al deudor de una situación de aprisionamiento físico3.
Tal rito podía identificarse, dependiendo del tipo de vínculo existente entre las partes, con la solutio per aes et libram4 o con la acceptilatio. Respecto del primero de ellos, la doctrina se limita a explicar, con mayor o menor detalle, que se trataba de un modo formal de extinción de las obligaciones que producía efecto ipso iure, y que era utilizada, durante este periodo, para liberar al nexus y, más adelante, al addictus, así como también al heredero comprometido con un legado per damnationem y, en general, para extinguir todos los demás débitos derivados de una damnatio5, sin adentrarse en la comprensión de las complejidades propias de la damnatio que son las que, precisamente, permiten comprender adecuadamente el rol significativamente liberatorio de la solutio durante el periodo arcaico.
Así, por ejemplo, se pasa por alto el análisis del funcionamiento de la solutio en el ámbito del votum, que resulta ser una figura de particular importancia para la materia pues representa uno de los más antiguos vestigios de la damnatio. Tampoco se toma en consideración de qué manera el legado per damnationem facilitó en favor del testador una expresión de su autonomía privada que le permitiera imponer a sus herederos comportamientos que hasta entonces el legado per vindicationem no permitía, y de qué manera la ampliación de su capacidad de vincular la conducta futura de sus sucesores tenía implicaciones directas sobre el rol liberatorio que la solutio desempeñaba. En la misma línea, se descuida el análisis acerca de cómo la paulatina monetización de las penas por delitos privados permite explicar por qué se consolidó el rito per aes et libram como instrumento de actuación de la solutio en el escenario de la damnatio ex delicto.
Junto a la solutio per aes et libram, la doctrina pone a la acceptilatio, que constituyó igualmente un modo formal de extinción ipso iure de las obligaciones verbis y litteris. Frente a la segunda se explica que su aplicación está pobremente documentada en las fuentes con las que contamos, de manera que la doctrina6 sostiene que probablemente despareció junto con la correspondiente obligatio litteris durante el periodo romano-helénico7, y se cree que consistía en la inscripción hecha en el codex accepti et expensi del acreedor, con el consenso del deudor8.
De la acceptilatio verbis se refiere su supervivencia en el derecho justinianeo, aunque ya únicamente con función simbólica, habiendo consistido en una interrogación oral (quod tibi promisi habesse acceptum?) que el deudor, junto con la prestación, dirigía al acreedor, quien, también oralmente, respondía adhiriendo (habeo)9 para solemnizar un pago que efectivamente tenía lugar.
La doctrina es reiterativa en sostener que, en el periodo arcaico, las solemnidades de las que venimos hablando resultaban indispensables para producir la extinción del vínculo y la consecuente liberación del deudor. No se trataba de ritos que cumplieran una función meramente formal, por el contrario, tenían por sí mismos plena eficacia extintiva. Según un sector mayoritario de la doctrina, la razón de ser de esta necesaria solemnidad extintiva radica en la observancia de la regla del contrarius actus. La cual desciende del contenido de D. 46, 3, 80, en donde Quinto Mucio sostiene: “De la forma en la que se contrató, asimismo debe disolverse – Prout quidque contractum est, ita et solvi debet”. Como consecuencia lógica resulta que, si un negocio surgió por medio del uso del gestum per aes et libram, entonces debe disolverse per aes et libram; si surgió verbis, entonces debe extinguirse con uso de la acceptilatio, y así sucesivamente.
De otra parte, pueden encontrarse doctrinantes romanistas que han dedicado estudios más específicos a la solutio, tales como Siro Solazzi10, quien defiende que la solemnidad que acompañaba a la solutio durante el periodo arcaico estaba vinculada funcionalmente con esta última, es decir que materializaba el acto mismo de cumplir. Ello es especialmente notorio en la solutio per aes et libram, puesto que, ante la ausencia de moneda acuñada, el acto de pesar el bronce resultaba ser la cuantificación misma del metal que se debía. Dentro de este contexto los elementos que integraban el acto per aes et libram no pueden considerarse como una mera formalidad, sino que son, por sí mismos, la materialización de la solutio, la cual, por lo tanto, consistió en la conjugación de la forma y la prestación.
Lo mismo ocurría con la acceptilatio; aunque la identidad entre solutio y solemnidad era menos patente, lo cierto es que la declaración solemne se revelaba fundamentalmente como la confesión de haber recibido, por lo que impedía al acreedor desconocer con posterioridad la existencia de este hecho. Era como si la pronunciación de las palabras solemnes llevara dentro de sí la prueba infalible del acto de cumplir; con ello se pretendía dar existencia incontrovertible a la solutio: de ahí que fuera tan importante para la producción de sus efectos.
Si bien nos encontramos de acuerdo con el carácter necesario de los comentados ritos para la consecución de los efectos de la solutio, creemos que las explicaciones doctrinarias al respecto no valorizan adecuadamente que ello representaba la respuesta más armoniosa y coherente con el funcionamiento mismo de la damnatio, el nexum o el oportere ex sponsione, por lo que el mero recurso a la regla del contrarius actus como justificación de la función imprescindible del rito resulta reductiva respecto de la complejidad histórica y jurídica que podría realmente explicar por qué frente a estas figuras la solutio resultaba fundamentalmente identificada con la idea de liberatio.
1.1.2. LA DOCTRINA ROMANISTA SOSTIENE QUE EL CONTENIDO DE LA SOLUTIO, YA ANTES DEL PERIODO CLÁSICO, SE TRANSFORMÓ AL INCLUIR EL SENTIDO DE REALIZACIÓN DEL DÉBITO
De la transformación que sufrió el significado de solutio nos da testimonio Gayo en sus Instituciones al enumerar las causas que producen la extinción de la obligatio. Allí, el jurista nombra en primer lugar a la solutio (Gai. 3, 168), para luego hacer referencia a la solutio per aes et libram (Gai. 173-174) y a la acceptilatio (Gai. 169-170), a las cuales califica como imaginariae.
De lo anterior puede concluirse sin temor a equívocos, por una parte, que para la época de Gayo la solutio había alcanzado plena autonomía frente a las solemnidades que anteriormente le resultaban indispensables para producir sus efectos y, por otra parte, que –como consecuencia lógica de lo anterior– el significado del concepto había adquirido un nuevo cariz, conforme al cual solutio designaba la conducta por medio de la cual se realizaba la actividad prometida al momento del surgimiento de la obligatio y que se condensa en el concepto que hoy denominamos como “prestación debida”. De esta manera, resultó que el significado arcaico que identificaba solutio con liberatio debió integrarse con un sentido más específico que describía la idea de cumplimiento.
La doctrina romanista explica esta transformación o, mejor, integración del concepto de solutio, desde diversas ópticas.
Mayoritariamente11, esta transformación se vincula con el cuadro negocial que se desprende de D. 46, 3, 80, el cual, como ya lo expusimos, no solo explicaría que una solemnidad acompañe en algunos casos a la solutio como una aplicación de la regla del contrarius actus, sino que también permitiría comprender cuáles eran los tipos de contractus existentes para la época de Quinto Mucio. Esto último llevaría a la conclusión conforme a la cual las obligationes nacidas de un acto informal podrían extinguirse ipso iure con la mera realización de la prestación debida despojada de cualquier rito. Todo lo cual permitiría entender que se asistía en Roma a una transformación del panorama negocial, cuyos efectos se reflejaban obviamente en la solutio que se transformaba a la par con el vínculo obligatorio.
Desde otra perspectiva, Solazzi considera espurio el contenido de D. 46, 3, 80 e inexistente la supuesta regla del contrarius actus, lo que lo lleva a defender una tesis diferente, conforme a la cual la transformación del concepto de solutio, en el caso de la solutio per aes et libram, es el resultado del surgimiento de la moneda acuñada, lo que determinó que el acto solemne de pesar el bronce se separara del acto mismo de cumplir; y en el caso de la acceptilatio, la utilización del rito con fines remisorios significó el reconocimiento de efectos a la forma sin la consecuente correspondencia con la sustancia, lo que conllevaría el inicio de un decurso que habría de terminar en el reconocimiento de efectos a la sustancia sin la forma. Dicho recorrido probablemente implicó un periodo de transición, durante el cual tanto la solutio per aes et libram como la acceptilatio tuvieron un rol doble, conforme al cual servían a la vez como cumplimiento solemne de la relación negocial y como rito de remisión de lo debido. La transformación únicamente habría alcanzado su consolidación cuando la forma cesó completamente de servir como pago efectivo, y en este sentido el autor sostiene que ya para la época de la ley Aquilia la acceptilatio se habría consolidado “velut imaginaria solutio”.
Diversa es, también, la explicación que presenta Sebastião Cruz12, quien, proyectando de una manera notoria las categorías de débito y responsabilidad sobre esta materia, sostiene que la solutio debe analizarse en estricta relación con las etapas de evolución de la obligación, puesto que los cambios en la estructura y función de esta última determinaron igualmente una variación en la estructura y función de la solutio.
Por lo tanto, la naturaleza solemne de la solutio en época arcaica puede explicarse con referencia a la estructura y función que tenía la obligación en dicho periodo13, en el que sobresalía la responsabilidad sobre el débito, en donde la primera era fundamentalmente personal e implicaba un ligamen físico del deudor y el débito era principalmente dinerario. Bajo esta perspectiva, la adquisición de plena eficacia extintiva del pago se explicaría, igualmente, por medio de la transformación que sufrieron la estructura y la función de la obligación en época clásica, durante la cual la obligatio pasó a configurarse como un vinculum iuris, que daba lugar al derecho de exigir del deudor una prestación, por lo cual en este momento la solutio pasaría a representar el cumplimiento del debitum14.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva las explicaciones doctrinarias sobre la transformación que sufrió la solutio, al integrar en su significado la idea de cumplimiento de las obligaciones, no toman en consideración la incidencia fundamental que dentro de la misma tuvieron la interacción del solvere con el oportere ex sponsione, en donde se encuentran los primeros gérmenes de un vínculo que, por medio de un juramento, compromete hacia el futuro la conducta del solvens sin exponerlo inmediatamente a una agresión de su status.
Tampoco se estudia el efecto que tuvo en esta transformación la paulatina difusión de la datio informal como mecanismo de circulación del crédito, fenómeno que generó nuevos retos para el sistema jurídico al requerir el ajuste de una disciplina solutoria esencialmente solemne a un contexto evidentemente informal; ni se investigan las repercusiones que en todos estos cambios tuvo la configuración de la condictio (como acción para tutelar la restitución de una suma cierta de dinero) como fórmula que no hace expresa mención a la causa que justificaba el desplazamiento patrimonial, con lo que surgió la necesidad de indagar en el proceso la finalidad negocial de las partes, necesidad antes inexistente porque el rito por sí mismo señalaba su fin (nexum, mancipatio, solutio).
Igualmente se pierde de vista por la doctrina romanista el impacto contundente que tuvo, en la consolidación del concepto de solutio como expresión del cumplimiento sustancial de las obligaciones, el reconocimiento de los negocios consensuales en el marco jurisdiccional definido por la buena fe. Este escenario dio lugar a que la solutio, despojada de cualquier ritual que la consolidara, se tradujera en la conducta, pura y simple, del deudor y que, en consecuencia, la plena eficacia de la misma dependiera exclusivamente de su capacidad para materializar por completo el contenido del oportere ex fide bona.
Todas estas carencias del estado actual de la doctrina romanista justifican la pertinencia del análisis que presentaremos en el segundo capítulo de esta investigación, con el objetivo de contribuir a una compresión de la solutio en la que sea tomada en consideración la complejidad tanto de las instituciones jurídicas como de las circunstancias históricas que fueron determinantes en la construcción del contenido de este concepto en derecho romano.
1.1.3. LA DOCTRINA ROMANISTA DESCRIBE LAS REGLAS DEL DERECHO ROMANO SOBRE EL CUMPLIMIENTO SIGUIENDO PARA SU EXPOSICIÓN LA METODOLOGÍA PROPIA DE LOS CÓDIGOS DECIMONÓNICOS
En general, podemos sostener que la doctrina romanista al ocuparse del cumplimiento analiza, por una parte, los problemas relacionados con el origen y la consolidación del concepto de solutio y, por otra parte, una vez expuesto lo anterior, se concentra en exponer cuáles eran las reglas aplicables en materia de cumplimiento en derecho romano.
Respecto de este último frente de análisis la doctrina, por regla general, elige hacer una exposición de la materia utilizando las mismas categorías que contienen los códigos decimonónicos al regular el pago, es decir, por medio de una división de la materia en sujetos, objeto, tiempo, lugar, imputación y prueba del cumplimiento o solutio.
Resulta entonces evidente que en el estudio de este problema jurídico ha tenido lugar una superposición de la visión moderna en la manera de abordarlo por parte de algunos de los estudiosos del derecho romano, lo cual sesga al intérprete reduciendo las posibilidades de comprender el asunto desde una perspectiva que pueda explicar mejor la institución en su verdadero contexto para, desde allí, adentrarse en un análisis enriquecedor de las fuentes romanas, que rescate su verdadero sentido y, por consiguiente, su utilidad para el derecho contemporáneo.
La desafortunada superposición de la que hablamos conlleva, indefectiblemente, la reducción de las fuentes del derecho romano en materia de cumplimiento a un precedente puramente histórico de las reglas modernas aplicables al pago, y termina por forzarlas a encajar en unas categorías que no necesariamente tenían sentido para los juristas romanos.
Una revisión de la doctrina evidencia una constante preocupación por establecer15 quién debe cumplir16. Sobre este particular, la doctrina resalta en especial que puede cumplir también un tercero, a menos que se esté de frente a obligaciones cuyo contenido exija la realización de una actividad que requiere para su correcta ejecución de las habilidades especiales del deudor17. De manera que la intervención de un tercero produce plena eficacia liberatoria aun cuando el cumplimiento se lleve a cabo sin conocimiento del deudor e incluso en contra de su voluntad18, siempre y cuando el tercero cumpla con plena consciencia de estar pagando un débito ajeno.
En lo que hace al otro extremo subjetivo de la solutio, es decir, en lo relativo al asunto de a quién se debe cumplir, la doctrina19 de manera uniforme sostiene que se debe pagar al acreedor o a su representante legal, procurator o mandatario. Igualmente se resalta que, en este contexto de designación de un tercero, existieron en Roma dos figuras particulares: el adiectus solutionis causa y el adstipulator20.
Respecto al cuándo de la solutio se expone reiterativamente21 que este es un aspecto que puede aparecer fijado por las partes, quienes pudieron haber señalado un término, un plazo o una condición para hacer exigible el cumplimiento del deudor, o este momento puede resultar implícitamente establecido por las circunstancias o por el tipo de prestación22; si el término no se ha fijado ni expresa ni implícitamente se aplica la regla conforme a la cual debe pagarse de inmediato: quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, praesenti die pecunia debetur (D. 41, 1, 41, 1)23.
Por último, queda por hacer referencia a los aspectos que la doctrina romanista destaca en lo que se refiere a dónde debe ejecutarse la prestación. La doctrina empieza por señalar que la solutio debe realizarse en aquel lugar que fue señalado por las partes, o en caso de no haberlo sido, en aquel lugar que la naturaleza de la prestación o las circunstancias del caso permitan determinar24. En algunas obras romanistas25 se otorga especial atención al caso en que el lugar del cumplimiento se encontraba indeterminado. Por último, algunos autores26 se refieren a la situación contraria, en la que el pago debía realizarse en un determinado lugar y por ende procedía la actio de eo quod certo loco27.
Respecto del objeto del cumplimiento se afirma la existencia de las reglas de identidad e indivisibilidad del pago. En este sentido se afirma que el pago debe consistir en la completa y exacta prestación de aquello que es debido28.
Como consecuencia de lo anterior se deriva, en primer lugar, que el acreedor no estaba obligado a recibir nada diferente de aquello que era exactamente debido, aunque, mediando la voluntad de este, los romanos reconocieron eficacia liberatoria29 al aliud pro alio solvere o datio in solutum. En segundo lugar, no estaba obligado a recibir sino la prestación entera, aunque también a este respecto esta regla fue atemperada con la figura del beneficium competentiae, la cual permitía que determinados deudores30 no pudieran ser condenados más allá del límite de sus posibilidades económicas, esto con el objeto de evitar la ejecución y su consecuente infamia.
Como se ve, el problema del cumplimiento en derecho romano, y en particular de las reglas que operaban en su aplicación práctica, se analiza desde una visión completamente moderna, echando mano, se reitera, de las categorías que los códigos decimonónicos utilizaron para regular la materia.
Dudamos mucho de que un sesgo tal en el análisis de un problema en derecho romano pueda arrojar resultados novedosos y enriquecedores que ayuden al jurista contemporáneo a comprender con una visión más integral los problemas que surgen en la actualidad en esta materia dentro del ámbito del derecho privado, respecto del cual, estamos convencidos, el derecho romano representa mucho más que un mero referente histórico31.