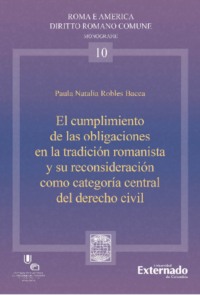Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil», sayfa 4
1.2.4. LA CUESTIÓN ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA QUE HA DE ATRIBUIRSE AL CUMPLIMIENTO HA DESATADO UN DEBATE DOCTRINAL SOBRE LA RELEVANCIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EN ESTE ACTO
En el ámbito del cumplimiento la cuestión más debatida por la doctrina civilista moderna ha sido, sin duda, la determinación de su naturaleza jurídica. El tema resulta tan discutido porque sigue siendo dudoso el rol que puede atribuirse a la voluntad de las partes dentro del acto de cumplir.
El debate se centra, entonces, en determinar si el cumplimiento, como supuesto de hecho normativo, es un hecho, un acto o un negocio jurídico.
La doctrina que entiende que la naturaleza jurídica del pago es la de un negocio jurídico señala que el núcleo de la misma radica en la consideración según la cual la producción de los efectos propios del pago necesita, además de la ejecución de la prestación, la concurrencia de una voluntad dirigida a alcanzar la extinción de la obligación, con la consecuente liberación del deudor.
Un gran número de autores, tanto en Europa como en América Latina, adhieren a esta tesis, aunque entre ellos no existe una postura uniforme, pues para un sector, especialmente en Francia, el pago es un contrato o convención94, mientras que para otros se trata de un negocio jurídico unilateral. Quienes entienden al pago como una convención sostienen que la validez y eficacia95 del mismo está sometida a la existencia de un acuerdo entre el accipiens, quien recibe la prestación con una voluntad dirigida a aceptarla como cumplimiento de una obligación, y el solvens, quien ejecuta la prestación a su cargo acompañándola de una voluntad encaminada a destinar su conducta a la extinción de su obligación. Entre las razones más alegadas para defender esta tesis se encuentra la de que la voluntad de las partes es necesaria por el efecto jurídico que el pago produce, puesto que implica la extinción de un derecho del acreedor, quien, por lo tanto, al recibir la prestación estaría disponiendo del mismo, por lo que su voluntad resultaría necesaria. En lo que hace al deudor, su conducta de cumplimiento conlleva la intención, jurídicamente relevante, de extinguir el vínculo que sobre él pesa para alcanzar su liberación96.
Otro de los argumentos más antiguos de esta tesis ahonda sus raíces en un principio de la doctrina alemana del ochocientos, conforme al cual toda atribución patrimonial debe corresponder a una causa y a una voluntad directa y actual. Siendo el cumplimiento una atribución patrimonial con un objetivo determinado debe, entonces, estar sustentado en una voluntad directa y actual. A la misma conclusión llegaron los franceses, quienes defendieron que el carácter traslativo del pago (solvere est alienare) exigía una convención, pues no puede haber transferencia de la propiedad sin el consentimiento de adquirente y enajenante97.
No obstante, los partidarios de esta tesis se han visto obligados a utilizar argumentos, diríamos, reforzados para sostenerla frente a algunos vacíos que resultan bastante obvios. Así, por ejemplo, se admite que la voluntad de la que disponen las partes del pago no tiene los mismos alcances que aquella de la que gozan al momento de dar nacimiento a una obligación, puesto que es innegable que dicha libertad se encuentra limitada por la existencia de los mecanismos de la ejecución forzada y el pago por consignación. Sin embargo, consideran que sigue habiendo un espacio para ejercer la autonomía privada, aun cuando sea menor, pues la libertad de las partes no se encuentra eliminada sino reducida, y ello no es un argumento suficiente para considerar que el pago no tenga naturaleza convencional98. Así mismo, defienden la presencia de la voluntad dentro del acto de pagar en aquellos casos en los que no media, aparentemente, un acuerdo entre las partes al momento de la ejecución, como cuando se trata del cumplimiento de obligaciones negativas. En estas hipótesis se suele sostener que existe una voluntad tácita entre las partes que se presume mientras que la abstención no sea controvertida, al paso que otros autores llegan a admitir que, excepcionalmente, en estos casos no se reúnen los elementos que requiere la existencia de un negocio jurídico99.
Como lo anunciamos precedentemente, dentro de las teorías que defienden la naturaleza negocial del cumplimiento existe una vertiente que sostiene que el pago es un negocio jurídico unilateral, y no un contrato. En este contexto, se considera que la voluntad del acreedor es irrelevante para integrar el cumplimiento y sus efectos, por lo que se sostiene que en aquellos casos en que es necesaria la cooperación del acreedor esta resulta ser únicamente “el sustento psíquico de un comportamiento necesario para la producción del resultado de la prestación”100.
Uno de los principales exponentes de esta teoría es el italiano Giuseppe Andreoli101, quien, partiendo de la base de que el cumplimiento es la actuación del contenido de la obligación, defiende que un comportamiento humano no dirigido consciente y voluntariamente no puede ser considerado actuación de dicho contenido. Por lo tanto, se parte de una base mínima de voluntariedad que debe acompañar la conducta de cumplir, y a la que él denomina animus praestandi. Adicionalmente, para integrar cabalmente el supuesto de hecho del pago resulta indispensable la voluntad de cumplir con la obligación, de actuar el contenido de la relación obligatoria, o lo que es lo mismo, el animus solvendi102. Por lo tanto, el cumplimiento es un negocio jurídico unilateral, pues “para integrar la figura del cumplimiento no es necesaria una voluntad negocial del acreedor, que esté en el mismo plano de la voluntad de cumplimiento del deudor, y que concurra, así, a conformar con esta una síntesis calificable como negocio bilateral”. El autor no considera que pueda llegarse a una conclusión distinta, ni siquiera en la hipótesis en la que el acreedor manifiesta su conformidad respecto de cierta prestación por considerarla ajustada al contenido de la obligación, pues acá lo único que se produce es una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que corresponde al acreedor probar la conformidad de la prestación y no ya al deudor, mas no una bilateralidad en el acto negocial de cumplimiento. Otra hipótesis dudosa, y que el autor considera resuelta, es aquella en la que el acreedor manifiesta su voluntad de que una determinada prestación valga como cumplimiento, aunque no corresponda exactamente al contenido de la obligación por el hecho de tener vicios. En este último caso habría un negocio jurídico extintivo que está a mitad de camino entre la datio in solutum y el cumplimiento.
De otra parte, las teorías negociales del cumplimiento han sido blanco de agudas críticas que buscan demostrar que el pago es un ámbito en el cual la autonomía privada no juega ningún rol. Así, la naturaleza convencional se ha controvertido al sostener la irrelevancia de la voluntad del acreedor en el ámbito del cumplimiento, puesto que solo puede defenderse la naturaleza convencional del pago si se demuestra que la voluntad del acreedor es indispensable en todos los casos para alcanzar la extinción del vínculo.
En este contexto consideramos relevante, por lo perspicuo de su análisis, la posición de Nicole Catala103, quien empieza por sostener que es necesario distinguir el pago stricto sensu de los actos que le son accesorios. Dentro de estos últimos, algunos alteran notablemente aspectos fundamentales del mismo, como el caso del pago por un tercero o la dación en pago. Otros actos, tales como la individualización de la cosa en las obligaciones alternativas o de género, tienen un peso distinto y constituyen “etapas en el camino de la extinción de la obligación”. Algunas veces un acto de voluntad “se intercala […] entre la ejecución y la extinción del vínculo obligatorio”, como en el caso de la imputación del pago a aquella deuda que el deudor o, en su defecto, el acreedor determine. Finalmente, hay actos posteriores al pago destinados a demostrar su existencia, probándolo por medio de un acuerdo de voluntades que reconoce la realidad de su realización. Todas estas operaciones, según la autora, no hacen parte de la esencia del pago stricto sensu, puesto que ninguno de ellos provoca directamente la extinción del vínculo104.
Así, una vez aislado el pago de aquellos actos, convencionales o no, que lo pueden acompañar, la autora concluye que respecto del mismo la voluntad del acreedor no es indispensable para alcanzar el efecto extintivo, puesto que su participación es requerida, en ocasiones, para la ejecución y no para alcanzar la extinción de la obligación, ya que esta última puede alcanzarse, incluso, contra la voluntad del acreedor, como lo demuestra el caso del pago por consignación. En aquellos casos en los que la voluntad jurídica del acreedor es requerida, como en la ejecución de las obligaciones de dar, lo es para alcanzar la transmisión de un derecho, no para extinguir la obligación, y en todo caso el acreedor no es libre de aceptar o rehusar la prestación, puesto que se impone el derecho del deudor a la liberación, so pena de incurrir en mora accipiendi. De manera que en este último caso estamos, en realidad, frente a una convención translaticia y no extintiva de la obligación.
En conclusión, para la autora el intento de los defensores de las tesis voluntaristas ha sido vano, pues resultan artificiosos los argumentos que pretenden demostrar la necesidad de la voluntad del acreedor para alcanzar la extinción de la obligación, cuando se ve a todas luces que dicho objetivo se alcanza aun en contra de su voluntad. Debe, más bien, comprenderse en su debido contexto la colaboración del acreedor, cuando ella resulta necesaria, puesto que dicha colaboración, para la autora, es puramente material, no jurídica, y se da en el ámbito de los actos accesorios, en el sentido de ser necesaria, como arriba lo dijimos, para la ejecución de la obligación pero no para la extinción de la misma105.
Por otra parte, las teorías negociales que defienden su carácter unilateral también han sido duramente criticadas pues se considera infundada tanto la necesidad del animus praestandi como la del animus solvendi para integrar el supuesto de hecho del cumplimiento. De manera que, “la actividad no voluntaria del deudor, si resulta congruente con el contenido de la obligación, constituye cumplimiento […] [A]l ordenamiento jurídico no puede interesarle el porqué un particular se ajuste a este”106. Dicha consideración resulta aplicable con indiferencia de si se está frente a una obligación positiva o negativa, de hacer o de dar107. Se afirma, también, que la idea de una voluntad en el deudor, al menos tácita, dirigida a que la prestación sea encaminada al acreedor a título de pago es muy artificiosa puesto que la misma implicaría el análisis de las circunstancias del caso, lo que en últimas no sería más que verificar que en la práctica las circunstancias objetivas del pago se encuentran reunidas108.
En últimas, se defiende la idea de que “sólo […] la existencia del débito es presupuesto necesario y suficiente para la validez del pago y no la existencia de una intención extintiva”109, así como de que la extinción de la obligación se alcanza, exclusivamente, por virtud de la realización objetiva de la prestación que produce la satisfacción de los intereses del acreedor. Todo lo cual desemboca en los postulados de la teoría del pago como hecho jurídico (o acto jurídico en sentido estricto)110. De conformidad con esta tesis, el cumplimiento extingue la obligación por medio de su ejecución, y en esa medida solo dos son sus elementos esenciales: primero, una obligación preexistente, que justifica jurídicamente la prestación del deudor, y segundo, una prestación conforme al objeto de la obligación, que produce en el acreedor la satisfacción que el ordenamiento jurídico exige para extinguir la obligación. Con el cumplimiento, el acreedor alcanza la ventaja que legítimamente pretendía y al mismo tiempo el deudor extingue su deuda y se libera, por lo tanto, “la ejecución por parte del deudor suprime simultáneamente las dos faces del vínculo obligatorio, el débito y el crédito”111.
A lo anterior se suma como argumento el hecho de que las figuras del cumplimiento forzado y el pago por un tercero se han considerado manifestaciones del ordenamiento jurídico que aprueban la producción de los efectos propios del cumplimiento, prescindiendo no solo de la voluntad del deudor, sino de toda actividad suya112.
A esta última teoría se le ha criticado el hecho de dejar sin contenido el rol del deudor en la actuación de la relación obligatoria. Por ello una parte de la doctrina, favorable a una activa participación del deudor en el cumplimiento, reivindica el papel que en esta área tiene la buena fe y, en particular, la diligencia. Se considera, así, que por razones de coherencia resulta indiscutible que la calificación de un supuesto de hecho como cumplimiento requiere de una participación consciente del deudor113.
La teoría del pago como hecho jurídico (o acto jurídico en sentido estricto) ha sido defendida principalmente en Italia, en donde el artículo 1191 c.c. de 1942 eliminó la exigencia de capacidad en el solvens que estaba prevista por el artículo 1240 c.c. de 1865, lo cual ha sido entendido por la doctrina como una manifestación del legislador en contra de atribuir al cumplimiento una naturaleza negocial114. Sin embargo, en Francia, donde la arrolladora mayoría de la doctrina defiende la naturaleza convencional del pago, hay autores que han criticado fuertemente dicha postura y, con sólidos argumentos, han defendido que debe ser catalogado como hecho jurídico115.
Existe una tercera propuesta conforme a la cual el cumplimiento, desde una perspectiva funcional116, es un acto debido puesto que el deudor al cumplir está dando observancia a los dictados de una obligación que pesa sobre su cabeza sin que pueda serle reconocida una libertad de hacer o no lo que se le manda, pues en caso de abstenerse de cumplir el ordenamiento jurídico procederá a utilizar en su contra la fuerza coercitiva propia del proceso ejecutivo. Desde esta perspectiva, existe un nexo inescindible entre la obligación que grava al deudor y el cumplimiento, de manera que el efecto extintivo de la obligación depende de la concreta realización del programa obligatorio: “el efecto extintivo es la necesaria consecuencia de ley, y diremos casi natural, de aquel elemento real representado por la ejecución de la prestación debida”117. Para esta teoría el cumplimiento se define como acto extintivo con carácter real, pues su efecto liberatorio tiene como causa aquel hecho que traduce en la realidad la prestación debida. En general, esta última teoría cuenta con una amplia aceptación118, que resulta del hecho de haber sido entendida por la doctrina como compatible con otras perspectivas de la naturaleza jurídica, pues el hecho de atribuir funcionalmente una categoría al cumplimiento no excluye que la misma pueda coincidir con otra caracterización desde el punto de vista estructural119.
Finalmente, queda por referir un grupo de autores120 que, con diversas propuestas, han defendido una tercera vía en lo que hace a la determinación de la naturaleza jurídica del cumplimiento. Así, se considera, en términos generales, que tanto las teorías negociales como aquellas que rechazan toda participación de la voluntad de las partes en el pago resultan demasiado rígidas y por lo mismo se muestran incapaces de explicar las complejidades que pueden presentarse dentro de esta materia. Ambas conllevan la aniquilación del análisis de las peculiaridades propias de los hechos que integran el cumplimiento, así como de la conexión de este con la obligación, puesto que presentan al pago bien como un esquema negocial más121, bien como mero supuesto de hecho que implica la participación del hombre pero cuyos efectos jurídicos se encuentran plenamente preestablecidos por el ordenamiento jurídico.
En esta línea encontramos, por ejemplo, la obra de Corrado Chessa, quien defiende la llamada teoría de la variabilidad, la cual hace parte de “una tercera corriente […] la cual, aun cuando atribuyendo al cumplimiento los caracteres del acto debido, no excluye que en algunos casos la estructura del pago pueda coincidir con aquella del negocio”122. Tales casos serían principalmente: el cumplimiento de un pactum de contrahendo; la elección en las obligaciones alternativas y la determinación de la cosa que se debe en las obligaciones de género; y, en la imputación del pago, cuando el deudor señala cuál de las varias deudas que tiene respecto del mismo acreedor quiere pagar. Así, el autor se aparta de las teorías que atribuyen al cumplimiento una “naturaleza constante e inmutable”, para alinearse con quienes consideran que en el cumplimiento, si bien hay un núcleo mínimo que coincide con la existencia de un comportamiento humano y de una causa solvendi, lo cierto es que el cumplimiento no tiene una naturaleza jurídica rígida, pues la actuación del contenido de la obligación en ocasiones es una mera actividad material, a veces es un acto jurídico en sentido estricto y a veces, también, puede calificársele de negocio jurídico123.
Cabe asimismo hacer mención al trabajo de Thomas Le Gueut, quien aborda el tema del cumplimiento con una visión crítica acerca de la manera como la doctrina francesa ha estudiado el tema. Desde su perspectiva, pese a que la definición francesa clásica de cumplimiento (cumplimiento es la extinción de la obligación por su ejecución voluntaria) evidencia la naturaleza dualista del concepto, como modo de ejecución y de extinción de la obligación, es, indiscutiblemente, una definición que trata el concepto como una noción unitaria. Esto conlleva el problema de que la misma no se ajusta a los diferentes usos que el legislador hace del concepto. Así, por ejemplo, el artículo 1234 c.c. francés de 1804 preveía al pago como primera causa de extinción de las obligaciones, la definición clásica se ajustaba perfectamente con tal norma. Sin embargo, ante el contenido de normas como la del artículo 1248 c.c. de 1804, que establecía que los gastos del cumplimiento son a cargo del deudor, se puede notar, según el autor, que para la aplicación de esta disposición poco importaría si la ejecución realizada por el deudor extingue o no la obligación. Por lo tanto, en la primera norma el código toma en consideración tanto la ejecución como la extinción de la obligación, mientras que en la segunda solo considera la ejecución. Por lo anterior, el autor defiende la propuesta de una concepción dualista del cumplimiento, por oposición a aquella monista que mayoritariamente defiende la doctrina de su nación124.
Le Gueut sostiene que “la concepción dualista del pago invita a distinguir dos nociones concéntricas del mismo. El pago ejecutivo correspondiente a la ejecución o los actos de ejecución de la obligación, y el pago extintivo correspondiente a la ejecución regular de la obligación que produce la extinción de esta última”125.
El pago ejecutivo es el conjunto de actos de ejecución de una obligación, cuya naturaleza varía en función del objeto de la obligación que es su causa y cuya calificación jurídica no corresponde a un grado superior respecto del pago extintivo. Por su parte, pago extintivo es “la ejecución regular de la obligación que entraña la extinción de esta última”126, y dicha extinción es el resultado lógico del hecho de que una obligación regularmente ejecutada resulta sin objeto, pues el mismo se encuentra efectivamente realizado.
En lo que hace a la naturaleza jurídica, la propuesta de Le Gueut, inspirada por las conclusiones del trabajo de Catala, defiende que el pago ejecutivo presenta indefectiblemente una naturaleza jurídica variable, mientras que el pago extintivo es invariablemente un hecho jurídico. Lo anterior sin perder de vista que ambas caras del cumplimiento tienen la misma importancia, por lo que no es aconsejable defender una jerarquía entre las mismas127.
Como puede verse, el asunto sobre la naturaleza jurídica del cumplimiento está lleno de diferencias entre los doctrinantes, y después de casi un siglo de discusiones al respecto el tema continúa abierto, pues la última palabra no le corresponde a ninguna de las teorías hasta el momento expuestas. Sin embargo, y aunque se trata del asunto al que la civilística moderna le ha dedicado más tiempo, lo cierto es que, como lo hemos venido demostrando, muchos otros aspectos del cumplimiento, tal vez incluso más relevantes teórica y prácticamente, han sido descuidados, y, especialmente se ha perdido de vista el asunto relativo a la valoración misma de la conducta en la que se traduce el cumplimiento, con el objetivo de establecer si la misma puede ser considerada o no como tal. Desde nuestra perspectiva, las relaciones establecidas entre cumplimiento y obligación en términos de mera causalidad; el alcance algo confuso de la figura; los elementos valorativos que la doctrina suele utilizar –muy formalistas, según nuestra opinión–, así como el exceso de atención concedido al asunto de su naturaleza jurídica, han determinado que el estudio doctrinal de nuestra materia no haya generado un espacio de discusión y análisis de las problemáticas sustanciales que le son propias, y en particular que no se haya desarrollado un estudio profundo acerca de la valoración del cumplimiento en términos que superen las coordenadas de la exactitud emanada de la verificación de dónde, cuándo y entre quiénes debe tener lugar el cumplimiento. Veamos ahora cuál es el panorama del tratamiento normativo de la materia.