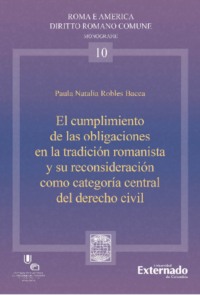Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil», sayfa 3
1.2. STATU QUO DE LA DOCTRINA CIVILISTA MODERNA EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Del análisis de las obras de varios civilistas en Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil32 y Colombia es posible constatar que el cumplimiento de las obligaciones es estudiado fundamentalmente como modo de extinción de las obligaciones, sin que en la gran mayoría de los casos le sea dedicado a la categoría un análisis que sea coherente con el valor que la misma ostenta por ser la realización del contenido de la obligación.
De esta manera, puede notarse que la doctrina moderna analiza superficialmente problemas tales como el objeto del cumplimiento, la relación existente entre este último y la obligación o el alcance del concepto, centrando su atención en estudiar, desde un punto de vista formal y dogmático, temas como la determinación de la naturaleza jurídica de la figura, y desde una perspectiva exegética, la descripción de las condiciones de exactitud en las que el cumplimiento debe tener lugar.
1.2.1. LA RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIÓN
Dentro de la tradición jurídica asentada con el código civil francés, la obligación se considera como el efecto de alguna de las fuentes de las que emana (contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley), y a su vez de ella se desprenden como efectos el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento y el deber de prestación en cabeza del deudor. El cumplimiento de dicha prestación se estudia, aparte, en el contexto de los modos de extinción de las obligaciones, y de él se consideran como sus efectos la liberación del deudor y la extinción de la obligación33.
La construcción de una relación en términos de causalidad entre fuente, obligación, prestación, cumplimiento y extinción puede encontrarse claramente en Pothier, quien sostiene en su Tratado de las obligaciones que el efecto de las obligaciones, respecto del deudor, es el deber de prestación, y respecto del acreedor, facultarlo para perseguir su crédito en juicio34. Al tratar de los efectos del pago (payment), sostiene que son extinguir la obligación y liberar al deudor del vínculo obligacional35.
En este caso la obra de Pothier reviste una gran importancia, puesto que ella representó un giro fundamental en la utilización de la categoría de obligación como categoría general, y fijó un modo de comprender las relaciones entre contrato, obligación y prestación que influenció notablemente la tradición jurídica continental36. Así, Pothier hizo un análisis extenso y profundo de argumentos tales como la esencia de la obligación y la individualización de sus efectos. Ello significó, en lo que hace a la esencia, centrar la atención en las causas que dan origen a la obligación, de entre las cuales resaltaba, sin más, el contrato. En lo que hace a los efectos de las obligaciones, Pothier puso el acento en la prestación debida y sus posibles contenidos, agrupados en las tres conocidas categorías de dar, hacer y no hacer, y en los daños e intereses que se derivan del incumplimiento37. En lo que hace al cumplimiento, desde esta perspectiva, se concretan sus efectos en la liberación del deudor y la extinción del vínculo obligatorio; su análisis se difiere al capítulo destinado a los modos de extinción de las obligaciones, el cual se limita a describir las condiciones subjetivas, objetivas y modales en las que el cumplimiento ha de encuadrarse.
Por regla general, una notoria mayoría de la doctrina aborda las relaciones entre contrato, obligación, prestación y cumplimiento en estos términos –es decir, en términos de causalidad–. Con ello se pierde la posibilidad de comprender en toda su complejidad la relación de contexto e interdependencia que existe entre estas categorías.
En Francia se presenta el ejemplo más notable de esta tendencia. Allí la doctrina es fundamentalmente unívoca en la comprensión del cumplimiento como tema desligado de la vida de la obligación, así como del contrato, por lo que resulta estudiado meramente como medio de extinción de la obligación.
La doctrina francesa definió el cumplimiento clásicamente38 como la extinción de la obligación por medio de su ejecución voluntaria. A la luz de esta definición puede notarse que la relación entre cumplimiento y obligación se establece en dos sentidos: como modo de extinción y como mecanismo de ejecución.
El establecimiento de dicha relación se remonta, como ya lo sostuvimos, a la obra de Pothier, y a partir de él dicho estado de cosas se consolidó tanto en la estructura del Code civil como en las posturas doctrinarias de los dos últimos siglos39. En el siglo XIX la doctrina francesa describió el cumplimiento como ejecución de la obligación, resaltando como nota característica el efecto que este produce, esto es, la extinción de la misma. Otros autores de este periodo resaltaron del cumplimiento el hecho de ser el modo más normal, natural de extinción de la obligación40. Durante el siglo XX41, la situación no hizo más que sedimentarse y, pese a que algunos autores incluyeron en sus obras al cumplimiento dentro de un capítulo dedicado a la ejecución de la obligación, lo cierto es que la visión del mismo como mecanismo de extinción de las obligaciones se mantuvo con fuerza. Lo cual, sin duda, continúa caracterizando a las obras de derecho civil contemporáneo42, las cuales dedican la mayor parte de su energía, en esta materia, a describir y tomar partido en la discusión acerca de la naturaleza jurídica del cumplimiento.
En Italia, si bien los autores coinciden con los franceses en destacar que el cumplimiento produce la extinción de la obligación y en que “il modo normale di estinzione dovrebbe essere l’adempimento da parte dell’obbligato”43, también cabe resaltar que muchas obras van más allá en el análisis de la relación entre obligación y cumplimiento, puesto que el cumplimiento se considera mayoritariamente44 como la actuación de la relación obligatoria, esto último implica una percepción distinta de la relación entre obligación y cumplimiento. Desde esta perspectiva se abren posibilidades para comprender el cumplimiento como materialización social, económica y jurídica de un ‘programa obligacional’, que de otra manera no habría tenido más que una existencia potencial, por lo que el cumplimiento le permite alcanzar trascendencia, proyección y concreción.
De manera que la doctrina italiana encuentra un sobresaliente interés por determinar en qué consiste el contenido de la obligación cuya realización integral le corresponde al deudor. Una tesis defiende que el contenido de la obligación se traduce en el resultado de la prestación, por lo que la actividad del deudor se podría considerar una de las vías disponibles para alcanzar el resultado previsto, junto con la ejecución forzada y el cumplimiento de un tercero, los cuales quedarían, todos, abarcados por la categoría de cumplimiento.
Según otra tesis, el contenido de la obligación se concreta en la prestación considerada como actividad personal del deudor, por lo que el cumplimiento solo puede abarcar, como concepto, la ejecución espontánea del deudor mismo, lo cual conduce a incluir dentro de la categoría la oferta de cumplimiento cuando el acreedor se rehúsa a recibir.
Cabe resaltar que, con independencia de la tesis a la que se adhiera, lo cierto es que en Italia la doctrina percibe que el cumplimiento tiene una función activa, tanto en la consecución del resultado esperado con el surgimiento de la obligación como en la realización de la prestación que se materializa en una conducta del deudor. Por lo que hay quienes resaltan que “[c]uando el cumplimiento produce la realización del derecho del acreedor, este no puede ser considerado simplemente como causa de extinción, sino, siempre, como causa de actuación de aquel derecho”45.
Por último, es relevante mencionar a la doctrina latinoamericana46, la cual, en este punto en particular, se encuentra notoriamente unificada y, además, alineada con la doctrina francesa, por lo que es muy frecuente encontrar que se sostenga que “la liberación del deudor, producida por la extinción de la obligación con respecto a su acreedor, se opera generalmente por la ejecución de la prestación, esto es por la solución o pago efectivo que el deudor hace de aquello a que se obligó”47, y en la misma línea se suele encontrar en las obras de derecho civil que se considera al pago como efecto de las obligaciones y/o modo de extinción de las mismas48.
Sin embargo, existen algunas obras que analizan desde una perspectiva diferente el asunto49, y resaltan, en consecuencia, el rol activo del cumplimiento en la vida de la obligación, más que su participación en la muerte de la misma, poniendo de presente que, conforme a una lógica correcta, el cumplimiento debería estudiarse en el contexto del primer escenario, y que los códigos lo regulan como modo de extinción porque esa es una de sus consecuencias prácticas, sin que por ello deba perderse de vista cuál es su rol trascendental50. En este sentido se sostiene, por ejemplo, que “el pago ostenta dos funciones inseparablemente unidas: en la medida que cumple con la prestación, extingue el vínculo obligacional […] [P]ensamos que no puede separarse la vida de la obligación, en cuanto cumplimiento, de la extinción que se va produciendo con éste […] [E]l pago es la perfecta consumación del ciclo obligacional, de la vida jurídica de la obligación”51. Igualmente, existen autores que consideran que “mucho más que ser una entre las modalidades de extinción, el pago representa el telos de la dinámica obligacional, el punto a partir del cual la obligación, entendida dinámicamente, se estructura y es interpretada”52.
1.2.2. ALCANCE DEL CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
El análisis del status quo de la doctrina revela que, expresa o tácitamente, las obras de derecho civil se plantean cuestionamientos acerca del alcance que tiene el cumplimiento, es decir, acerca de si los temas relacionados con la dación en pago, el pago con subrogación, la ejecución forzada, el pago por consignación, el pago de lo no debido o el pago con cesión de bienes pueden ser abarcados o no por el cumplimiento como categoría.
Decimos que tácitamente porque, en muchos casos, los doctrinantes se limitan a utilizar un método analítico y, en consecuencia, reproducen en sus obras, sin más, el catálogo de materias que sobre este punto contienen los códigos civiles, con lo cual acogen el alcance más o menos restringido del concepto que prevea el legislador, sin analizarlo críticamente.
Otras obras se plantean expresamente la cuestión53, y en ellas sus autores, para establecer si una figura puede calificarse como cumplimiento, definen los límites de la categoría en función de si se alcanza la satisfacción del acreedor; o de si ha sido el deudor mismo con una conducta propia quien ha realizado la prestación; o de si se ha tratado de un acto voluntario; o de si se logra la extinción de la obligación y la liberación del deudor.
En Francia, como ya lo dijimos, se define clásicamente al cumplimiento como la extinción de la obligación por medio de su ejecución voluntaria. Allí son las obras más modernas54 las que resaltaron con énfasis el elemento de la voluntariedad como característico de la figura. Dicho énfasis produjo una división entre los doctrinantes en lo que hace a la determinación del alcance del cumplimiento. Para algunos conlleva la exclusión de la ejecución forzada de la categoría. Para otros, al entender al cumplimiento como ejecución, lo que se produce es una subdivisión del concepto en dos especies: ejecución forzada y ejecución voluntaria55.
Como puede verse, el carácter voluntario de la ejecución poco ha servido para fijar el alcance del concepto, pese a que hoy constituya un elemento incontrovertible de la definición de cumplimiento56 en Francia.
En Italia, la determinación del alcance del concepto de cumplimiento ha estado marcada por el debate doctrinario acerca de cuál sea el contenido de la obligación, puesto que para un importante número de doctrinantes el cumplimiento es la actuación de dicho contenido57. En este contexto existen tres posturas. Una primera tesis sostiene que el contenido de la obligación se concreta en el comportamiento que el deudor debe observar y, en consecuencia, la realización del resultado útil para el acreedor no resulta un elemento determinante del concepto. La teoría opuesta sostiene que el contenido de la obligación se concentra en el objeto de la misma, es decir, en el bien debido sobre el cual se proyectan, como las dos caras de una misma moneda, los derechos del acreedor y los deberes del deudor, razón por la cual se defiende la existencia de una perfecta correspondencia entre el lado pasivo y el lado activo de las obligaciones58.
Finalmente, existe una postura intermedia conforme a la cual no puede verificarse una perfecta correspondencia entre la posición del acreedor y aquella del deudor, y más bien deben considerarse situadas en planos diversos. Por lo que se defiende que el objeto del derecho de crédito se radica en la cosa o hecho debido, pero a este no puede referirse exclusivamente la obligación del deudor, la cual versa sobre la prestación como su actividad personal59.
Debemos poner de presente que solo algunos doctrinantes italianos participan de este debate, por lo que en muchas otras obras el alcance del cumplimiento no resulta analizado sino que, simplemente, se acoge una definición de cumplimiento, bien como actuación de la relación obligatoria60, bien como ejecución exacta de la prestación debida61, para luego pasar a tratar los temas relativos al cumplimiento, siguiendo el catálogo de materias del código civil.
En Latinoamérica, la doctrina chilena, colombiana y argentina acogen la definición de cumplimiento contenida en los respectivos códigos civiles62. En el caso de la doctrina chilena y colombiana63, el alcance del concepto de cumplimiento solo puede deducirse del catálogo de materias que los autores incluyen en el capítulo dedicado, dentro de sus obras, al cumplimiento, el cual coincide, por regla general, con el catálogo de materias desarrollado por los códigos civiles al regular el asunto. De manera que el pago por consignación, el pago con subrogación, la cesión de bienes y el beneficio de competencia son figuras abarcadas por el concepto de pago.
En Argentina existe una marcada tendencia de la doctrina a clasificar los modos de extinción de las obligaciones, de la cual pudimos deducir que en este país la satisfacción del acreedor es un elemento definitorio del cumplimiento, puesto que es una característica de la figura que siempre resulta enfatizada, aun cuando se reconoce que no es el único mecanismo que permite alcanzar dicha satisfacción64.
En el caso de Brasil, ni el código civil de 1916 ni el de 2002 contienen una definición de cumplimiento que haya podido servir de base a la doctrina civilista para fijar el alcance del concepto en cuestión. Podemos sostener, sin embargo, que un importante sector de la doctrina65 acoge la definición de Clóvis Beviláqua66 conforme a la cual pago es la ejecución voluntaria, espontánea o solicitada, de la prestación. Desde esta perspectiva se considera por la doctrina brasileña que hay cumplimiento:
… tanto cuando el deudor realiza espontáneamente la prestación, como cuando voluntariamente paga después de haber sido interpelado, notificado o incluso condenado a pagar en proceso de conocimiento. También hay cumplimiento cuando en proceso ejecutivo el deudor decide realizar la prestación. Deja de considerarse cumplimiento la realización coactiva de la prestación a través de los medios propios del proceso ejecutivo, puesto que en este último evento ya no estamos en presencia de una ejecución voluntaria67.
En el contexto de la doctrina brasileña consideramos importante resaltar el análisis que, en este punto en particular, ha realizado Ferreira68, quien pone de presente que el cumplimiento puede ser analizado desde tres perspectivas: el deber de prestación (acto o conjunto de actos que materializan la prestación), la satisfacción de los intereses del acreedor y la liberación del deudor. Cada uno de estos aspectos, en la fase de ejecución de la obligación, puede correr suertes distintas. Por lo que el autor resalta que no es posible fijar una visión unitaria del cumplimiento, es decir, hacerlo “por medio de un único elemento unificador como el acto de realizar la prestación, o el acto de satisfacer al acreedor, o el acto que libera al deudor”69. Así, por ejemplo, en lo que hace a la satisfacción de los intereses del acreedor se resalta que dicha satisfacción es el genérico telos obligacional, y por ello constituye el punto de referencia de cualquier análisis finalístico de la obligación. De ahí que, con frecuencia, el cumplimiento resulte materialmente equiparado a la satisfacción de dichos intereses, aunque en realidad se trata de aspectos diversos que no necesariamente están siempre juntos, como podría ocurrir en aquellos casos en los que, habiendo formalmente un cumplimiento, los intereses del acreedor resultan defraudados70.
La misma conclusión se puede alcanzar en lo que hace a la liberación del deudor, la cual se alcanza como efecto normal de haberse realizado la función de la obligación cumplida, sin que pueda sostenerse que, indefectiblemente, será así. Tal es el caso del pago hecho por un tercero donde, pese a haber cumplimiento, el deudor no se libera sino que, al contrario, continúa obligado respecto del tercero a quien se le transmite la titularidad del crédito.
Si se comprende a la obligación desde una perspectiva simple, conforme a la cual ella resulta ser un nexo entre el derecho de crédito y el deber de débito, resulta adecuado entender el pago como una mera realización de la prestación. Sin embargo, cuando se comprende la obligación en la plenitud de su complejidad resulta claro que el cumplimiento no es sencillamente el acto de alguien, destinado a la extinción de un vínculo, sino un acto (o conjunto de actos) con contenido teleológico finalístico, cuyo fin no es exclusivamente la satisfacción de los intereses de una de las partes ni se encuentra vinculado exclusivamente a la prestación.
Podemos, finalmente, concluir que la cuestión relativa a cuál sea el alcance del cumplimiento como categoría ha sido estudiada marginalmente por la doctrina contemporánea, por lo que en este punto estamos lejos de encontrar, al menos, una tendencia, puesto que se percibe como un tanto arbitraria la elección de tratar o no, dentro del contexto del pago, aquellas figuras respecto de las que no se sabe bien cuál es su lugar en el universo de los modos de extinción (dación en pago, pago con subrogación, ejecución forzada, pago por consignación, pago de lo no debido o pago con cesión de bienes), ello, según creemos, como consecuencia del variado panorama de definiciones doctrinales de cumplimiento, en donde algunos autores resaltan puntos que otros relegan para caracterizar a la figura y encontrar la diferencia específica que le otorgue un espacio particular dentro del género próximo al que pertenece. Como ya lo advertimos arriba, unos tienden a enfatizar el fin del cumplimiento, el cual, por lo demás, se considera que es exclusivamente la satisfacción del acreedor; otros enfatizan el carácter voluntario o espontáneo del acto; otros enfatizan el efecto liberatorio y extintivo del acto de cumplir. Todo lo cual permite percibir que existe un ambiente de indefinición en este punto.
1.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO UTILIZADOS POR LA DOCTRINA CIVILISTA CONTEMPORÁNEA 71
La doctrina civilista utiliza como criterios de evaluación del cumplimiento, por una parte, los requisitos que debe reunir el objeto del cumplimiento (identidad e indivisibilidad), y, por otra parte, los requisitos que se predican de la conducta con la que se concreta el pago (sujetos, lugar y tiempo). Al abordar estos requisitos, la doctrina difiere notablemente en la manera como los cataloga. Algunos autores hablan de condiciones de eficacia del cumplimiento72, otros de condiciones de validez73, otros de elementos esenciales y circunstancias del pago74, otros simplemente no los catalogan de ninguna manera.
En el desarrollo de este tema, por lo general, las obras empiezan por abordar el asunto del objeto del cumplimiento, respecto del cual se suele señalar que coincide con la prestación debida, la cual varía según se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En este contexto, se agrega que dicho objeto debe reunir las condiciones de identidad e indivisibilidad.
Conforme al requisito de identidad, se explica reiteradamente que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir, como cumplimiento, la ejecución de una prestación distinta de aquella establecida por la fuente de la obligación. Es decir, el cumplimiento debe ser idéntico a la prestación inicialmente prevista. En lo que hace a la indivisibilidad75, se sostiene que “el pago, en general, es indivisible; debe pagarse la prestación íntegra, tal como ha sido convenida; y el deudor no puede forzar al acreedor a que la reciba por partes, salvo convención contraria”76. Dichos requisitos se encuentran, igualmente, consagrados en muchos de los códigos civiles77.
Por otra parte, la doctrina se adentra en la descripción de los aspectos relativos a los sujetos entre los cuales el cumplimiento debe tener lugar. En este sentido, se parte de la premisa conforme a la cual el rol de solvens le corresponde, por regla, al deudor. Lo que no obsta para que se admita que un tercero, incluso sin haber sido designado por el deudor, pueda pagar. Pothier sostenía, con fundamento en las fuentes romanas, que para que el pago sea válido no es necesario que sea el deudor, o alguien por él encargado, quien pague; cualquier persona aun contra la voluntad del deudor puede pagar, extinguir la obligación y liberar al deudor, con tal de que disponga de la propiedad de la cosa que se debe dar, o que, en caso de obligaciones de hacer, no resulte determinante la individualidad de la persona que la ejecute para alcanzar el resultado satisfactorio que el acreedor espera78.
Los códigos civiles introdujeron distintos matices a la postura de Pothier, en especial en lo que hace a la intervención de un tercero que obra sin autorización del deudor. En este contexto, el código civil francés de 1804, en su redacción original, estableció que si un tercero paga en su propio nombre y sin la autorización del deudor, el pago es válido pero no da lugar a que el tercero se subrogue en los derechos del acreedor79. Por su parte, la reforma de 2016 a los títulos III, IV y V del libro III del código civil francés simplificó la regulación en este punto disponiendo, simplemente, que el pago puede ser igualmente realizado por una persona que no está obligada, salvo oposición legítima del acreedor80. El código civil chileno de 1855 dispone que el que paga sin conocimiento del deudor solo tiene derecho a que se le reembolse aquello que pagó, mientras que aquel que pagó contra la voluntad del deudor no tiene derecho a repetir lo pagado, “a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”81. El código civil argentino de 1869 eliminó la posibilidad de subrogación para el tercero que paga contra la voluntad del deudor, caso en el cual solo puede repetir “del deudor aquello en que le hubiese sido útil el pago”82. El código civil de Brasil de 1916 establecía que el tercero que paga en su propio nombre tiene derecho a ser reembolsado, pero no a subrogarse en los derechos del acreedor. Y aquel que paga en contra de la oposición justificada del deudor no tiene derecho a ser reembolsado sino hasta el monto de aquello que le fue útil al deudor83. El código civil italiano de 1942 prevé que el acreedor puede rechazar el pago ofrecido por un tercero si el deudor le manifestó su oposición84. El código civil de Brasil de 2002 establece que el pago hecho con desconocimiento o contra la voluntad del deudor “não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a açao”85. Finalmente, el código civil argentino de 2014 dispone que, si el acreedor y el deudor conjuntamente se oponen a que el pago sea realizado por un tercero, este último no puede ejecutar la prestación, a menos que se trate de un tercero interesado86.
Respecto del accipiens87, se explica que se paga válidamente al acreedor, a sus herederos y a sus sucesores a titulo singular, siempre y cuando tengan la libre administración de sus bienes88. De igual forma, el acreedor puede tanto dar poder a un tercero para recibir el pago como ratificar el pago hecho a un tercero sin legitimidad para recibir. En este último caso, la ratificación surte efectos retroactivos desde el momento en que el pago se hizo89. El pago a un tercero no facultado para recibir puede hacerse válido, por otra parte, cuando ha resultado útil para el acreedor90 y, también, cuando el tercero no legitimado, con posterioridad, adquiere la titularidad del crédito, por ejemplo, mortis causa91.
En lo que hace al lugar en que debe realizarse el pago, el artículo 1645 c.c. establece como regla que el pago se debe hacer en el lugar convenido. A falta de convención, se desarrollan en el artículo 1646 c.c. algunas reglas supletorias: si se debe dar un cuerpo cierto, se hará en el lugar donde la cosa se encuentre al momento de la constitución de la obligación. Si es una cosa de género se ha de pagar en el domicilio del deudor92.
Por último, respecto del tiempo del cumplimiento se considera que el mismo debe ser puntual y, en consecuencia, debe coincidir con el momento de la exigibilidad de la obligación; desde esta perspectiva, siguiendo –como es usual– las normas contenidas en los códigos civiles, la doctrina explica que las obligaciones pueden ser puras y simples, caso en el cual se deben cumplir en el mismo momento en el que nacen; o estar sometidas a un plazo, que puede ser expreso o tácito, o a una condición, caso en el cual será necesario esperar a que venza el primero o se cumpla la segunda para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento sin que le sea requerida la constitución en mora del deudor: dies interpellat pro homine93.