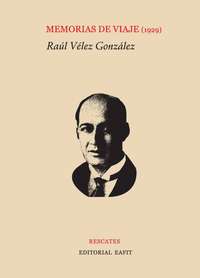Kitabı oku: «Memorias de viaje (1929)», sayfa 2
También su hijo Ramiro Vélez Ochoa, el menor, tuvo la paciencia de esperar hasta que pudo estudiar siquiatría en Barcelona, desde donde recorrió España y parte de Europa con un Simca viejo que se compró desde el comienzo, y fue uno de los familiares que me hizo agua la boca contándome de esa España tan deleitada por mi abuelo Raúl en su viaje. Su hablar pausado y rico en recursos lingüísticos, oportunos, humorísticos muchos, y a veces acompañados de fantasías típicas de viajero, todo ello de alguna manera heredado del abuelo, alucinaron mi infancia de fantasías viajeras aparentemente imposibles de lograr, pero que pude cumplir con creces cuando cumplí dieciocho años y empecé a ser trotamundos como todos ellos.
De hecho, mi otro tío materno, el padre Julio, fue aún más viajero que mi abuelo y mi tío Ramiro juntos, pues con una pequeña herencia en metálico que su padre le dejó, invertida en un buen momento de la economía, y su magro sueldo de cura párroco, logró viajar por el mundo entero hasta cuando cumplió ochenta años y decidió retirarse y también dejar de viajar. Fue él quien me animó a vivir en Europa como estudiante para poder viajar sobre todo, y me incitó a instalarme en una metrópoli como Madrid en lugar de la periferia: “Uno no se va a Europa a encerrarse en una ciudad universitaria a estudiar únicamente”, me dijo en tono profético. Y yo obedecí, no eran los tiempos del low cost para viajar por treinta euros de cualquier lugar a otro de Europa, y había que estar estratégicamente situado.
Con este sacerdote de casi noventa años ahora, con el que hago tertulias eternas de viajes desde los catorce años, fue con quien aprendí el truco de vivir de manera frugal y viajar con poco presupuesto, lo que me ha permitido visitar casi todos los países y lugares importantes del mundo. Él más que nadie sabe que mis trescientos viajes a ciento cuarenta países los he hecho solo con mi sueldo de profesor, y algunas “cuñitas”, como llamamos en Antioquia a los trabajos extras que nos salen ocasionalmente a los asalariados, y que usamos para esos lujos.
Don Raúl, por el contrario, toda su juventud y principio de la vida adulta estuvo planeando el viaje que realizó por Europa y alrededores, y que es el que cuenta en estas memorias. Pero solo pudo lograrlo a los treinta y cinco años, luego de haber sido profesor mucho tiempo y poco después de haber ejercido como rector de una universidad pública en Cartagena.
Sus ingresos los completaba con la venta de café de esa pequeña propiedad que conservó en Bolívar y que vendió ya muy entrado en la edad adulta. Por eso dice en estas crónicas que se “bautizó” en el mar a los treinta y seis años, al comienzo del viaje, cuando pudo concretar su ilusión de juventud. Además, no viajó más, luego de este gran periplo aquí relatado, fuera del país, salvo cuando acompañó a mi abuela a Nueva York para su tratamiento contra el cáncer de pulmón, con el mismo doctor de Evita Perón, y desafortunadamente con el mismo resultado.
El abuelo fue muy paciente en su espera del gran viaje, pero su novia, mi abuela, doña Antonia Ochoa, a quien no conocí tampoco por lo dicho, fue una auténtica Penélope. Lo esperó largos años a que lograra organizar este viaje soñado, y confió en que cumpliría su palabra de casarse con ella al regreso del mismo, como en efecto sucedió. Tal cual lo prometió, mi abuelo Raúl se dedicó el resto de la vida a ella, a sus hijos, a sus estudiantes, y por supuesto a la lectura, que era su otra gran debilidad. No dejo de pensar que si él hubiera vivido en estos tiempos de viajes aéreos transoceánicos y desplazamientos low cost, y quizá con el apoyo inicial de una familia en mejor situación financiera, como fue mi caso y el de mis tíos, podría haber hecho compatibles esas ocupaciones con la pasión viajera por el resto de su vida.
Hay que recordar, sin embargo, como el lector podrá comprobarlo unas páginas más adelante, que el abuelo Raúl escribió estas memorias de viaje no en honor de mi abuela, que era su novia por entonces y lo esperó, sino pensando en su mamá. Se nota en sus palabras la devoción filial que sentía por ella, lo que es comprensible habiendo sido capaz de criar a tres hijos ella sola tras la muerte del bisabuelo en sus viajes transmontanos.
Creo que su intención inicial era no leerlas a nadie más y utilizarlas también como un recordatorio para sí mismo de esos meses inolvidables, porque hace la advertencia a su madre en el texto de que por favor no decida cerrar el cuaderno cuando menciona su visita a un restaurante de bailarinas famosas, “Les Folies”, diciéndole que no describirá nada más sobre el tema para evitar su censura. Justamente como estaba pensado en ser leído por su mamá, este texto está desprovisto de esa retórica varonil casi barroca utilizada en esos tiempos en nuestra tierra, y por eso creí que lo hacía cercano al lector del siglo XXI y que merecía su publicación.
Con una escritura agradable y humorística, sin ser avaro ni recargado con las descripciones, considero que mi abuelo en cierta forma, con este estilo, pudo haber sido sin saberlo el autor del primer blog de viajes en Colombia conocido. Con su pequeño cuaderno de profesor, convertido en diario de a bordo, para su mamá y el recuerdo personal, sin duda marcó un ritmo dialéctico bien parecido al de los actuales blogeros de viajes que inundan internet con sus relatos, pero más fino en el estilo, por supuesto.
Debo aclarar que la decisión de publicar íntegro este diario de viajes, que inicialmente el mismo autor no lo vio como un texto para enviar a una editorial ni lo escribió para eso, se debe a que tenemos conocimiento en la familia de que en algún momento mi abuelo sí manifestó que quería publicarlo. Lo cierto es que lo fue posponiendo, como nos suele pasar a todos los viajeros empedernidos con nuestros propios escritos sobre esos temas, y es un honor para nosotros poder cumplir ese deseo como un homenaje a su memoria.
Además de ello, nos ha parecido a nuestra familia, y a la Editorial EAFIT, que es interesante mostrar a los colombianos, y especialmente a los antioqueños, cómo un profesor de principios del siglo pasado de nuestra tierra veía el mundo a través de sus conocimientos de historia y de un único viaje al Viejo Continente.
La gracia de este texto es su sencillez, su falta de pretensión, pero sobre todo esa prosa fluida y descomplicada, y al mismo tiempo elegante, precisa y suficiente. El hecho de que con ella quiso transmitir a su mamá las experiencias del viaje que lo separaba de ella por un tiempo largo, es parte del encanto. En el mundo actual, cuando enviamos a nuestros hijos a estudiar al otro lado del mundo sin tener aún mayoría de edad, nos extraña esa actitud, pero refleja cómo se pensaba y sentía entonces en nuestra tierra colombiana y particularmente en Antioquia.
En efecto, este libro contiene unas sencillas memorias de viaje, y no es la portentosa obra Hace tiempos de Tomás Carrasquilla, en la que nos dibuja al detalle aquellas épocas. Sin embargo, también nos da pistas interesantes de cómo pensaban nuestros abuelos y bisabuelos, y nos ayudan a descifrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, la escena de mi abuelo preguntando al director de un colegio en París sobre la clase de religión, nos ayuda a comprender lo importante que era el tema en esa época en Medellín. Y la mayor prueba fue que a la respuesta del profesor francés, laicizado tras un siglo de revueltas, sobre cuál religión se debía enseñar habiendo varias, el abuelo contestó rotundamente “pues: La Religión”.
Hay multitud de escenas que merecen comentario o actualización en las memorias, pero esto haría esta presentación tan extensa como el libro, así que, para concluir elijo una de ellas que tiene su gracia, porque explica en parte esa gran pregunta sobre la tradición viajera de la familia. Don Raúl tenía investigaciones genealógicas sobre los Vélez, las cuales continuó el tío Ramiro, quien me las entregó a mí junto con las memorias. En ella se afirmaba que el primer ancestro de apellido Vélez en venir a Antioquia y sembrar el apellido había sido el capitán Juan Vélez de Ribero, proveniente de un pueblo llamado Cabezón de la Sal, en el norte de España.
En estas memorias se cuenta cómo mi abuelo fue a dicho pueblo, entrevistó al párroco y trató de desentrañar algo sobre el viaje de ese primer familiar, y hasta intentó buscar los archivos de la fe de bautismo de nuestro ancestro, sin lograrlo. Años después de la publicación resumida de las memorias de ese viaje que se hizo en Cartagena, viajé a este pueblo, situado entre Oviedo y Santander, busqué a los Vélez que aún hay y me entrevisté con algunos, recopilé historias, e intenté terminar esa tarea de búsqueda del primer viajero de la familia, ochenta años después del intento del abuelo. Y en efecto, incluso ya sé dónde está oficialmente esa fe de bautismo del indiano Vélez, nuestro ancestro, aunque será labor de mi hija ir a tomarle la foto al viejo documento, ya para una próxima publicación, o de su hermano menor, mi hijo André.
Para más coincidencias, hablé con el párroco del pueblo, muy anciano y ya jubilado, quien recordaba al viejo sacerdote con el que se entrevistó mi abuelo, porque dijo haberle recibido la parroquia a él, siendo la diferencia de edad de los dos muy grande. Y quiso la casualidad también que este sacerdote hubiera dedicado su vida a estudiar la historia de su pueblo, y hasta había publicado de su propio bolsillo varios libros sobre ello, lo que resultó fascinante en mi búsqueda de información sobre los ancestros.
Él afirmaba que los Vélez éramos descendientes de los cantabros prehistóricos y de poblaciones que nunca terminaron de asentarse definitivamente en ningún lugar por diversos motivos. Me dijo que cuando por fin tenían cierta estabilidad en una zona esas familias de todos modos emigraban al poco tiempo hacia diferentes partes del mundo, como hizo el capitán Juan Vélez de Ribero, primero a Sevilla y luego a lo que es hoy Antioquia. Si bien esto parece explicar esta pulsión familiar del movimiento geográfico de don Juan Vélez, y de sus descendientes seguramente arrieros hasta mi propio bisabuelo, así como de los que de ahí en adelante en la familia nos obsesionamos con los viajes, puede haber otra razón que le dé cuerpo a la cuestión.
Como explica Enrique Serrano en su reciente libro, Colombia: historia de un olvido, muchos españoles vinieron a América y especialmente a lo que hoy es Colombia y, sobre todo, Antioquia, a buscar oportunidades que como descendientes de judíos no podían tener por no ser cristianos viejos, y construyeron con la arriería un mundo nuevo, pacífico, semisecreto y al mismo tiempo interconectado. Yo me identifico con esta teoría y veo en mi abuelo hipercatólico la huella de esa sangre semítica que llevó al pueblo judío a recorrer el mundo a fuer de exilios y empresas fundacionales, toda vez que Vélez es un apellido para algunos claramente Sefarad, o sea, perteneciente a los judíos que huyeron hacía España en el siglo I, tras la destrucción de su templo en Jerusalén por parte de los romanos.
Cualquiera que pueda ser la verdad de por qué mi abuelo le dio tanta importancia a un sencillo viaje de ocho meses por el Viejo Continente, o de por qué sus ancestros y descendientes valoraban y valoramos los viajes de un modo en exceso superlativo, lo cierto es que este texto personal se libró del olvido y es un nuevo libro de la colección justamente llamada Rescates, para el deleite del lector antioqueño y colombiano.
Disfrute el lector de este doble viaje, geográfico y en el tiempo, que nos habla del Viejo Mundo, pero también de quienes en el fondo somos y seguiremos siendo los antioqueños, a través del sencillo diario de anotaciones de mi abuelo, el profesor Raúl, hecho durante su recorrido por Europa y Medio Oriente, en 1929.
MEMORIAS DE VIAJE
(1929)

PRIMER CUADERNO
CONTIENE EL VIAJE HASTA EUROPA, HAMBURGO, BERLÍN, POTSDAM, COLONIA, BRUSELAS, WATERLOO, EL FRENTE DE BÉLGICA EN LA GRAN GUERRA, PARÍS
[1929 – Impresiones de un viaje]
Estas noticias están destinadas a mi mamacita y a una que otra persona interesada por mi suerte, y por, desde luego, íntimas y desnudas de toda pompa retórica. En ellas se leerán casi solamente fechas, nombres, algo de estadística y cosas prosaicas como precios de la fonda y del automóvil. Quiero, al escribirlas, dejar datos que indiquen algo a quien las lea y que me sirvan a mí para recordar.
[4 de marzo]
Salgo de Bolívar a las 5 de la mañana. Quisiera no recordarlo, el dolor de mi mamacita en los últimos momentos me hace desear no emprender ningún viaje. Me arranco por la fuerza y salgo en compañía de mi hermano que me llevará hasta Cauca y de O. Manuel Uribe, compañero que será en todo el viaje. A las 12 me separo de mi hermano y me parece que voy dejando la vida por momentos. El tren me conduce a Medellín.
[12 de marzo]
Por fin he salido de Medellín. ¡Qué afanes! El pasaporte, los consulados, las cartas de recomendación, las ropas de viaje, el banco, los amigos, la novia. Si no he perdido la cabeza, ya no la pierdo. Pero ya voy tren abajo. Tres fieles amigos me acompañan hasta las estaciones próximas. Samuel Vieira y Antonio Sierra, hasta Copacabana, Rodolfo Mejía, hasta Girardota. Cada amigo que me deja va arrancándome algo de mi ser. Quisiera no haber sido nunca ni hijo, ni hermano, ni novio, ni amigo.
Era tarde en Puerto Berrío. Al día siguiente, a las 3 p. m. tomé el vapor Atlántico y todavía allí tengo el dolor de despedirme de los queridísimos parientes que viven en ese puerto. Ya dejé a Antioquia, ya no veré caras conocidas. Mejor. Así ya no tendré más pesares de despedida.
De Barranca para abajo no conozco nada, pero allí todavía me atormenta el recuerdo de un paseo feliz que hice a ese puerto con mi incomparable primita […]. ¿No se acabará este vía crucis?
[16 de marzo]
Hemos llegado a Barranquilla. Estamos instalados en un hotel muy confortable, el Atlántico. Desde que arrimó el barco, fue invadido por una legión de agentes de hoteles, emboladores, vendedores de periódicos y de Chucherías, de choferes que ofrecen su carro a $3 diarios, un hotel, por el que nos pidieron $6, y más tarde, al dejar el hotel para irnos a Puerto Colombia, nos cobraron a $2. Vemos pues que hay necesidad de recatearlo todo.
El auto que nos conduce cobra $0.50 por persona: caro también, pero nosotros estamos acostumbrados a darles la bolsa y la vida a los choferes de Medellín por dos cuadras de recorrido y a quedarles debiendo el favor.
La ciudad es hermosa y muy comercial. Nunca me la figuré así. El barrio nuevo de El Prado, hacía honor a cualquier ciudad europea.
A los tres días, hechas todas nuestras diligencias y hartos de tanto calor y tanta bulla, nos vamos a Puerto Colombia a esperar una semana la llegada del Magdalena, el barco que nos ha de conducir a Europa. Todavía allí me despido de amigos que me han salido al encuentro y que me dan un placer y que dejo con pena: Arturo Arcila, Dr. Rivera Tamayo, Eduardo Arbeláez. Y ya no más conocidos. (El tren vale $0.80).
[19 de marzo]
Acabamos de llegar a Puerto Colombia. Desde el tren he visto el mar. Por la primera vez de mi vida contemplo tan magnífico espectáculo. Aunque el cine y las ilustraciones nos han mostrado muchas veces y muy claramente el mar, no dejo de encontrarlo mucho más hermoso. El puerto está en una pequeña y linda bahía donde el mar, como en un remanso, apenas lame la orilla; solamente la brisa de la tarde hace que las olas crezcan un poco. Tiene el mar un color verde típico, que solo he visto en unas esmeraldas que, por cierto, se llaman aguamar, y con las hermosas velitas blancas que se mueven en los alrededores del puerto, forma este color un bellísimo contraste. El muelle, ese enorme puente que emerge en el mar, tiene 1500 metros de largo y a su lado hay 6 u 8 vapores casi siempre. Aunque teníamos intenciones de volver a Barranquilla, nos retiene en este puerto el gusto de la brisa del mar, sus sabrosos baños, el hotel (que hemos contratado a $2.50) muy confortable, y la dulce pereza que en estos climas se acaricia.
[20 de marzo]
Hoy cumplo 36 años de edad. Ayer llegué a este puerto y hoy me doy el primer baño de mar. A los 36 años de vida llego a bautizarme en esta enorme pila de agua bendita.
[25 de marzo]
Hemos pasado aquí la semana, muy contentos. Anoche se destacaban en el horizonte las dos chimeneas del barco que esperamos. Como a las 8 atracó en el muelle y nos acaban de decir que a las 10 recibirán pasajeros. A las 9:30 nos alistamos y emprendimos para el embarcadero y entramos en el barco.
La primera impresión que se recibe al comenzar este viaje, es de aturdimiento. Me dejo conducir al camarote y me instalo allí con comodidad, después de haber entregado el pasaporte y el billete al mayordomo. Vuelvo a la cubierta y a poco (12m) el barco sale del puerto, majestuoso y haciendo gran ruido de maquinaria. Llaman para el almuerzo y entramos en el lujoso comedor. No tengo apetito y aunque procuro comer algo, no lo consigo bien. Me entretengo a través de los amplios ventanales, en ver el color del mar que se trocó ya en azul de Prusia casi negro; la espuma que levanta el barco forma enormes franjas que lo rodean sobre el azul intenso y sin límites. Pronto comienza el malestar del mareo, muy leve, pero inconfundible. No dudo de que es la terrible enfermedad del mar y procuro desechar el pensamiento y distraerme en otra cosa. Pero no hay remedio: ya tengo náuseas y apenas hace dos horas que salimos. Puedo, a fuerza de valor, tenerme en pie y no sé lo que me hablan. Voy a tientas al camarote, me acuesto, cierro los ojos y creo que llevo el barco sobre el estómago. Pero me duermo y a las 4 despierto muy mejorado. Subo a la cubierta y encuentro a varios compañeros de viaje, pálidos y postrados en las sillas. Aseguran que no están mareados y casi no pueden abrir la boca para decirlo. Es que el mareo se esconde, como una vergüenza, como la tisis; solo los que ya están desahuciados lo confiesan. Pero a poco van desfilando hacia el camarote los que se decían buenos. Van con la boca tapada y una mirada vidriosa. Llaman a comer y van los más fuertes. Yo me niego, aunque me aconsejan que coma algo: todo me repugna, y espero por ahí, andando algo. Poco después bajan del comedor algunos sin haber probado la sopa.
Toy malo, me dice un bogotanito que va dándose contra las barandas, y desaparece. Yo también vuelvo a sentirme malo y a las 8 ya no resisto. Me voy al camarote y duermo bastante bien, como si me mecieran en hamaca.
[26 de marzo]
No estoy tan malo como ayer, pero tampoco bueno; voy al comedor a las 8 y tomo café negro. A pesar de esta parquedad, creo que me he comido una ballena y que se me quedó atrancada en el esófago. No hay remedio: tengo que arrojarla, y me voy al reservado, donde me pongo en carácter: inclinado sobre la taza, agarrado a unas argollas y poniendo la cara muy fea, hago el esfuerzo, pero en vano; lo que logro es hacer unas arcadas con un ruido escandaloso, y otro y más; se me brotan los ojos, sudo frío, abro la boca en gesto agónico, y nada: definitivamente la ballena se siente bien en mi tubo digestivo y no quiere abandonarlo. Con el mismo malestar vuelvo a la cubierta, donde un zipaquireño pálido por el mareo, me dice:
—Ala, ¿ha devuelto usted el desayuno?
—Qué desayuno hombre; ¿quiere usted que lo devuelva si ni siquiera me lo han prestado?
Pero, cosa inesperada: voy, componiéndome hasta el punto de que a las 10 estoy completamente bien. La ballena, temerosa de que la devuelva, se ha aquietado; me deja almorzar. Hacia las 3 vemos tierra: son las estériles costas de la península de Coro. Y me figuro al Libertador, hace más de cien años, desembarcando son sus quinientos reclutas, para emprender la campaña más grande que vieran los siglos. Dejamos de ver las costas y poco antes de las 5 divisamos a Curazao, la estéril pero muy comercial colonia holandesa. El puerto, a donde llegamos antes de ocultarse el sol, es una entrada del mar, larga y estrecha, que se multiplica en infinidad de pintorescos canales. Por el mayor, entra sereno y majestuoso nuestro barco, y vemos a lado y lado del canal las hermosas casas de las orillas, todas de ladrillo rojo o de cemento, y todas comerciales: bancos, agencias, almacenes, factorías, etc. Pero andando el canal vemos un obstáculo insalvable. Es un puente que lo atraviesa de uno a otro lado de la ciudad, y tan bajito que no cabría por sus ojos ni una lancha. Seguramente vamos a una de la orillas antes de llegar al puente. Y estoy pensado en esto cuando, de repente, se abre imponente, sin ruido, sin aparato, dejando libre el canal y recostándose a un lado contra la orilla. Es una hermosa combinación de barcas, que apenas conocía yo por los libros. Las barcas están escalonadas a unos 20 metros una de otra; sobre ellas hay un tablado sucio, y todo el andamiaje está cogido por un lado con gigantes goznes, y por el otro, empalma con un pequeño muelle. La barca que está junto al muellecito está provista de un motor potente, y le basta echar a andar canal arriba para que todo el puente gire, describiendo un arco de círculo con centro en los goznes, para quedar todo el puente recostado a la orilla.