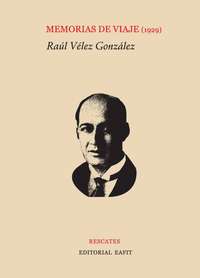Kitabı oku: «Memorias de viaje (1929)», sayfa 4
[10 de abril]
8: 40 a. m. ¡Hurra! Acabo de ver tierra de Europa. La costa meridional de Inglaterra se muestra a la vista. Conozco, pues, a Europa, a los 36 años, 20 días y unas horas.
1: 30 a. m. Acabamos de llegar al puerto. El barco no arrima; fondea y una embarcación pequeña viene a tomar los pasajeros. Veo de cerca la costa inglesa. Los arbolitos de la orilla apenas comienzan a reverdecer, se ve un bosquecito de chamizos; los campos de prado, verdes ya, y la ciudad se ve a lo lejos, sin mayor importancia. Un buen número de barcos anclados en el puerto y la bahía muy hermosa.
2: 15 p m. Hemos salido hacia Francia. Antes del anochecer quizá veamos la tierra francesa.
9: 00 p. m. Efectivamente hemos visto tierra francesa antes de anochecer. Bien es cierto que anocheció a las 7:30. Hace un momento fondeó el vapor al frente de Cherburgo. Mañana seguiremos a las 8 a. m., hacia el norte. Había más frío, Dios nos ampare.
[11 de abril]
A las 7, una pequeña embarcación vino por los pasajeros de Francia. Salgo a despedirlos y me hielo. Es el verdadero frío, el que se va hasta la médula; no siento la nariz ni las orejas, no siento el apretón de manos con que despido a los amigos y al darle una palmadita en el hombro a uno de ellos, tengo la impresión de que le di con un mazo. Más o menos a las 8 salimos, dejando atrás a Cherburgo, puertecito como todos los mediocres, compuesto de una hilera de casas a lo largo de la playa.
Pintoresco por demás e interesante con sus fortines, sus malecones y sus rompeolas, todo de piedra vieja. En fin: ya vi tierra francesa y vamos navegando, con mar encrespado por el famoso canal de la Mancha. La niebla nos impide ver, en el paso de Calais, las dos costas (Inglaterra y Francia). Me dicen que se ve muy cerca Dover, pero nosotros no vemos más que humos. El mar está muy picado (como dicen los marineros), olas como montañas parecen querer sepultar el buque, suben y bajan y se estrellan unas con otras y contra los costados del buque; pero ya este no se mueve demasiado o yo me acostumbré al movimiento. Voy perdiéndole el miedo al mar. Tarde acordé porque nos faltan solo dos ratos para llegar, y eso, a lo largo de la costa.
Recuerdo que la primera noche que pasé en el mar no me pude dormir en mucho rato temblando al oír los bramidos de las olas y los golpes de estas al quebrarse contra la nave. Hoy miro esto como cosa familiar.
[13 de abril]
Ayer al amanecer me asomé a la ventanilla y vi la tierra a pocos pasos. Estamos en Holanda y la inmensa campiña se ve hasta muy lejos. Como estamos quietos, yo creo que hemos llegado a Ámsterdam y me preparo a salir, pero arriba me dicen que estamos apenas a la entrada del canal, en un pueblecito pesquero que no está en el mapa y cuyo nombre me dicen y es como Anailla o cosa parecida. Pueblecito, digo, y tiene casas de muchos pisos, fábricas, iglesias, de todo y grande. Allí entra al barco el práctico que ha de conducirlo a lo largo del canal. Es un viejo piloto que sabe cuál es el puntito por donde se puede pasar, en aquel caño de tres cuadras de ancho y unas tres millas de largo. Embarcamos el canal y me faltan ojos para mirarlo todo. Desde la cubierta contemplo el paisaje. Es el típico paisaje holandés sin que falten ni el molino de viento, ni la pila de heno de forma cónica, ni la granja con su establo, ni el campo partido en ajedrez, ni el pequeño y elegante cálete, ni el pescador serio y grave que en pequeña barquita viene, fumando su pipa, por una de las derivaciones del canal. Aquí y allá el canal se ramifica y las ramificaciones se extienden rectas hasta donde no alcanza la vista. Trenes pasan veloces al lado de nuestra ruta, atravesando los canales secundarios por sólidos puentes. Chimeneas por todas partes, muchas casas en el campo, carreteras que se cruzan con los canales y con otras carreteras bordeadas de álamos, y que forman una red complicadísima que la mancha del buque no me deja desenredar, y más adelante otra red y más granjas y más barquitos y más canales.
Por fin la ciudad: hemos llegado y otra vez me dispongo a salir; pero no: el muelle está en el centro. Llegaremos dentro de una hora. Más se complican los canales. ¿Cuál entra? ¿Cuál sale? ¿Aquel vuelve al caño principal encerrando una isla? No lo sé. Me desoriento de tal manera que no veo cuando el vapor da la vuelta y quedamos otra vez mirando hacia el mar. Pero como noto que, (para delante o para atrás) vamos viendo otra vez las mismas cosas que vi hace poco, pregunto a un alemán: “¿Y por qué nos devolvemos?”. “Porque no me ta la kana”, me contesta con su vozarrón brusco y ronco. Me ofende esta rudeza y volteo para manifestarle al grosero mi enojo, pero hallo que está sonriente y cortés, muy satisfecho de la contestación. Quiso decirme que el barco prefería arrimar más bien a este que a otro puerto y fue la manera que encontró para su explicación. Atracamos, se pone el puente, son las nueve, salto a tierra y una brisa me hiela perfectamente los huesos, me vence. Y yo sin abrigo y con interiores y medias de hilo. Mis pies no tocan el suelo, o mejor dicho, no tengo pies; estoy apoyado en una multitud de agujas que se me clavan hasta el cerebro. Llamamos un chofer, que por fortuna sabe francés y le digo que nos lleve volando hasta donde haya un almacén de ropas. Por el camino me explica todo amablemente: me muestra la estación central, la oficina de correos, la bolsa, el palacio real. Al frente hay un lujoso almacén. Entramos en él. Hablo en español y los dependientes se sonríen y se miran como si oyeran algo muy raro; hablo francés y uno parece entender algo. Le hago señas al mismo tiempo que le pregunto por un sobretodo. Cortés y diligente me conduce a un cuartito que resulta, sin yo esperarlo, ser un ascensor, que me lleva, todo asustado, a un piso muy alto donde encuentro un gran salón todo lleno de sobretodos y de espejos. Los empleados de arriba hablan francés y me siento como en mi casa. En este y otros departamentos del mismo piso me proveo de sobretodo, unos guantes tapizados por dentro con lana, medias y ropa interior también de lana y un chaleco de lo mismo con mangas. Me cuesta 110 florines (en holandés suena kulth el nombre de esta moneda). Son como 28 dólares. Voy a pagar a lo campesino y no me reciben; quiero tomar mi mercancía y no me la entregan, y cuando digo que no necesito más me bajan del piso de donde salí y en la caja, cerca de la puerta, me entregan el paquete y la cuenta. Salimos y como el chofer quedó citado para las 12, está ahí. Lo hacemos dar vueltas y aquí sí que acabo de desorientarme en este laberinto de canales, puentes que se abren para dar paso a grandes trasatlánticos, trenes que pasan por encima de nuestra calle con fragor infernal, calles de limpieza increíble, llenas de edificios monumentales y todo lo que no puedo ver. Volvemos al barco como quien vuelve a su casa después de compras, almorzamos, salimos otra vez a dar vueltas, regresamos y a las 10 de la noche emprendemos la marcha otra vez hacia el mar del Norte. He pisado por primera vez tierra europea; he visto el paisaje holandés; he visto la primera ciudad, pues hasta hoy nada sabía de lo que es ciudad (esta tiene 800.000 habitantes). Solo me quedé sin ver las vacas, porque todavía el frío no las deja salir de los establos. Este canal que hemos recorrido casi parte a Holanda en dos pedazos, pues le falta poco para llegar hasta el golfo de Zuiderzee2 y gracias a él es Ámsterdam un puerto, quedando como queda en el interior del territorio.
Entre las maravillas que vi en él debe contarse como principal un puente giratorio que dio su cuarto de vuelta para que pasara nuestro buque, sobre una fuerte torre de hierro y de cemento. Por encima de este puente pasan cuatro líneas de ferrocarril y una carretera; y ver la facilidad con que giró, como el fiel de una balanza.
Cuando me duermo estamos aún en el canal y hemos amanecido en alta mar, o al menos la bruma no deja ver costa por ninguna parte. Ayer hizo una tarde buena, sin frío, de primavera efectiva. Porque me dicen que, aunque ya llevamos un mes de primavera, el frío del invierno se ha prolongado en este año de manera excepcional.
He visto nieve en las orillas del canal. La temperatura de ayer en la mañana debió de estar casi en cero. Hoy no se aguanta el frío, y a pesar de mis abrigos no me atrevo a dejar la estufa de mi camarote que me da la impresión de estar en mi cuarto de Medellín. Esta noche, temprano, llegaremos a Hamburgo. Uno de los sirvientes dice: “Allí sí hace frío. Aquí todavía muy kalorg”.
[19 de abril]Hamburgo
Hace cinco días que estoy en Hamburgo, el puerto más importante del norte y tal vez de Europa continental. Mi admiración ha pasado los límites al ver tanta belleza. Pero no levantaré mucho el tono, porque en todo mi viaje veré ciudades más grandes y más hermosas, de manera que no debo gastar en estas mi escaso caudal de palabras laudatorias. Fiel a mi propósito, relataré sencillamente lo que he hecho y lo que he visto, con la parquedad con que lo he visto y hecho.
Desde las 3 p.m. del día 13, las aguas en que navegábamos comenzaron a ponerse de un color café sucio, así como tabaco, indicio de que hasta allí penetraba la corriente del Elba. A poco vimos costa y en seguida la pequeña y simpática población de Cuxhaven, situada a la derecha de la entrada al río y puerto antiguo, en los tiempos en que los grandes barcos no subían el Elba. Principiamos a subir el río, y el paisaje es encantador. Ese no es un río; es una calle donde las embarcaciones de todos los tamaños y clases se cruzan, se alcanzan, se quedan atrás, igual que automóviles en una calle concurrida. Bastará para darse idea del movimiento, la estadística que formé: más o menos nos encontramos un barco cada minuto y ¡gastamos cuatro horas! Y veo que aún me quedo corto en el cálculo. La llegada a Hamburgo, de noche (eran las 10) es un espectáculo sorprendente: los barcos que se cruzan, las torres y edificios de las orillas, las luces que dan a algunos edificios el aspecto de ascuas gigantescas al rojo blanco, los andamiajes de los potentes guías, las deslizaderas de los grandes astilleros. Claro que nada entiendo y lo miro todo como el salvaje en fiestas de pirotecnia. Y no otra cosa soy en este mar de cosas desconocidas. El barco atraca del lado opuesto de la ciudad propiamente dicha. Como la navegación de los grandes buques no permite puentes en gran número, tendremos que ir a la ciudad dando un rodeo, en automóviles de la compañía. Mejor. Pienso qué haré en la estación central con mis maletas y con O. Manuel casi ciego, cuando, al querer salir ya, sigo entre el tumulto de gentes del puerto que han entrado, que dicen: “¿El señor Vélez?”. Asombrado miro y encuentro un joven bien parecido y puesto con elegancia que pregunta al mayordomo. Me adelanto para saber de qué se trata. Es que un amigo de Barranquilla que allá dejamos y que reside aquí ordinariamente ha escrito a sus consocios que nos reciban bien. Es un hallazgo, y entre frases de cumplido hacemos el camino de la estación, donde nos dan los equipajes. Aunque traemos dirección para una pensión donde se habla español, tememos ir a buscarla a esas horas (las 12 de la noche) y nos instalamos en un lujoso hotel que está cerca y donde la sola cama cuesta dos pesos (ocho marcos) por noche. Es sorprendente el confort del hotel, pero al día siguiente, en vista de que nadie habla español ni francés en el hotel, nos vamos a la pensión donde la señora Stahl, la dueña, habla bastante bien el español, aunque hace siempre unas construcciones muy graciosas. Tiene algo de catarro y al día siguiente me dijo: “Esta noche no sano”. Nos hemos instalado muy bien. Nuestro cuarto tiene de todo, hasta teléfono particular, que maldita la falta que nos hace. La cama es lujosa, con colchones de pluma y de muelles; las cobijas siempre enfundadas en alemanisco y encima mullido edredón que acaricia; lavabos de mármol con agua fría y caliente, baño de pozuelo, seis focos de luz, tocador, estufa de calefacción, armario de espejo, dos mesas, tres espejos (uno de cuerpo entero), etc., etc.
Hamburgo, situado sobre el Elba, está atravesado por el río Alster, que tiene en su curso, dentro de la ciudad, dos lagos hermosísimos. Uno se llama Alster interior y está rodeado de soberbios edificios. El Alster exterior es mucho más grande y en él navegan barcos de buen tamaño, goleticas, barcas, botes, etc. y está rodeado de lindas avenidas. El comercio es complicadísimo. A mí me pareció que lo conocía ya el segundo día y luego vi el plano de la ciudad y me convencí de que no he visto la centésima parte.
Los taxis pasan por millares y los choferes son habilísimos; lo llevan a uno a una velocidad extrema por entre este gentío sin que tengan el menor accidente. La red de tranvía es interesante. Cada línea tiene un número y hoy el visto el 119. Van los carros acoplados de 3 en 3 y siempre repletos. Yo resolví montarme en un tranvía a ver hasta dónde me llevaba y a la hora y media aún iba andando: estaba en Altona, a varias leguas de Hamburgo y siempre atravesando calles con altos edificios. Nosotros vivimos en las inmediaciones del Alster exterior, como a una cuadra, y muy cerca de la estación central de ferrocarriles (unas 15 cuadras). Desde nuestra llegada emprendimos la busca de un médico, ayudados por el amigo que nos salió a la estación del barco. Fuimos el lunes a la clínica de enfermedades tropicales y allí, el especialista Dr. P. Miihlens examinó a O. Manuel y le dio el certificado de que tenía el organismo completamente sano, salvo una catarata en el ojo derecho y un estrabismo de nacimiento en el izquierdo. El oculista consultado luego declara que puede extirpar la catarata hoy, pero que bien puede demorarse tres o cuatro años. Hemos resuelto dejar la operación para cuando estemos en tierra de cristianos, es decir, donde hablan siquiera francés. Resolvemos quedarnos aquí la semana y yo consigo, con los corresponsales, muy atentos, de Guinffnstein Angel, permisos y autorizaciones para ver escuelas oficiales y parcelares. Un empleado que ha estado en Medellín y habla muy bien español, me acompaña. No encuentro mucho bueno ni nuevo en lo oficial. Veo una casa particular de menores, interesante por su historia, que no importa consignar aquí, sin otra importancia, y recibo una autorización para ver las escuelas de Berlín. El resto del tiempo lo pasamos vagando de lo bueno por todas partes, viendo los lindos restaurantes de Alster. Pero mi compañero es flojo de pies y quiere a todo trance ir en automóvil; no hay quien le haga ver que para conocer una ciudad, es el auto el peor de los medios.
El domingo, al siguiente día de nuestra llegada, comencé a realizar mi deseo acariciado tanto tiempo: el de ir por una ciudad desconocida, solo, con tiempo ilimitado y sin saber para dónde ni a qué voy. Dejé a O. Manuel en el hotel y me interné en la ciudad por unas calles muy limpias, muy anchas y formadas por negros edificios llenos de comercio. De pronto oí sonar campanas y como el caballo cuando le suenan maíz, paré la oreja y me fui derechito a donde me pareció que tocaban. Encontré una catedral gótica de verdadero estilo y me colé a oír misa. Me sorprendió ver al cura (que estaba leyendo quizá el evangelio) con un vestido como con cuello de encaje blanco. No veía los trastos de decir misa y tampoco se leía en latín sino en alemán. Por toda imagen, un Cristo en el altar mayor; la gente devotísima. Me estuve un rato a ver en qué paraba todo ello hasta que caí en la cuenta de que me había metido en una iglesia protestante y me escurrí bonitamente después de haber curioseado algo.
Pero no me quedaba yo sin levantar una iglesia católica y una de estas mañanas me fui a una que queda cerca de la pensión. Mi alegría fue grandísima al ver el sacerdote con ornamentos católicos diciendo la Santa Comunión a los fieles que llenaban la iglesia a pesar de ser día de semana. Al lado de la iglesia hay una escuela católica para niños pobres muy concurrida y manejada por hermanas de no sé qué comunidad. Una de ellas me dio datos sobre la escuela, valiéndose del francés, y quedé invitado para presenciar un día de estos la enseñanza.
A pesar de que Hamburgo no tiene mucho monumento antiguo, he visto cosas muy interesantes. En edificios merecen mención el Ayuntamiento, la Bolsa, la catedral de Santa Catalina, la Iglesia de San Miguel y la de Santa María (católica esta última). Los monumentos principales que he visto, son: la estatua de Bismarck, toda de piedra con un alto pedestal también de piedra y que mide casi media cuadra de altura. La estatua es monumental, pues la sola cabeza mide en redondo cinco metros; la estatua ecuestre de Guillermo Primero, de bronce, en uniforme de gran pasada, frente al Ayuntamiento; esta también es de tamaño colosal; la estatua de Lutero, la de Schiller, las que hay en el Ayuntamiento en nichos sobre las partes altas de los muros exteriores y que representan a todos los reyes de Alemania desde los merovingios, la de Carlomagno, fundador de la ciudad y multitud de monumentos alegóricos de la guerra, de la paz, del comercio, la navegación, la industria, etc. Se me quedaba en el tintero el monumento muy hermoso que hay en el centro con la estatua del alcalde, Johannes Peterson. No sé que haría el tal alcalde ni cuándo vivió, ni quién era y lo peor es que no quiero saberlo. Todas estas estatuas están exornadas por leones, por vírgenes llorando, por laureles, mirtos, etc. Apenas hace menos de una semana que llegué a Europa y ya tengo más de 150 postales. Si no dejo el vicio de comprarlas, para eso me alcanzarán los fondos.
[20 de abril]
Hemos resuelto salir hoy para Berlín. Ya nos sobra poco que hacer aquí, aunque no podemos decir que conocemos la ciudad; pero al menos hemos visto lo principal y nos hemos acostumbrado algo a la vida alemana.
[20 de abril]Berlín
Estoy en Berlín. Hace dos horas que he llegado y estoy en un cuarto de la pensión que me recomendaron en Hamburgo, y en que hablan español. Berlín me ha hecho la impresión de un monstruo que me tragó. El camino hasta aquí es de 290 kilómetros, que los hicimos en un tren rápido, con un costo de 24 marcos con 40f. El viaje es interesante para el que primera vez va a Alemania. Vemos los campos que ya se comienzan a cultivar, pasamos ciudades que miramos a vuelo de pájaro (el tren es rápido); la principal es Wittenberg, patria de Lutero.3 Entramos en Berlín a las cinco y luego salgo solo a dar un paseo a pie, poniendo señas en todas las esquinas para no perderme. Para comprar cigarrillos tengo que valerme de mi sistema: señalar con el dedo una cajetilla, sacar un lápiz y un papel, escribir mark, y esperar a que el vendedor escriba el precio. Si no entiende, saco un puñado de monedas y hago señas de que separe lo que vale, poniendo cuidado para que no me tiren mucha ventaja.
[22 de abril]
Hoy hemos pasado un día admirable. Nos fuimos a las doce y media a una excursión a la vecina ciudad de Potsdam, residencia apacible de los reyes de Prusia desde Federico Guillermo. Es una de las iglesias mismas de los sepulcros de este rey y de su hijo, Federico el Grande, sencillas e imponentes.
Seguimos a los palacios y por primera vez en mi vida veo la magnificencia no imaginada de una residencia imperial. No la describo, imposible; quedaría palidísima mi pobre descripción. Dos son los palacios. El llamado Sanssouci, sobre una colinita, y el palacio nuevo en la hondonada. La profusión de estatuas y alegorías en pórticos, plazas, torres, invernaderos, escalinatas y bosques es aplanadora; en una torrecita lateral llego a contar hasta veinte. En su mayor parte de mármol; las otras de bronce o de piedra; todas perfectamente desnudas.
Los estanques circundados de estatuas mitológicas, los senderitos llenos de monumentos y los jardines con pilas artísticas. Visto el palacio viejo, pasamos al nuevo, distante algunas cuadras por entre pintorescos pinares. Se entra primero a una plaza de unas dos cuadras, cerrada en semicírculo por una balaustrada de mármol y unas docenas de estatuas también de mármol; la fachada principal tiene, en alta cúpula una alegoría: las tres gracias, desnudas, sostienen la corona de Prusia, tamaña como una habitación común. Como este palacio lo construyó Federico el Grande después de una guerra victoriosa con varias naciones, nos dice el guía, que su intención fue dar trabajo al pueblo y mostrar al mundo que aún le sobraba dinero para hacer más guerras. Era Federico irónico y altanero, y en las tres gracias que sostienen su corona representó nada menos que las soberanas de Rusia, Austria y Francia; alguno le objetó que cómo las ponía desnudas y contestó: “¿Cómo quiere usted que gaste mi dinero en ropas para los enemigos en vez de gastarlo en mis amados soldados?”. Nos pusieron unas pantuflas de felpa y así recorrimos 58 salas, todas interesantes. Qué profusión de cuadros tan magnífica: mitología, historia judía, historia alemana. En todos predomina el desnudo. Son cuadros de grandes maestros, especialmente de Watteau. Hermoso el comedor, el despacho del rey, el salón de fiestas (como una iglesia); pero el que me dejó fascinado fue el salón de las fiestas de navidad, todo cuajado de conchas las más lindas. Las paredes y el cielorraso están perfectamente forrados en conchas primorosas, algunas con su perla todavía en el fondo; de piedras preciosas en bruto: topacios como cascajos de dos kilos, lapislázuli, etc. Las mesas de pórfido con incrustaciones de nácar y de cobre, biombos trabajados por las princesas reales, arañas monumentales de cristal de roca. No había soñado tanta magnificencia. Al frente del palacio hay un jardincito que fue el preferido de la Kaiserina, esposa del último Káiser; en el fondo hay un templete redondo donde quiso ella ser sepultada y allí está.
Pero me faltan dos cosas: el molino histórico, situado al pie de las verjas de Sanssouci. La historia está fresca: cuando Federico el Grande construyó el palacio, no contó con que el ruido del molino lo molestaría y solo vino a notarlo cuando habitó la suntuosa residencia. Fatigado por el ruido dio orden de que cesara y el molinero se negó a pasar el molino; el rey le propuso compra, porque en su magnanimidad no quería expropiarlo, y el campesino, picado, no quiso vendérselo a ningún precio; ya disgustado el rey, ordenó la expropiación, y el campesino se quejó a la municipalidad de Potsdam, que falló el pleito en favor del rey. Dicen que allí fue cuando el campesino dijo la famosa frase que ha pasado a la historia: “Aún hay jueces en Berlín”. Apeló a los jueces de Berlín y estos fallaron en favor del campesino, quien siguió trabajando en su molino, y el rey se acostumbró al ruido. Por orden del rey, el molino se conservó y hoy Alemania lo tiene como una joya que dice de la libertad que ha habido siempre en la nación para poseer propiedades.
Es la segunda una hermosa nevada que me tocó. Comenzó a caer antes de entrar al palacio y duró casi todo el día, de manera que nos cayó casi toda encima y parecíamos unos álamos andando por los jardines. Me divertí con el espectáculo, tan nuevo para mí. Gocé viendo caer esas a manera de maripositas blancas, del tamaño de un afrecho y en cantidad tan copiosa como una nube de langostas. Fue de los gustos más grandes y más inesperados que he tenido, pues ya llevamos un mes de primavera. Al regreso vimos muchas residencias de nobles antiguas. Recorrimos una calle que partiendo del palacio del Káiser en el centro de Berlín, va a los lugares donde se hacían las maniobras militares. Es una línea recta y tiene treinta y dos kilómetros. En su curso, ya dentro de la ciudad, hay un parque, el Tiergarten que tiene una legua de largo y casi el mismo ancho. Su nombre significa jardín de los animales y está cuajado de estatuas. Por la mañana he visto la avenida “Unter den linden” (Bajo los tilos), que está separada del Tiergarten por la puerta de Brandeburgo, que es algo así como el Arco del Triunfo de Berlín. Sobre dicha puerta está la Cuadriga, imponente grupo de caballos guiados por un Marte, todo en bronce, que se llevó Napoleón a París como trofeo y que luego, en 1815 recuperó el Gral. Blücher, sin que los franceses la hubieran aún desempacado (en treinta y seis cajas). La avenida es muy ancha y tiene una ruta central, que en tiempo del imperio solo pisaban los carruajes del Káiser. En el extremo está el palacio imperial en un lado y la catedral en otro y a lo largo la Universidad, el palacio del Kromprins, el edificio de la Guardia, las principales embajadas, los hoteles más lujosos y muchas cosas más de importancia histórica y artística. Pero lo sorprendente está en una de las avenidas del Tiergarten, la llamada Siegesallee, que tiene las estatuas, en mármol blanco, de todos los soberanos de Alemania desde antes de Carlomagno. Están alineados a lado y lado de la avenida y tienen detrás, cada una, a derecha y a izquierda, dos bustos de graves personajes, quizá ministros, muchos con mitras. Cada monumento está limitado por detrás por un semicírculo de balaustrada de mármol. Al extremo norte de la avenida está el monumento a la victoria, tan alto como una catedral, y siguiendo encuéntrase la estatua de Roon, organizador del ejército alemán; a la izquierda, la de Moltke y a la derecha el soberbio edificio del Reistacf (congreso). Frente a este edificio está la estatua de Bismarck, en bronce y rodeada de cuatro alegorías en el mismo metal y que representan todas a un gigante: matando un león, forjando una espada, escribiendo un libro y protegiendo no sé qué industrias; todo ello símbolos de la grandeza de esta nación y de su odio secular a Francia. Veré algo del inmenso Berlín que se extiende por todas partes en proporciones gigantescas, con suntuosos edificios, con sus elegantísimos teatros, sus restaurantes lujosos, etc. pero todo sin una importancia muy capital para mí. Lo último grande que quizá vea el martes, será el famoso almacén llamado Wertheim que tiene dieciocho mil dependientes y donde venden desde un diamante hasta un chorizo y una hoja de cal. Entonces saldrá para la “Vieja Colonia”.
No quiero terminar esta croniquita sin recordar atrás dos humoradas del gran Federico. Como el palacio que visité primero se llama Sanssouci, que significa en francés algo así como sin cuidados, sin preocupaciones, alguien felicitó al rey porque había hecho un retiro tranquilo y él respondió que como el nombre del palacio estaba en la fachada, quería decir que fuera podían todos estar sin cuidados ya que su rey estaba adentro devorándolas todas. La otra, que me hizo mucha gracia, fue que, como él protegió a Voltaire, le destinó una habitación en el palacio nuevo y se la decoró a su gusto. La habitación, que yo vi muy detenidamente, tiene mil dibujos de animales grotescos: loros, monos, ardillas, zorras, etc. los cuales el rey explicó al viejo renegado, traduciéndoselos por hablador, feo, inquieto, malicioso, etc.