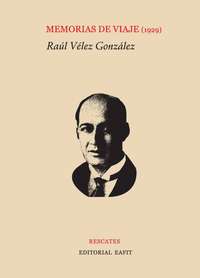Kitabı oku: «Memorias de viaje (1929)», sayfa 3
[27 de marzo]
Desde anoche hay al pie del barco una multitud de lanchas de gasolina ofreciéndose para llevarnos a la ciudad, pues el vapor atracó un poco distante. Presentan, estos barquitos que van y vienen por los canales, un cuadro fantástico y hermoso, con sus luces multicolores que vagan en la oscuridad de la noche. No quiero salir de noche. A las 8 de la mañana de hoy embarcamos en una lanchita. Hermosos almacenes y gran comercio de toda clase. Me doy cuenta de la importancia de este puerto al ver sobre los canales un verdadero bosque de chimeneas, de mástiles y de velas; pertenecientes a barcos de todos los tamaños y de todas las partes del mundo; no sabría calcular el número: ¿50? ¿80? ¿150? Tal vez más. Me aturde el gritar propio de las gentes de puertos. Y qué gritos, y con qué lenguas, ¡Dios mío! Hablan en este Curazao una revoltura incomprensible de holandés, español, inglés y hasta francés que se conoce con el nombre de papiamento. Nadie les entiende, pero se me dice que predominan las palabras españolas. Mas, si usted les habla en inglés, le contestan con toda corrección, y así con los demás idiomas, aunque el oficial es el holandés.
El mejor carro de la plaza, nos dice un negro simpático mostrándonos su automóvil a 8 florines la hora.
Al fin lo contratamos a 5 ($2) y nos lanzamos a buena velocidad hacia la hacienda de avestruces llamada Albertini, famosa en todas las Antillas. Llegamos en media hora y un criado muy atento nos abre la finca. Pero es holandés, y aunque habla papiamento, no entiende español. Rápidamente nos habla en alemán, en inglés y en francés; alcanzo a oír el francés y me enredo con el sirviente ese en charla amena e instructiva respecto de los avestruces. Se excusa de hablar mal el francés, pero yo le entiendo perfectamente. Al ver los animalejos esos me siento desconcentrado. En efecto son iguales a los que vemos en grabados, pero de pluma fea y sucia; yo que me los figuraba limpiecitos y de variados colores, encuentro con unos animales negros o grises. Pero poco después, en la casa de la hacienda, veo ya las plumas arregladas admirablemente y cambia mi opinión. Veo pollitos de avestruz de 40 y 60 días, del tamaño de un pizco, huevos como una toronja grande y aves de 45 años de edad. Vamos a la casa donde nos dan un fresco de limón, compramos plumas y postales y volvemos bien satisfechos a la ciudad.
En el camino vemos una iglesia de buen tamaño y muy limpia, dedicada a san José, dice el chofer que unos edificios que la rodean son escuelas de niños pobres, o sea un asilo. Yo quiero entrar, pero al querer traspasar la puerta del patio donde están los edificios, el chofer lee un aviso que hay sobre el muro, y detiene el carro. “Auto no por drenta”. Bien comprendemos que se prohíbe entrar en auto y dentramos a pie. Escuelita simpática. Se enseña el papiamento y el holandés; me acerco y no entiendo ni jota. La religiosa que enseña me invita a entrar, con una inclinación de cabeza.
A las 12 ya estoy de nuevo en el barco y no salgo más. A las 8 p.m. sale el barco hacia Puerto Cabello.
[28 de marzo]
Cuando despierto tengo la impresión de que marchamos con lentitud. Me asomo a la ventanilla y veo a lo lejos unas lucecitas diseminadas: es que hemos llegado a Puerto Cabello y el buque espera permiso del puerto para atracar. Atracamos a las 8 y en el desayuno nos anuncian que podemos disponer de 14 horas. Desembarcamos y echamos a andar calles. Es jueves santo; en una iglesia replican; yo me acerco y veo que está llena de fieles. Luego van saliendo las devotas con trajes parecidos a los de las devotas de mi pueblo, que creo estar en él. Solo que usan todas cachiruela negra sobre traje de cualquier color, y las damas de calidad llevan unas más grandes, a manera de mantas de encaje. Veo los ojos más grandes y más bonitos que jamás he visto, sobre los rostros morenos de estas devotas.
Como estamos por gastar el día, tomamos un auto a 15 bolívares la hora ($3), y nos vamos al balneario llamado el Palito, a tres kilómetros de distancia, por una hermosa carretera que atraviesa una hacienda toda de cocoteros. El resto del día lo pasamos en niñerías. Inclusive la de conseguir a novia por cabeza. La mía fue una ojona, más que morena, tímida y encogida. A las diez zarpó el barco.

[29 de marzo]
Hoy hemos tenido el día más agradable de toda la travesía que llevamos. Como ayer, al despertar, divisé tierra, fue que llegamos en la noche a la Guaira, puerto avanzado de Caracas. El mayordomo nos anuncia que tenemos tiempo hasta las 4 p. m. Hay diez horas libres y resolvemos emplearlas en un viaje a Caracas, distante 7 y ½ leguas. Contratamos un auto por 70 bolívares para ir, ver lo que queramos de la ciudad y regresar; somos 7 compañeros y el auto nos contiene con holgura. Emprendemos el ascenso de la cordillera, trasponiendo la cual está Caracas. La carretera tendrá muy pocas como iguales. Mejores y más atrevidas, es difícil encontrarlas. Subimos, pues, en poco más de una hora desde la orilla del mar hasta la cima de la montaña, cruzando vertiginosos abismos, trepando pendientes al desarrollo de atrevidas curvas que en elegantes caracoles van coronando la montaña. El mar va apareciendo cada vez más lejano; allá en lo hondo se divisa como un bosquecito cuyo límite lejano tuviera neblina. Llegados a la ciudad, recorremos las principales calles y nos dirigimos a la casa donde nació el Libertador. Un atento guardador de la casa, nos la muestra toda: allí la cama donde nació Bolívar, allá muchos de sus vestidos, su hamaca, su poncho peruano, una chinela de casa (la otra está en poder de una familia bogotana), etc. Nos quedamos atónitos ante tanto recuerdo histórico; tomamos fotografías, dejamos el autógrafo en el libro que hay al efecto, y salimos en dirección al Panteón Nacional. Sería obra de mucho espacio, hablar con detenimiento de este lugar. Es un templo, recubierto por dentro de mármol jaspeado y blanco; en el gran nicho central está la estatua del Libertador y al pie la urna que guarda sus restos; mil alegorías, inscripciones, coronas, diademas de oro con piedras preciosas, rodean el monumento.
A la derecha, Sucre, el más grande de los hombres de América, y a la izquierda Miranda, que tiene a los pies una urna entreabierta y una sentida inscripción que lamenta no poseer los restos del ilustre cuanto desgraciado precursor. Cuando estoy embelesado viendo estos monumentos, miro al suelo para contemplar las grandes baldosas que forman el pavimento, y quedo azorado al ver que cada una de esas losas cubre el sepulcro de algún héroe. Al frente de la estatua de Sucre estoy, y mis pies pisan el nombre de Páez; miro a mi derecha: Nariño; sigo mirando a mi alrededor: Torres, Salom, ¡Arismendi!, Infante, Rondón… Todas las losas cubren sepulcros venerados y me aparto temeroso de abrasarme los pies por profanar con ellos lo que queda en el mundo, de esos semidioses. Nuestro guía es una niñita de 7 años, simpática y bonita, a quien doy un bolívar y una caricia.
—Pero me da mucho, señor– me dice la chica mirando asombrada la peseta.
Quisiera decirle que la emoción que me proporciona vale más que mil monedas, le dedico algún halago y doy por terminada la visita, no sin dejar también allí la firma, en el álbum del Panteón. Regresamos a la Guaira y aún tenemos tiempo de visitar el famoso balneario de Macuto, montado a la europea y distante una legua. Pero yo ya no siento nada viendo paisajes porque mi cerebro está remarcando historia. Volvemos a la Guaira y a las 4 nos hacemos a la mar. Mañana, según parece, estaremos en Trinidad.
[6 de abril]
Hace ocho días que no pongo una sola nota en este cuaderno. Y hay motivo: el 30 de marzo a las 3 p.m. comenzamos a ver las bellas y escarpadas cimas de los innumerables islotes que preceden en el camino a la importante isla de Trinidad, posesión inglesa muy adelantada. Esperaba la salida del barco a alta mar para reseñar la visita a la isla, pero estuvo el mar tan agitado que volvimos a sentirnos molestos. Yo tengo otra vez la ballena en todo el tragadero y solo a fuerza de limonadas y de quietud, amén de ayuno, vuelve a calmarse. Ahora comienza a sentirse el frío. Hace 4 días que pasamos el trópico y navegamos en la zona templada. Temo que el frío me impida escribir.
Decía que al entrar a Trinidad se encuentran muchos islotes, los que forman la boca del Orinoco al caer en el golfo de Paria y que parecen servir de límite al golfo. Por entre unos y otros islotes todo el mar es navegable y por entre dos muy altos y provistos de hermosos faros, pasa nuestro buque. Llegamos a las 4 a Trinidad. El barco fondea a distancia porque no hay muelle, y un vaporcito nos lleva a Puerto España, capital de la Isla. Bonita ciudad: las calles asfaltadas, mucho parque, buenos bares, almacenes, avenidas, chalet, etc. Apenas disponemos de una hora y recorremos lo más importante, pusimos cartas al correo, compramos postales y volvemos al vaporcito que nos trae nuevamente al nuestro. Aunque corto, estuvo agradable el paseo. Al volver nos reímos de las peripecias de los compañeros bogotanos que tomaron en el puerto un auto, como nosotros; pero como no saben inglés, le dijeron al chofer, en castellano y por señas, que los llevará al correo para poner una correspondencia y los llevó a los telégrafos; volvieron a indicarle y en la misma forma los llevó sucesivamente a la Gobernación, a la policía, a una farmacia y al cementerio. Como ya fuera la hora, tuvieron que regresar con sus cartas en el bolsillo.
—Algo curioso me ocurrió en el puerto: un viejecito, casi un mendigo, me ofreció unos bastones que estaba vendiendo, pero hablaba inglés y al no entenderle me propuse reírme de él y le contesté en francés que no compraba, y el viejecito me dijo, en correcto francés, que perdonara, y luego, en español, bien pronunciado, me objetó que yo podía ser francés, pero que parecía sudamericano. Luego lo vi vendiéndoles sus bastones a unos alemanes, ¡probablemente en alemán!
Levamos anclas a las 8 p.m. y emprendimos la ruta francamente hacia Europa. No más pisar tierra hasta Ámsterdam. Al día siguiente vimos, como a una legua, la isla de Barbados, posesión inglesa. Nos quedamos viendo sus pobladas laderas, luego el verde de sus faldas, ya solamente el azul vago de sus montañitas, hasta que al fin se confundió con el azul del mar y del horizonte. Tenemos, pues, por delante, 12 días sin pisar tierra y 7 casi sin verla. Y digo casi, porque tal vez hoy si pasamos de día, veremos la isla de las Flores, del grupo de las Azores, pertenecientes a Portugal.
[La vida de a bordo]
Ahora que estoy completamente desocupado y que tengo aún 6 días de mar, procuraré consignar aquí algo de la vida que me llevo en este barco, grande como un distrito.
Al embarcar en Puerto Colombia, nos agrupó el mayordomo a 8 en una mesa, lo que desde luego nos agradó. Exceptuando a un italiano, todos somos colombianos, y todos desconocidos para mí, si exceptuamos a O. Manuel. Hoy ya la llevamos como si todos nos conociéramos desde niños; estamos muy contentos en nuestra mesa y congeniamos muy bien. Somos: Gabriel López, de Medellín, chisparoso y chancero, que todo se lo sabe y que domina la reunión con sus dichos crudos y graciosos; un italiano llamado Alfredo Squarcetta, profesor de música, amable y sonriente, que lee de continuo un romanzo: “Un cuore ferito”; Apolunio Granados, de Zipaquirá, hombre débil de salud, culto y agradable, que va siempre embalado en abrigos y bufandas; Antonio Robayo, también zipaquireño, serio y con esa cultura petulante de la altiplanicie: tiene un aire muy marcado de calavera aburrido; Bernardo García, bogotano, alharacoso, amigo de decir chistes y de figura infantil; Carlos Perdomo, de Girardot, muchacho serio y tratable, de aindiada figura; O. Manuel, y yo.
Nos hemos instalado al frente de esa mesa y comenzamos a ser servidos. La carta (15 o 20 platos) no dice nada: está en alemán y aunque la traducción se pone al frente, ¿qué puede uno entender donde dice “filetes a la Bismark” o “pechuga a la Kumiffmonanchifft con cervelas”? Todas las cosas saben a apio. Yo no puedo ver ni pintado el apio desde que me curaron con esa esencia unos cólicos que tenía cebados y para quitarme los cuales me daban aguardiente. Al principio le hice fuerza, pero me fue estragando de manera que hoy ya todo me huele, en el magnífico comedor, al maldito apio.
A veces dice en la carta: “Buey a la…”, cualquier cosa, y pido buey. Buey y papas son mi alimento. Todo lo demás tiene apio o le ponen el 50% de vinagre, hasta a las compotas. El café es malo, pero mi vicio desmedido por esta infusión me hace encharcarme el estómago del brebaje que me presentaron como tal. A pesar, pues, de la veintena de platos, indudablemente elegantes y ricos, mi paladar montañero y mi estómago selvático, sufren y echan de menos las simples mazamorras antioqueñas, los fríjoles, las doradas arepas, las carnitas al natural que me sirven en mi casa.
El criado que nos sirve, hombre gordo y con tipo de cónsul, habla algo de español; para indicar que una cosa es buena por lo fina o por lo agradable, usa un término aprendido tal vez en la Argentina: “Stá macanuto”. Y nosotros llamamos al criado Macanudo, aunque sabemos que se llama Federico. Nos cuenta que en la guerra sirvió como soldado en un submarino y que pasó año y medio sin saltar a tierra y casi sin verla. Es gracioso oírlo expresarse en español: quiere suprimir vocales y meter la k donde no cabe. En P. Cabello lo invitamos a saltar a tierra para dar una parranda. “No tenko platas”, contestó. “Yo tenko”, le dije, y nos acompañó. A pesar de nuestras platas y de que hacíamos nosotros los gastos, siempre se veía este hombre como el jefe de la cuadrilla.
Mal lo voy pasando en el comer, pero estoy contento en el viaje. El camarote, pequeño y coquetón, tiene todas las comodidades: cama (la mejor y más blanda que han pisado mis espaldas), agua corriente, lavabo, espejo de medio cuerpo, luz eléctrica, ventilador, timbre, armario, perchas, calefacción artificial, escritorio, ventana y un cuadro. Una magnífica biblioteca está contigua al salón de fumar, hay mesas de juego donde me paso los días enteros jugando dominó con un viejo que dice ser francés pero que revela su ser de judío en su nariz de lora, en sus ojos tristes y en los zarpazos con que se apodera de las moneditas cuando me gana. Se llama Elie Simón, es ateo, mujeriego, corrompido y avaro.
Salvo el comienzo de mareo del primer día y de la indisposición al dejar a Trinidad, he estado sano y me divierto como puedo. El domingo de Pascua tuvimos desayuno especial y sorpresas. Casi todos los días hay orquesta en el almuerzo y aseguro que no he oído nunca música más bien ejecutada; generalmente tocan los trozos más salientes de algunas óperas. Cada dos noches hay cine. Con frecuencia se baila, y el sábado hubo baile de máscaras con todo y reina. A estas parrandas no voy nunca; me chocan hasta en tierra. Todos los días, a las doce, aparece, sobre un mapa que está en sitio visible, una banderita que señala el punto donde estamos en el océano, y en un cartelito la longitud, la latitud y las millas recorridas durante las últimas 24 horas. Generalmente pasa de 120 leguas (hoy hicimos 133 por haber ya entrado el barco en el Golffs Treen o corriente del Golfo, que ayuda a la nave).
Poco antes de aparecer el aviso de las millas, un sirviente recoge una cantarilla o apuesta muy simpática: todo el que quiera señala un número de 0 a 9 y apuesta un marco a que el número de millas recorrido termina en el que señaló. El criado recibe los diez marcos y si el barco anduvo, por ejemplo 339 millas, el dueño del 9 gana la puesta, que es el total menos un marco que cobra el criado.
Como vamos de occidente a oriente, todos los días hay que recomponer el reloj, pues vamos perdiendo unos 15 o 20 minutos diariamente, unas siete horas en todo el viaje.
Con dificultad me he acostumbrado a ver un avisito que hay en la parte superior del lavabo, dice: “El salvavidas se halla debajo de la cabecera de la cama, formando parte del colchón”. Me horripiló el tal avisito porque yo siempre he leído con susto esos avisos que en carreteras y ferrocarriles dicen: “Peligro”, “despacio”, “cuidado”, etc. Y aunque salta a la vista que aquellos anuncian peligro y estos seguridad, es también cierto que aquellos hablan a la persona que está segura y tiene probabilidades de perderse, mientras que estas hablan para el tiempo en que la persona está perdida y tiene una pequeña probabilidad de salvarse. Le diré embustero al novicio que no haya sentido miedo en presencia del avisito.
El frío nos está entrando de plano; ya han cerrado las ventanas con fuertes cristales y pocos son los pasajeros que van a la cubierta. Y lo peor es que vamos muy atrás aún.
[8 de abril]
Nada notable sino que ya esperamos llegar mañana o pasado, a Plymouth (Inglaterra), donde dejará el barco unos 26 pasajeros de los 300 y tantos que lleva.
[10 de abril]
Son las seis de la mañana. Anoche hubo un gran baile para despedir a los pasajeros que hoy comenzarán a dejar el barco. El baile fue de máscaras a medias: los que menos, nos encasquetamos un gorro de papel de formas carnavalescas y de variados colores. Mi antipatía por las reuniones me hace concebir el propósito de recogerme temprano al camarote, pero los atentos ruegos de los compañeros y la influencia de una gran copa de coñac que ingiero sin gana, me lanzan al ruedo y estoy un buen rato aturdido y contento. Es graciosa la figura de O. Manuel, con un gorro de papel picado, de tres pisos, como entre Mefistófeles y Vulcano (más del primero), sobre sus gafas seculares. Hay gorros chinos, chambergos, cascos de Marte, boinas de grumete, alegorías de póker y dominó, mitras episcopales (la mía era algo mitra) y mil fantasías más. La orquesta, convertida en jazz, hace maravillas… y yo voy hartándome de tanta payasada y me escurro a mi camarote. Bien sé que esto va a terminar en alza grande.
A las tres de la mañana llega don Manuel perfectamente borracho, buscando a tientas la puerta y dándose contra todo lo que hay. Viene hablando bellezas del baile y echando pestes contra Antioquia donde no nos divertimos nunca. Siento por mi compañero una tolerante pena, porque veo que habla como quien ha pasado toda la vida entre el trabajo y una que otra calaverada de mal género, efectivamente sin divertirse nunca. Le llevo el humor un buen rato porque no quiero quitarle la ilusión de que verdaderamente está feliz. Es la única vez que lo veo animado, cuando la alza. Se acuesta casi vestido y pronto ronca. Yo soy el fastidiado porque se me espantó el sueño. Al cabo de algún tiempo de revolverme en la cama, principia a entrar por la ventanilla una claridad; como el reloj marca apenas las cuatro, debe ser la luna lo que alumbra. Pero la claridad se acentúa, me levanto, y mientras me visto y me baño son las cinco y cuarto; salgo a la cubierta y veo que el sol está alto. Entonces caigo en la cuenta de que está avanzada la primavera y que ya tenemos los días más largos en esta latitud (estamos a la altura del Labrador).
Aunque el frío sigue creciendo en intensidad, por la mañana no es tan punzante; es como el de nuestras tierras frías, el mismo que sentía en las mañanas de La Pola. Así es que puedo permanecer mucho tiempo en la cubierta, viendo el hermoso espectáculo de un mar de primavera, con la bandada de lindas gaviotas que siguen el barco, merodeando las migajas que caen al mar, de las cuales se apoderan con graciosa maniobra, en que cree uno que se sepultaron en las olas. Y lo singular es que estamos a más de cincuenta leguas de la costa más cercana y estos animales no se asientan. ¿Cómo pueden sostenerse tanto tiempo en el aire?
Hoy entramos francamente en el canal de Inglaterra y toparemos con muchos barcos. Ya diviso uno que parece muy grande y viene como de Francia. Hoy veré, Dios mediante, tierra europea, por la primera vez en mi vida.