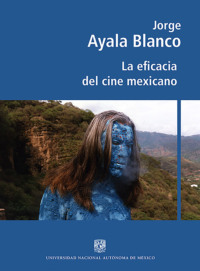Kitabı oku: «La eficacia del cine mexicano», sayfa 6
Todo por pura irresponsabilidad, lo cual no impide el berrinche sígnico-naval, para desdoro de un régimen salinista que logró suspender la censura fílmica durante breves años. Ahora, no sólo la censura ha vuelto a recrudecerse, sino que ya cualquiera puede ilegalmente ejercerla, con el dócil sometimiento de las instancias encargadas por Ley.
Segunda parte
| Erotomanías desataditas |
Entonces aparece lo que somos sin máscara:
los payasos dolientes.
José Emilio Pacheco, El silencio de la luna
El poder desinflable
Primo tempo: Las erotizaciones simultáneas
Todo parece erotizarse en La tentación, de Enrique Gómez Vadillo (1989). Por ello, obtuvo una inesperada eficacia taquillera cuando se exhibió como película normal, pese a haberse concebido y rodado originalmente sólo como un videohome más, a semejanza de su gemelo Relajos matrimoniales (1989), otro porno suave del mismo realizador. El film, pues, tiene el acierto de llevar a un límite extremo su voluptuosidad chatarra, haciendo que se desborden por lo menos cuatro erotizaciones simultáneas, sin perder jamás de vista la erotización de su humor involuntario, a saber.
La primera es la erotización del poder / femenino como poder desinflable. Robusta cuarentona seductora de rubio peinado afro, la secretaria y golfa mantenida de casa chica Susana (Angélica Chaín) se pinta en extreme close up los labios sensuales de arriba con un bilé de rojo intenso, coquetea tranquilamente con las páginas de un periódico para gente bonita, descubre emocionada que se ha sacado la lotería, monologa su entusiasmo con ardor, y de inmediato se prende a la bocina para cortar por teléfono a su viejo (un político) con eufemismos que sólo consiguen estremecer al destajista mercachifle Francisco Sánchez, quien los escribió (“Aquí está tu pendeja esperándote / hablaba para que vayas y chingues a tu puta madre, hijo de perra”). Luego, en idílica cuan acapulqueña bahía tropical, la nueva rica recibe esponjada las llaves de una espléndida mansión con alberca, e inicia sus vacaciones perpetuas, o sea, la verdadera vida. La cámara gratuitamente excitable de Jorge Senyel la sigue cual perra faldera al tomar posesión de sus dominios, repta en pos de ella, lame reiteradas veces su desbordado cuerpo pródigamente desnudo pero siempre el mismo, y hasta bailotea contemplándola, bajo el estúpido sol estroboscópico de la disco. En reventada compañía de su homóloga amiga hetaira pero aguadamente más joven Genoveva-Beba (Luz María Jerez), la solitaria tipa no tardará en iniciarse también en los perversos juegos que conlleva el ocio opulento en la vida sólo para el placer; compartirán borracheras, desveladas en la disco, crudas, deseos cómplices, mostraciones hartantes de tetas y traseros, e incluso se agasajarán juntas con el mismo vendedor de canastas, el Gato (Sebastián Ligarde), pronto elevado a chofer semental. Pero el más desbocado ejercicio hedonista del poder femenino a la mexicana, mediante una lámpara de Aladino vuelta chequera, debe desembocar en los perversos ideológicos del poder gozoso, en el abuso, en la búsqueda desmedida a la Sonia Infante de Los placeres ocultos (Cardona hijo, 1988), en el desquite irracional contra el género masculino y sus concesionarios, en la venganza usa hombres y odia hombres. Tras la partida de la amigota cómplice que debe regresar al lado de su viejo de los dineros, nuestra Susanita millonada se aburre, se intranquiliza, se desfoga ahora cerebralmente, se infantiliza, decide jugar con fuego y, cansada de comprarse trapos o trajes de baño cual baldía Mujer bonita (Marshall, 1990), al grito de “Si esos viejos asquerosos se compran todas las viejas que se les da la gana, ¿por qué nosotras no vamos a hacer lo mismo?”, forma su harem de machos. Viste su ensombrerado atuendo negro con escote en V hasta el suelo y recluta fornidos lancheros bronceados y bruñidos meseros para organizarse su harem privado. Cúspide del poder mujeril en acto, fuente de sudorosos orgasmos ventilados por abanicos vegetales que agitan los musculosos odaliscos en trusa bikini, metáfora incomparable de la pendejez femenina vuelta al final en contra de sí misma, ese harem compuesto por objetos impuros del deseo sexual boomerang permitirá a la rizada heroína ejercer tiránicamente su crueldad, satisfacer sus inconfesos rencores, escalar las cumbres eróticas del humor involuntario y saciar sus inconscientes requerimientos de autocastigo en todos los terrenos de la hipermachista fantasía masculina. El principio del placer femenino consiste en desinflarse cuando se asume como ejercicio sadomasoquista del poder cretinizado.
La segunda es la erotización del sándwich sexual, para que llegue a ser un dispositivo decadente. Gracias a la deleznable posteridad moral de Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, 1948) y a su terapia de grupo en la suntuosa mansión acapulqueña de Narda o el verano (Juan Guerrero, 1969), el melodrama de violencia erótica vino a hacer irrupción en el Conacine echeverrista, pero se había afilado los colmillos freudianos con el tremebundismo de Las pirañas aman en cuaresma (Del Villar, 1969) y La primavera de los escorpiones (Del Villar, 1970). La violencia erótica culminó, pues, en la verborrea orgiástica de El llanto de la tortuga (Del Villar, 1974), escrita por el joven beatífico Vicente Leñero, en la que cinco criaturas erotizadas daban rienda suelta a su perversona glosolalia instintiva durante una noche de sensual desenfreno en frío; malvados ricachones mexicanos, con atroces problemas existenciales, bebían a rabiar, se lanzaban frases cínicas, se bañaban con fálicos chisguetes de champagne y cambiaban hasta cuatro veces de ropa y desnudeces durante la velada, hasta quedar de blanco impoluto, formaditos en abanico, ante la policía corrupta que regresaba un cadáver a la alberca para que siguiera flotando una pareja de amantes, una pareja de hermanos incestuosos y un criado cachondamente malcriado (Gregorio Casal) que leía terribles revelaciones en el tarot agustiniano de Se está haciendo tarde y jugaba al billar onanista, en espera de morir simbólicamente acribillado; más que personajes, eran cinco sacos de traumas psicológicos en incallable fiesta de cumpleaños: la divorciada insatisfecha Isela Vega se sentía Liz Taylor en ¿Quién teme a Virginia Woolf? (Nichols, 1966), disfrutaba provocando el flácido deseo de los hombres, se hacía violar tumultuariamente por pescadores salivosos (o sea, de baja condición social) y abortaba al hijo de la violencia que estaba esperando; el arquitecto fracasado Jorge Rivero vivía de padrotear a Una mujer honesta (Salazar, 1969), mostraba al público los senos de su Iselota (más pequeños que los de él), medio ahogaba al festejado humillador cobarde (Hugo Stiglitz) en un rapto de celos profesionales, jugaba a la ruleta rusa por un cuarto de millón de pesos, sentía estallarle su cerebrito en una crisis nerviosa y huía a desbarrancarse en la carretera; la hermanita incestuosa (Cecilia Pezet) exasperaba asustada a su tortuosa virginidad y se hacía desvirgar de forma degradante por El sirviente (Losey, 1963), mientras su hermano incestuoso reprimido escondía sus impulsos vitales debajo de sus éxitos y descargaba su furia de impotente sexual en contra del criado lanchero, etcétera. Sobre ese mismo esquema de dramón mundano, con peripecias de folletinazo decimonónico, aunque con mayor explicitud en las escenas multisexuales, se han trazado las hilarantes líneas directrices de La tentación, verborragia de “denuncia social” en menos, como si quince años no fueran nada para el mañoso quinto largometraje Johnny y Chicano, 1981; Los dos carnales, 1981; Prohibido amar en Nueva York, 1982; Playa prohibida, 1983, del empresario teatral explotador del morbo gay Enrique Gómez Vadillo (Los ojos del hombre, Equus, Machos). Así pues, ninguno de los miembros del harem hembrista descrito por Gómez Vadillo, sosteniendo la cifra cinco propuesta en El llanto de la tortuga, tendrá mínima profundidad. Ni la dueña que blande ineptamente el látigo de La mujer en llamas (Van Ackeren, 1983) al tiempo que se queja amargamente de su ridículo (“¿No se les ocurre ningún juego, digamos perverso?”), y que acabará amarrada a su cama sin redención romántica de Almodóvar (¡Átame!, 1990) y víctima de una especie de Conde de Montecristo colectivo, pagando la integridad de sus jugosos réditos bancarios mensuales por una embarrada de comida. Ni el trío de conjurados próceres en revuelta contra la maldita pendejez femenina: ese odalisco administrador y excajero bancario Jaime (Ernesto Rivas), quien servía para bailar melosamente en el fin de fiesta, ese odalisco cocinero y exmesero Liborio (Antonio Eric), quien se conformaba con masturbarse al pie de la diosa rechazante dormida, y ese odalisco jardinero y exlanchero Figueroa (César Aguirre), siempre dispuesto a lo que caiga. Ni el doblemente traidorcillo Gato que intentará salvar a su patrona a cambio de promesas de exclusividad mercenaria. En consecuencia, tanto el espíritu decadentista sexual como los sándwiches y las rivalidades que provoca se manifestarán a ras del suelo, lineales, facilistas, sin complejidad alguna, aunque de súbito quieran contrapuntearse significativamente, en una secuencia alternada, con el entierro clandestino del esclavo favorito en el mar y una dolorosa sodomización forzada de la protagonista.
La tercera es la erotización de los cuerpos planos. La tentación sueña con el triunfo de los cromos de Playboy y Penthouse, en su nivel más subdesarrollado y celulítico. Es la máxima idea de lo prohibido y lo tentador a que puede acceder la imaginación del melodrama erótico popular con pretensiones, para inaugurar sin escándalo los noventas. Después de su temprana parodia épica de braceros (Johnny Chicano) y de un anacrónico miserabilismo obrerista en voz de Pedrito Fernández al fondo de un pozo (Los dos caníbales), la Tentación de lo Prohibido Higiénico ya estaba presente hasta en los títulos de los filmes de Gómez Vadillo: Prohibido amar en Nueva York, dispendiosa cinta musical en locaciones donde la indigente vedette puertorriqueña Charityn Goyco se consolaba de su fallida conquista estelar de la urbe de hierro atrapando al vaselinoso restaurantero Julio Alemán, y Playa prohibida, atosigante cinta acapulqueña donde la ganosa viuda Sasha Montenegro interrumpía sus insípidas fornicaciones con el ingeniero Pepe Alonso por culpa de un saboteador hijo ladilla. Igual consolación sucedánea (“Tengo ganas de partirle la madre a alguien”), igual insipidez copulatoria en interruptus sadiquillo (“Ésta vez el strip lo hago yo”), igual simulacro anodino del subversivo goce femenino (“De veras, contigo lo hago por amor, contigo no finjo”), igual babear apabullante ante la prepotencia virilista (“Ahora sí, ¿quién manda, cabroncita?”), igual retroceder pecaminoso y moralista ante la idea de una verdadera transgresión (“¿A dónde crees que vas, güey?”). Si en La tentación las relaciones de fuerza del sexo se desploman en lo anecdótico inocuo y en una neutralizante ejemplaridad delictuosa, sus vehículos en sí, los cuerpos masculinos y femeninos, supuestamente prohibidos y tentadores de manera inherente, se histerizarán, más que erotizarse, inútilmente. Cuerpos planos, cuerpos opacos, cuerpos publicitarios, cuerpos promocionales de sí mismos, cuerpos desenergizados, cuerpos insignificantes en circuito cerrado. El discurso del cuerpo se extravía en un solo vicio posible: el tautológico, la repetición hostigante. Cuerpos sin órganos, aunque escupen sangre al reventar por turno; cuerpos demasiado obvios, al margen del deseo sexual y el amor voyerizable pese a la idiota cancioncita final que se equivocó de película (“Yo me enamoré, me enamoré / una sola dosis de cuerpo entero, no se la deseo a ningún soltero”). Después de haber pasado por el desfile ganadero de redondeces en la feria del silicón (género de ficheras del lopezportillismo) y por el espectáculo de risotadas ginecológicas (escalada sexocómica del delamadridismo), el cuerpo en el cine nacional llega al limbo modernizador del melodrama erótico sin flujos, muy propio del neoliberalismo salinista, y la concepción del erotismo no rebasa la obscenidad limada de un bombardeo de anuncios vivientes sobre lápices labiales (recuérdese la primera imagen), lencería chafa o toallas femeninas para ambos sexos. Objetos sexuales femeninos, objetos sexuales masculinos, objetos bisexuales sin destinatario ni relieve, especímenes ejemplares, aspiran a ser sucedáneos publicitarios: ven a la libertad del trueno; luce a diario piernas de lujo; una experiencia que debes vivir; fabricada especialmente pensando en tu piel; tu confianza en esas noches de ménage à trois; tu segura protección con alas en un archipiélago de falos reacios e insumisos y bárbaros.
La cuarta y última es la erotización del restaurador baño de sangre. Como ya se ha hecho costumbre entre los guionistas herederos del peor fraude impresionable del cine echeverrista (Xavier Robles, Francisco Sánchez), trátese de chantajear sentimentalismos radicalosos como en Rojo amanecer (Fons, 1989) o de chantajear con supuestas desinhibiciones eróticas, degenerando la línea de Amor libre (Hermosillo, 1978), como en la película que nos ocupa, es sabido que en el último rollo llegarán los marcianos y los matarán a todos. Así sea. Sintiendo La tentación de averiguar lo que ocurre en el interior de la hermética y silenciosa mansión del pecado, la amigota Baba llega de regreso al cabo de un mes y penetra por fractura en el recinto, vuelto prisión vindicatoria; libera a una madreadísima Susana, con ojeras colosales y moretones más grandes que los poderosos muslos que los contienen; luego, entre las dos, integrando un acorralado Mario Almada bifronte, se harán justicia por su propia mano en climática corretiza a lo Alcoriza (Terror y encajes negros, 1984). Los estruendos de la música mecánica no permitirán oír ruido alguno a los sobrevivientes odaliscos villanos, tomados por sorpresa, uno a uno, por sus agresoras delirantes. El baño de sangre será más imparable que un acceso de risa loca. El acomplejado Liborio será tundido y desnucado a batazos, el atildado Jaime recibirá cordialmente un zapapicazo en pleno pecho y el sigiloso Figueroa (“¿Dónde está esa puta?”) se derrumbará adorablemente con un balazo westernista right between the eyes. La pendejez femenina ha triunfado sobre sí misma, se sublima, cumple su catarsis en la furia erosanguinaria y, en el hospital, restablece la norma, restaura el orden e impone su ley compulsiva, para hacerse acreedora a un castigo onírico tan simplonamente freudiano que haría vomitarse hasta a Buñuel. Esa aparatosa señora ensortijada Angélica Chaín había sido, en sus mejores momentos fílmicos, la insensible hampona Eva la Malagueña en Mataron a Camelia la Texana (Arturo Martínez, 1976), una Ménade buenona pero más bien martirológicamente tarada en el pueblo enlutado Al filo del agua de Deseos (Corkidi, 1977) y la sacrificada putona güereja de cabaret que sólo servía para hacer valer a su Tarzán extorsionado de Cadena perpetua (Ripstein, 1978); le faltaba aspirar a La tentación de erigirse en una erotómana mitológica, tan falsa como soñar despierta con dinamitarse a sí misma en la cima de una torre, porque confesaba sentirse allí muy a gusto, y realmente deseaba hacerlo. El baño de sangre se ha erotizado como un compromiso emotivo con el desquite antifalocrático y se deserotiza como acre distorsión de la realidad autodestructiva / autodestruida. Nuestra candidata única a figurar en el libro sobre Las mujeres más malvadas del mundo de Margaret Nicholas se quedó en absurda concubinaca reivindicadora, matrona impúdica y suicida inconsciente, hélas!, pues el poder desinflable no perdona ni a la chiquirritina imaginación de las erotizaciones simultáneas.
Secondo tempo: El consentimiento masoquista
Una pareja, sus amantes, el amante de la amante y una sola salida... el asesinato, ofrece en un afán esquematizado hasta lo geométrico acumulativo, el morbosón anuncio publicitario que diseñó el mercachifle Videocine para Muerte ciega de Enrique Gómez Vadillo (1991), como gancho sensacionalista, ya muy falible, para espectadores hipotéticos de cine popular en liquidación. Promesa de un quinteto, un amor a cinco puntas, un juego erótico para cinco amantes, cinco en vez de los tediosos dos, cinco retorcidos gozadores retozando en la misma cama; promesa higiénicamente orgiástica, promesa incumplida como en los cult movies de Radley Metzger (Camelia 2000, 1969; Amor a cuatro puntas, 1970) o en el porno suave de cualquier destajista italiano disfrazado para las funciones de medianoche, supuestamente desinhibidoras, a finales de los setentas (Festa Campanile y así). Sin cumplir por fortuna con los designios de ese tremendismo cínico, el octavo largometraje del exteatrista escritor-productor-director cada vez más ambicioso Enrique Gómez Vadillo avanza con pie pausado y firme, casi delicado, pese a lo descabellado de su argumento (“basado en la obra de un autor desconocido”). Procurando una desacostumbrada sutileza nítida, que al final medio acabará dándose al traste, no filma ningún triunfante ni preciso quinteto erótico, sino los estragos del quinteto escarlata, los estragos sobre la marcha de un esbozo de eroquinteto escarlata. En efecto, una pareja, sus amantes, el amante de la amante y una sola salida... el asesinato. Sólo se oculta lo fundamental, lo interesante, lo significativo. Lo que no se dice es que esa pareja es atípica (tan atípica como puede ser la ceguera de uno de sus miembros), que la seducción de uno de los amantes será el tema por desarrollar (con cierta originalidad cerebral en la intriga fílmica), que el otro más bien se queda en una servil devoción callada, que el amante de la amante permanece la mayor parte del tiempo en una truculenta clandestinidad, y que la salida del asesinato sobreviene como un intento ventajosamente deliberado, cuando la trama aún conserva muchos vuelcos que dar. Tampoco se dice que en más de una instancia se verá implicado el sadomasoquismo por todos los factores concurrentes del cómplice hecho cinematográfico: por los personajes, por el propio dispositivo ficcional, por los escasos pero atónitos espectadores convocados, por las inesperadas búsquedas formales y expresivas a la orilla del mar (superiores a las de cualquier soporífera cinta estatal reciente, tipo Playa azul de Joskowicz, 1991), y por el humor involuntario que al final triunfa sobre el conjunto.
No obstante la fluida tersura de su tono expositivo y de los planteamientos de sus constataciones posteriores, el relato jamás define su naturaleza, más allá o acá de lo mudable sugestivo. Drama erótico, fábula perversa, thriller psicológico, gag de fatalismo milagroso, informulado horror cotidiano, sainete melodramático, oblación de los amantes malditos y cuento inmoral. Mudando a placer o por compulsión inepta, ésas son las etapas, las variaciones de un mismo juego sadomasoquista.
Drama erótico que luce como pivote una seducción doble: a bordo de una lancha de motor que conduce el fiel criado de rulos ensortijados Antonio (Ernesto Rivas), llega a una aislada residencia acapulqueña la improbable enfermera supersexy Eva (Lorena Herrera) y de inmediato es contratada por la esposa ciega Alessa (Helena Rojo) para que la acompañe a divertidas incursiones en boutiques y salidas entre tres, pues incluyen al marido compositor Luis (Humberto Zurita), quien se ha dejado ganar por el desenfado sensual de la activa empleada doméstica, hasta llegar al impulso adúltero y la obsesión, con ominosos signos de crueldad. Fábula perversa: los adúlteros fajan abiertamente delante de los conyugales ojos invidentes, o se camuflean con el tocacintas a volumen alto, para copular a gritos en un cuarto próximo al de la ciega, quien descubre el engaño, pero lo acalla, lo consiente, lo manifiesta por fin en un arrebato, y paga con miles de dólares la partida de su rival; sin embargo, arrepentida, irá a buscarla adonde vive con su joven amante, el raterillo Fernando (Roberto Palazuelos), para que regrese a su lado y al de su marido sufriente y desesperado por su ausencia. Thriller psicológico: de retorno al intolerable triángulo disparejo, Eva y Luis planean el asesinato de la aquiescente aunque estorbosa Alessa, y remueven las macetas que le sirven de referencia para orientarse, despeñarse desde un risco sobre los arrecifes. Gag de fatalismo milagroso: la afortunada infortunada Alessa no sólo sobrevive al falso accidente, sino que, con la suerte esperpéntica del hacendado Gómez Cruz de Lo que importa es vivir (Alcoriza, 1987), queda en mejores condiciones, al recobrar la vista y silenciar su milagrosa cura, incluso ocultando el hecho a los médicos del hospital donde se recupera. Informulado horror cotidiano: Alessa se reincorpora a la vapuleada normalidad, sólo para asistir con invisible sonrisa depravada al deterioro moral de los adúlteros, percibiendo sus flaquezas, rondas o traiciones, conformándose con espantar ocasionalmente a la asustadiza Eva (“No es cierto, tú no puedes ver”). Sainete melodramático: a punto de ser abandonado y en un arrebato de celos furiosos, Luis intenta exterminar a Eva y al delincuente perseguido Fernando, aunque sólo consigue acuchillar las cobijas bajo las cuales estuvieron; sin embargo, hostigado por la ciega fingida (“Se marchan los dos con tu dinero”), logra apuñalar al gañán. Oblación de los amantes malditos: riñendo sobre una lancha sin control, Luis y Eva se estrellan contra unas rocas y mueren quemados, en un acto sacrificial, holocáustico. Cuento inmoral: Alessa y su leal Antonio entierran religiosamente a los difuntos y en seguida navegan juntos, felices, prometiéndose mutuamente poner a prueba sus tolerancias recíprocas a las cegueras propias y a la diferencia de edades.
Es la hora de los juegos sadomasoquistas y no se ha de ver sino su crispada luz. Sus variantes vulgarzonas parecen inagotables: el sadomasoquismo seductor, el sadomasoquismo velado, el sadomasoquismo voyerista, el sadomasoquismo consentido, el sadomasoquismo degradante, el sadomasoquismo criminal, el sadomasoquismo cretino, el sadomasoquismo esperpéntico, el sadomasoquismo deteriorado, el sadomasoquismo punitivo, el sadomasoquismo insulso y el sadomasoquismo de risa loca. Todos los sustratos de la violencia física y moral se han dado cita para aspirar a una Muerte ciega, aunque menos insistentes que los de la vengadora secretaria antimachista Angélica Chaín de La tentación o los devastadores traumas edipiento-gays del sufrido Óscar Bonfiglio de Muerte en la playa (Gómez Vadillo, 1990). En tropel, pero valoradas por las reconversiones internas del relato, esas variaciones sadomasoquistas valdrán lo que valgan las películas particulares de cada personaje, con las mujeres al frente, como ya se atisbaba en Secuestro a mano armada (Gómez Vadillo, 1991), pero representando nuevas encarnaciones un poder erótico desinflable, como en La tentación.
Muerte ciega es una lección de agonía. La película masoquista de la invidente Alessa vale tanto como el estoicismo límite y el corazón podrido de la estéril pareja de la que forma parte, cual metáfora de toda pareja establecida. Una distanciada, convincente y crepuscular Helena Rojo, aún con sobria belleza lívida, presta a la matrona ciega su enorme fuerza, digna en la indignidad límite que todo lo consiente y asume. Con paso inquietante, en torno a la opulenta alberca, junto al abismo, con gafas ahumadas cual sombras que misteriosamente sabe vestir. Espera impasible en su silla metálica de la blanca terraza, palpa en seguida la belleza juvenil de su nueva dama de compañía, rechaza que la ayuden o protejan, evoca luminosa su envejeciente relación romántica, asumiéndola al elegante estilo de Bette Davis en el final de Amarga victoria (Goulding, 1939), y se sobrepone al conjurable Terror ciego de Mia Farrow (Fleischer, 1971), dictando lecciones de agonía conyugal, mientras desciende al último grado de la humillación. Así encarna y denuncia la abyección absoluta de las esposas del antiguo melodrama mexicano, siempre ciegas simbólicas y voluntarias, que soportaban lo que fuera, sobrellevando la peor autodenigración abnegada, con tal de retener al marido dentro del castrado / castrante núcleo familiar. Su consolación final con el bonitillo sirviente fiel (“Estoy acostumbrado a usted, señora”) no deja de resultar, aunque burda y tardía, una revancha merecida, por ella y por su especie, tras haber circulado cual espectro omnipresente en su mansión y en el seno de su propio retrato estallado.
Muerte ciega es una apología de la perra. La película sadiquilla de la advenediza Eva vale tanto como el minado encanto de la sensualidad vulgar y la áspera voluptuosidad en sí. Lorena Herrera se sitúa en las antípodas de los graciosos personajes fársicos que solía interpretar para el Güero Castro (La chica del alacrán, 1990; La fichera más rápida del oeste, 1991) y de su improbable dieciseisañera cándidamente carballidesca en Hacer el amor con otro (Nieto, 1991), pero dentro de la línea de ganonas ganosas de los sexomelodramas impúdicos del eje Del Villar-Véjar-Salazar en los setentas (Tres mujeres en la hoguera, 1977, et al.). Es una frondosa rubicunda presta a la desparpajada veinteañera Eva, con cierta inesperada agresividad aun en su ninfomanía. Con sencillo minivestido que lleva en zapatos tenis, con ajustado traje corto de coctel, con instantánea lencería negra a lo Madonna hipernaca o con diminutas tangas leopardescas, ilumina las vidas monótonas de los tristes cuarentones que pronto giran a su alrededor (“Piensa en algo más divertido que un concierto, al menos para Eva”), ostenta a la menor provocación sus pelotas en escorzo nada discreto tanto como su insultante juventud, baila junto a sus patrones babeantes, se burla, y en su burla lleva la iniciativa sexual, aunque más bien le gusta excitarse con criaturas de baja condición, cual Ava Gardner en La condesa descalza (Mankiewicz, 1954) o Ángela Molina / Carole Bouquet en Ese oscuro objeto del chocheo (Buñuel, 1977). Nunca deja de oscilar entre la inalcanzable Lulú de Pabst (1928) y una versión femenina del vagabundo Jack Nicholson de El cartero llama dos veces (Rafelson, 1981), o entre la archimaldita Ninón Sevilla de Sensualidad (Gout, 1950) y las niñeras destrozahogares tipo Annabella Sciorra en La mano que mece la cuna (Hanson, 1991). Siendo como es una simple reencarnación oxigenada de La perra de Renoir (1931), llama “perro muerto de hambre” a su mantenido Fernando y está a punto de hacerse medio ahogar por la fidelidad canina del lanchero Antonio, quien la rechaza, porque sólo él parece intuir la frágil condición de ese ángel del mal. Una perra de instintivas solicitaciones, sin ritual, disolvente aunque carezca de cálculo y hondura, a fin de cuentas impresionable, con gestos miedosos de robusta nena muiña, prescindible, tangencial e indiferente a su propia apología.
Muerte ciega es un tributo al aguado amor loco. Y la película archimasoquista del poseso Luis vale tanto como la fotogénica cabellera hirsuta y el bigote desesperado de Humberto Zurita, tragándose de nuevo los berrinches berreantes de La furia de un dios (Cazals, 1987), para convocar otra forma de grotecidad, ahora abstinente. Sin apenas moverse, extrae del piano apasionadas sonoridades, despachándose pastiches de Tchaikovsky y Grieg, por cortesía del enfático músico anacronizante Jorge Avendaño. Luego cena con saco blanco o de frac, atisba con binoculares a su obsedente Eva y se inclina masoquista a besarle la pantorrilla en la playa, soporta picones telefónicos muy explícitos y se empapa con agua fría la cabeza sin lograr bajarse la calentura sexual, rechaza a su santa esposa al término de un tilt down desde una simbólica virgen de madera, lanza amenazantes frases (“Si uno se hunde, todos nos hundimos”) y se pone un ridículo guante oscuro para acuchillar, con mayor elegancia, a los infieles. Es un títere patético del más aguado amor loco. Es un émulo acartonado de los héroes víctimas de la manipulación femenina en el thriller paranoico de moda, aunque a años luz de cualquier Richard Gere coleccionando vertiginoso-hitchcockianas hermanas diabólicas en Deseo y decepción (Joanou, 1992).
Al final, en Muerte ciega sólo quedará el orden despojado. El cuento de la infelicidad ordinaria se narra con encuadres muy abiertos del inspirado fotógrafo Francisco Bojórquez, ante paredes blancas, entre espacios depurados, donde los jueguitos sadomasoquistas parecen disminuirse, tranquilos, medio eficaces en un nivel de inconsciente volcado a la evidencia, o de plano insignificantes. En ese contexto, la soledad marital puede ser un intacto jugo de naranja en el desayuno, la herida íntima puede ser el reconocimiento de grititos de placer y mejor perderse tras una pared lisa al fondo de la imagen, la recuperación de la vista puede ser un simple reenfoque de arbustos tras una ventana, y el desprecio señorial hacia los amantes malditos (“Papá Beethoven y su Pequeña Víbora”) puede concretarse en cierto gesto apenas emergente desde una bañera. La expresividad rescatable habita en la armonía, en el orden despojado de las superficies escuetas.