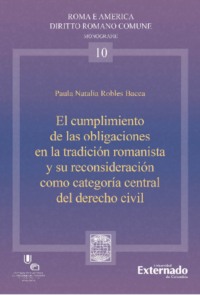Kitabı oku: «El cumplimiento de las organizaciones en la tradición romanista y su reconsideración como categoría central del derecho civil», sayfa 5
1.3. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN EL CONTEXTO DE LAS CODIFICACIONES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS
Del estudio de los códigos civiles francés, chileno, brasilero, argentino e italiano en materia de cumplimiento pudimos determinar que la existencia de una definición del concepto, el alcance de su contenido, su naturaleza jurídica y el reconocimiento de un rol al acreedor dentro de esta materia constituyen categorías que permiten analizar el tratamiento normativo del cumplimiento en el contexto de algunas de las codificaciones europeas y latinoamericanas.
1.3.1. TRATAMIENTO NORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO EN FRANCIA
1.3.1.1. LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL CODE CIVIL Y EL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO EN ELLA 128
La estructura del código civil francés se erige, por una parte, sobre dos pilares ideológicos fundamentales: la propiedad privada y la autonomía de la voluntad, y, por otra parte, sobre la base de una tradición jurídica romanista que sostiene sistemática y sustancialmente esta codificación129.
En dicho contexto, contratos y obligaciones tienen un valor sistemático que resulta coherente con la tradición a la que esta codificación pertenece. Así, ambas categorías integran un binomio alrededor del cual se conformó, ya desde las Instituciones de Gayo y Justiniano, un sector del sistema de derecho civil, pues sirvieron de conceptos con capacidad unificadora respecto de los cuales se predican una serie de ‘características esenciales y reglas directivas asociadas’, ya que el nexo contrato-obligación pone de presente la relación entre el consentimiento vertido en el contrato y ‘la eficacia obligatoria que de él se deriva’. Así, el código civil francés, por un lado, introduce como novedad el desarrollo de una parte general de las obligaciones y, por otro, asienta al contrato como concepto jurídico general (y no solo como categoría que acomuna reglas aplicables a los diversos contratos en particular). “De esta manera, verificamos la permanencia del binomio obligaciones-contrato y su tratamiento no ya solamente a través del análisis de las distintas especies, sino a un nivel más general, precisamente de estos conceptos sistemáticos que se han transformado además en institutos de relevancia general”130.
Enfocando ahora el análisis sobre el lugar que el cumplimiento ocupa dentro de la estructura del código, así como dentro de la relación contrato-obligación131, encontramos que los elementos que lo integran se encuentran separados. De esta manera, dentro del capítulo dedicado a ‘los efectos de las obligaciones’ se regula132 el contenido de la prestación, y allí se erige la máxima conforme a la cual los contratos deben ejecutarse de buena fe; en el capítulo133 sucesivo se regulan temas como el contenido de la obligación de custodia; la elección de la cosa debida en las obligaciones; la regla conforme a la cual no puede exigirse anticipadamente lo que se debe a plazo y aquella según la cual el término se presume a favor del deudor –por nombrar solo algunos temas que consideramos propios del cumplimiento–. Y en otro capítulo134 se estudian las reglas relativas a los sujetos entre los cuales debe ejecutarse la prestación, dónde ha de tener lugar tal ejecución, el pago con subrogación, la imputación de pagos, el pago por consignación, así como otras normas que decantan algunas reglas, como la indivisibilidad y la identidad del pago, y otras reglas más que rigen la realización del contenido de la obligación, como los criterios para elegir la cosa debida en las obligaciones de género, las condiciones en las que se debe dar un cuerpo cierto, o la exigencia de ser propietario de la cosa que se debe y tener capacidad de enajenarla en las obligaciones de dar.
Resulta así que, dentro de la sistemática del código, el cumplimiento aparece regulado en una forma desarticulada y fragmentaria, que, por lo demás, hace muy difícil la comprensión integral de la materia, así como de todas las complejidades que la caracterizan como consecuencia de los diversos matices que puede asumir el cumplimiento. Ello genera una ausencia de cohesión en la materia, que resulta grave justamente tratándose de una categoría que como la de cumplimiento solo puede ser comprendida cabalmente cuando se estudia en toda la extensión de su complejidad.
No es raro, entonces, que la doctrina francesa haya terminado por acentuar dicha disgregación recurriendo a explicaciones que sostienen que existe un cumplimiento ejecutivo y un cumplimiento extintivo135, desdeñando así la relación inescindible que está presente, en el plano funcional y estructural, entre realización del contenido de la obligación y extinción de la misma, entre cumplimiento, como mecanismo por antonomasia de realización de la función de la obligación, y disolución del vínculo obligatorio como obvio resultado de dicha realización.
Pese a que consideramos que la regulación del cumplimiento se halla disgregada dentro del código en análisis, concentraremos, por ahora, nuestra atención en aquel conjunto de normas expresamente destinadas por los redactores del código a regular el cumplimiento. Así, la primera sección del capítulo V (título III, libro III) dedicado a ‘la extinción de las obligaciones’ está consagrada a la regulación del pago (payment).
Acerca de esta sección específica podemos remarcar como primer aspecto llamativo la notoria inclinación del código hacia las obligaciones de dar y su pago, la cual se hace evidente en la consagración de un número importante de artículos136 que regulan aspectos que solo son predicables de este tipo de obligaciones.
La señalada inclinación tiene una razón de ser: dentro de la estructura sistemática del código civil francés –compuesta por tres grandes bloques de materias: personas; bienes y diferentes modificaciones de la propiedad, y modos de adquirir la propiedad– los contratos y obligaciones son considerados modos de adquirir la propiedad: de ahí que resulte comprensible que para esta codificación la obligación de dar sea considerada como obligación por antonomasia137, pues ella materializa con claridad un modo de adquirir el dominio. Debido igualmente a la preeminencia de este tipo de obligaciones, y además como manifestación de la perspectiva que el código tiene acerca de la libertad y autonomía del deudor, son ellas las que mejor se conciben como susceptibles de ejecución forzosa in natura.
Resulta, entonces, claro por qué para el código civil francés el pago, payment, es un concepto técnico que designa, esencialmente, el cumplimiento de las obligaciones de dar, cuya validez y eficacia exige que el deudor goce de capacidad y que sea propietario de la cosa debida (art. 1238). Lo que no obsta para que la doctrina francesa138 haya hecho el esfuerzo de ampliar el espectro de dicha perspectiva legal y así sostener que payment es un concepto que abarca el cumplimiento de todo tipo de obligaciones.
Por otra parte, resulta oportuno poner de presente que la redacción original del código civil francés no contenía una definición de pago, por lo que fue un trabajo de la doctrina consolidar un concepto del mismo. Así, en un proceso de sedimentación que comenzó en el siglo XIX, los civilistas franceses acuñaron la definición de pago como extinción de la obligación por su ejecución voluntaria. Inicialmente, la doctrina definió el pago sobre la base de considerarlo como ejecución de la obligación sin enfatizar con mucha insistencia en el efecto extintivo del mismo, mientras que durante el siglo XX la doctrina civilista francesa139 comenzó a resaltar cada vez más este último efecto, de manera que poco a poco comenzó a consolidarse el contenido del concepto como extinción de la obligación por su ejecución. Finalmente, fueron los doctrinantes más contemporáneos los que pusieron el acento en la voluntad como elemento integrante del concepto140, probablemente como resultado del álgido debate que se dio respecto de la naturaleza jurídica del pago y que terminaría por fortalecer la tendencia mayoritaria francesa hacia la consideración del mismo como acto jurídico (o negocio jurídico, en la terminología alemana).
Al analizar el contenido de la sección que el código civil francés dedica al pago141 podemos ver que allí están incluidas figuras como el pago con subrogación, el pago con cesión de bienes, el pago por consignación. Ello nos permite deducir que el alcance que tiene el concepto para esta codificación no está limitado a una ejecución exclusivamente realizada por el deudor, pues el resultado de dicha ejecución se puede alcanzar válidamente con la intervención de un tercero. Tampoco está limitado a la existencia de voluntad de quienes en él intervienen, pues el pago por consignación impone al acreedor la ejecución voluntaria de la prestación por parte del deudor, su consecuente liberación y la extinción de la obligación. No está limitado el concepto de pago a la ejecución exacta de aquello que se pactó originalmente por las partes, pues el pago con cesión de bienes se considera una modalidad de pago y, por lo tanto, la modificación del contenido de la obligación por circunstancias sobrevenidas no alteraría la configuración de un supuesto de hecho susceptible de ser catalogado como pago. Quedaría excluida del concepto de pago la ejecución forzada, que se encuentra prevista en el capítulo dedicado a los efectos de las obligaciones, lo que nos llevaría a pensar que una hipótesis de pago se configuraría cuando este se realiza espontáneamente sin la intervención de la fuerza coercitiva del Estado.
Por lo demás, el elenco de materias que se tocan en esta sección (quiénes intervienen en el pago, dónde se realiza; principios de identidad e indivisibilidad del pago; prueba y gastos del pago; pago con subrogación; imputación del pago; pago por consignación; pago con cesión de bienes) constituirá, como lo veremos, una suerte de modelo para muchas de las codificaciones que sucedieron al código civil francés.
1.3.1.2. EL CUMPLIMIENTO EN LA REFORMA DE 2016 AL DERECHO DE OBLIGACIONES
Por virtud de las facultades reconocidas por el artículo 8 de la ley 2015-177 el gobierno francés quedó facultado para regular mediante decreto algunos asuntos de reserva de ley, con el objetivo de modernizar y simplificar el derecho, así como de facilitar su comprensión, en particular, en las áreas del derecho común de los contratos, el régimen de las obligaciones y el derecho probatorio142. Entre los aspectos para los que se reconocieron facultades especiales de reforma se encuentra:
10.º Introducir un régimen general de las obligaciones y clarificar y modernizar sus reglas; precisar en particular aquellas relativas a las diferentes modalidades de la obligación, distinguiendo las obligaciones condicionales, a término, cumulativas, alternativas, facultativas, solidarias y con prestación indivisible; adaptar las reglas de pago y explicitar las reglar aplicables a las demás formas de extinción de la obligación resultantes de la remisión de la deuda, de la compensación y de la confusión. [Resaltado fuera de texto].
De manera que la reforma es el resultado de una preocupación por actualizar el derecho común de las obligaciones, así como por unificar en el texto de la codificación el trabajo de la jurisprudencia que durante dos siglos asumió la tarea de adaptar las reglas del código a las nuevas realidades que se iban presentando, con los defectos que, a juicio del Rapport au Président de la République143, ello implica, puesto que la jurisprudencia es “por esencia fluctuante, incluso incierta, y puede ser percibida por los actores económicos como de difícil acceso y compleja en su comprensión”.
Así, la reforma contiene una modificación profunda de la estructura de los títulos III, IV y V del código civil, relativos a los contratos y las obligaciones convencionales y a los vínculos obligatorios (engagements) que surgen sin convención. “El plan y el contenido de estos títulos fueron enteramente reestructurados con el objetivo de cumplir con las exigencias […] tendientes a la introducción de un régimen general de las obligaciones, así como a la clarificación y simplificación de las reglas aplicables a la prueba de las mismas”144.
El Título III se llama ahora De las fuentes de las obligaciones, el Título IV, por su parte, trata Del régimen general de las obligaciones y el Título V, De la prueba de las obligaciones.
Ahora bien, en punto a los alcances de la reforma en materia de cumplimiento cabe destacar que la estructura de la sección dedicada al pago se caracteriza por fijar una serie de reglas generales que están destinadas a regular el pago de todo tipo de obligaciones y un conjunto de normas destinadas específicamente a regular el pago de las obligaciones dinerarias. Adicionalmente, se dedica una parte especial al régimen de la constitución en mora145, cuyo ámbito de aplicación resulta ampliado para poder ser utilizado, también, en contra del acreedor, con lo cual resulta sustituido el procedimiento del pago por consignación, considerado, en la actualidad, largo, difícil y costoso. Por último, la sección dedica un espacio a la regulación del pago con subrogación, con lo que se reafirma su calidad de modalidad de pago, así como las consecuencias que de ello se derivan en lo que hace al alcance del concepto –a las que hicimos referencia arriba–.
Dentro de la parte general de la sección sobresale la definición de pago que introduce la reforma, con lo cual se llena un vacío del texto original del código y se recogen algunos de los resultados que la doctrina había consolidado en este punto. Así, la reforma define el pago como “ejecución voluntaria de la prestación debida”. En el mismo artículo se señalan expresamente los efectos que produce: la liberación del deudor y la extinción de la obligación. Con esta norma el código define el pago en función de la actividad que envuelve, es decir, la ejecución de la prestación debida, y con ello abandona la tendencia doctrinaria de definirlo en función del efecto que produce, o sea, la extinción de la obligación. Por otra parte, resulta relevante notar que la definición introducida por esta reforma habla de ejecución de la prestación y no de la obligación. Dicho cambio ha sido entendido en el sentido de que la norma se integra con la orientación general de la reforma que propende a no establecer diferencias entre las categorías de las obligaciones, y con ello enfatizar el significado amplio del término paiment como predicable del cumplimiento de toda obligación y no solo de aquellas dinerarias146.
Por lo demás, esta parte general compendia un conjunto de reglas ya conocidas, varias de ellas integradas con algunas novedades como la simplificación de la participación de un tercero que paga en lugar del deudor, señalando sencillamente que un tercero no obligado puede pagar válidamente, salvo legítima oposición del acreedor (art. 1342-1); y lo mismo puede decirse de la regla supletoria que ahora regula el lugar del pago, la cual establece que a falta de designación expresa el pago se hará en el domicilio del deudor (art. 1342-6). El artículo 1342-8 señala tajantemente que el pago se puede probar por todos los medios, con lo que pone fin a la incertidumbre que existía en la jurisprudencia respecto de este punto147. Igualmente, la reforma simplifica las reglas sobre imputación del pago cuandoquiera que el deudor no haya indicado cuál de sus varias deudas quiere pagar148. Cabe resaltar que la regla sobre elección de la cosa debida cuando se está frente a una obligación de género fue separada de la norma sobre el estado en que se debe entregar una cosa de especie, con la cual, en la redacción original del código, se constituían en normas complementarias. Ahora la primera de ellas fue trasladada al artículo 1166, dentro de la subsección dedicada al contenido del contrato, mientras que la segunda conservó su ubicación en la sección dedicada al pago, en el artículo 1342-5[149].
La reforma dedica una parte especial de esta sección a regular el pago de las obligaciones dinerarias, por considerar que sus características propias ameritaban una regulación más especializada150. Así, la subsección se abre con la consagración del principio nominalista, el cual había sido instituido por la jurisprudencia, y se halla sometido a dos excepciones: el juego de la indexación y las deudas de valor (art. 1243). Igualmente, se fija como lugar del pago de este tipo de obligaciones el domicilio del acreedor, salvo disposición en contrario (1243-4). Y finalmente, se reúnen en una misma norma las reglas ya existentes sobre las facultades del juez para posponer, en determinadas circunstancias, el vencimiento del pago o fraccionarlo en cuotas (1243-5)151.
Así mismo cabe mencionar que una de las principales novedades de la reforma en esta materia fue reemplazar el pago por consignación con el procedimiento de constitución en mora del acreedor. Ello cuando, producido el vencimiento y sin motivo legítimo, el accipiens rehúsa la prestación debida o la impide con su conducta, de manera que el deudor queda facultado para constituirlo en mora de recibir, suspendiendo la causación de intereses y transfiriéndole los riesgos de pérdida de la cosa (art. 1345-1)152.
1.3.2. EL CUMPLIMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL DE ANDRÉS BELLO
La estructura del código civil chileno, fiel a la estructura de las instituciones de Gayo y Justiniano, contiene un título preliminar y cuatro libros, dedicados a las personas, las cosas, la sucesión mortis causa y las donaciones entre vivos, y las obligaciones en general y los contratos. Dicha estructura se mantiene.
Bello utilizó una variedad importante de fuentes para redactar su código civil; de entre ellas resulta predominante el texto de las Siete Partidas, el cual para Bello “encierra lo mejor de la jurisprudencia romana, cuyo permanente imperio sobre una tan ilustrada parte de Europa atestigua su excelencia”. Así mismo, el Code civil tuvo una influencia importante en el código chileno, si bien no en su estructura, sí en muchas disposiciones, en especial, relativas a las obligaciones y contratos. Cabe, sí, resaltar que rara vez Bello copió una disposición, ya que, por lo general, acudía a las fuentes de las normas, en especial al trabajo de Pothier, o a sus comentaristas.
Así mismo, usó el derecho codificado de su época: código civil francés, bávaro, prusiano, austriaco, sardo, de Luisiana, holandés. Y las obras de importantes doctrinantes como Delvincourt, Rogron, Anglade, Portalis, Maleville, Troplong, Duvergier, Toullier, Delangle, Duranton y Savigny153.
En conclusión, “el código de Bello resultó ser un cuerpo que sustancialmente se fundó en el antiguo derecho, reformulado al estilo de las codificaciones modernas merced a una serie de operaciones técnicas practicadas sobre aquel y reformado de acuerdo con los cánones del liberalismo jurídico, en consonancia con el espíritu de su época, fuera de lo cual se atuvo con devoción a la vieja institucionalidad romano-castellana”154.
En lo que hace al cumplimiento, debemos empezar por señalar que las normas que lo regulan se encuentran en el Libro IV, De las obligaciones en general y de los contratos, Título XIV, De los modos de extinguirse las obligaciones y principalmente de la solución o pago efectivo. Respecto de la ubicación de la materia en el código, varios civilistas chilenos han manifestado sus críticas, puesto que consideran que el pago resulta tratado “restringida e inapropiadamente entre los modos de extinguir las obligaciones”155, mientras que el incumplimiento es tratado como un efecto de las obligaciones. Para este sector de la doctrina, el enfoque de la codificación es erróneo, puesto que “[e]l pago extingue naturalmente la obligación, pero por vía consecuencial, porque se cumple al desempeñar el rol y la función jurídica que le dieron origen; la extinción se produce precisamente porque la obligación ha desarrollado y agotado sus efectos normales. En consecuencia, el principal efecto de la obligación es su cumplimiento, y a falta de este, aparecen los del incumplimiento”.
Pasando ahora al análisis más específico de las normas que regulan el pago, podemos decir, en primer lugar, que el código de Bello es más detallado y organizado que el Code civil. Así, Bello organizó la exposición de las normas dedicando un parágrafo a unas disposiciones generales sobre el pago (parágrafo 1, Del pago efectivo en general) y a continuación, siguiendo la obra de Pothier156, los sucesivos parágrafos se dedican respectivamente a la regulación de por quién puede hacerse el pago, a quién debe hacerse el pago, dónde debe hacerse el pago, cómo debe hacerse el pago, de la imputación del pago y luego las modalidades del pago, entre las que incluyó el pago por consignación, el pago con subrogación, el pago con cesión de bienes, el pago con beneficio de competencia.
Si bien el conjunto de normas que en el código de Bello regulan el pago es muy similar, tanto en su distribución como en los temas tratados, es innegable, como ya se dijo, que las normas del código chileno son más detalladas, y en ocasiones prevén hipótesis no consideradas por el Code civiI. Así, por dar solo un ejemplo, la norma que regula la entrega de un cuerpo cierto en el código de Bello157 está integrada además por la expresa previsión de los derechos que tiene el acreedor en caso de que le haya sido entregada la cosa en estado de deterioro. Y adicionalmente la norma chilena prevé que si el deterioro fue el resultado de una conducta de un tercero por quien no es responsable el deudor, el acreedor tiene derecho a exigir la cesión de la acción del deudor contra el autor del daño.
Es igualmente un ejemplo diciente de lo que venimos señalando el hecho de que el código civil chileno sí contiene en su artículo una definición de pago, conforme a la cual pago efectivo es la prestación de lo que se debe, con lo cual esta codificación aporta un elemento que facilita la comprensión de la materia, pues se puede notar que esta definición concentra su objeto en el resultado que ha de producir el cumplimiento, es decir, la prestación debida, dentro de la cual caben las de dar, hacer o no hacer, o en general, todo tipo de prestación158.